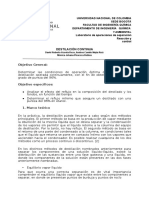Professional Documents
Culture Documents
Anorexia Infantil
Uploaded by
todosobreanaymiaCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Anorexia Infantil
Uploaded by
todosobreanaymiaCopyright:
Available Formats
-La anorexia infantil es un motivo muy frecuente de consulta al pediatra,
fuente de graves conflictos familiares y causa de hondas preocupaciones.
Para muchos padres, el término anorexia les parecerá de extrema gravedad,
probablemente por asociación con la anorexia nerviosa del adolescente, un
cuadro clínico radicalmente distinto que aparece en otro momento de la
vida (cercano a la pubertad) y con importantes implicaciones
psiquiátricas y somáticas. En realidad anorexia, es la palabra con la que
designamos técnicamente la falta de apetito. Simple y llanamente.
En la infancia la inapetencia puede responder a enfermedades
orgánicas, ya sean agudas (como el caso de un catarro o unas anginas), o
crónicas (como la que acompaña a las enfermedades digestivas); pero
también puede haber anorexias de causa psicógena, con formas simples y
transitorias como las que aparecen tras el destete, el nacimiento de un
nuevo hermanito, la entrada en la guardería o la interrupción del
contacto con la madre, y formas más complejas como la denominada anorexia
esencial de la infancia que puede llegar a afectar a uno de cada 3 niños
menores de 8 años. De hecho, una circunstancia puntual como la
interrupción de la lactancia materna puede ser el percutor o precipitante
que desencadene una anorexia infantil crónica.
Podemos decir que un niño sufre este tipo de anorexia
esencial cuando existe dificultad persistente para comer adecuadamente
(esto es, con incapacidad significativa para aumentar de peso).
Consideramos que el trastorno es persistente cuando nos lo encontramos
sistemáticamente todos los días durante, al menos, un mes y siempre que
no exista una enfermedad orgánica, un trastorno mental importante o una
falta de disponibilidad de alimento que lo justifiquen. El problema suele
aparecer antes de los 6 años, aunque puede prolongarse durante más
tiempo.
Cuando analizamos las causas del estancamiento de peso vinculadas a falta
de apetito, nos encontramos que sólo el 20 al 35 % de los niños que no
consiguen ganar peso tienen un problema orgánico tangible y más del 50 %
tienen dificultades en el entorno familiar, social o psicológico. El
resto, son casos en los que no se llega a averiguar la causa nunca,
aunque habitualmente mejoran de una forma espontánea e impredecible tras
un período más o menos prolongado de tiempo.
¿Por qué no comen los niños? Pues puede ocurrir por motivos
diversos que pueden ser distintos para cada pequeño. Junto con los
condicionantes psicológicos (celos del hermanito...) y las enfermedades
orgánicas que ya he mencionado (erupción dental...), se pueden
identificar otros factores que influyen sobremanera en la conducta
alimentaria de muchos inapetentes, como por ejemplo la personalidad. Así
podemos observar cómo los niños más inteligentes o aquellos “movidos” a
los que los médicos llamamos hiperkinéticos tienden a comer poco. En unos
y en otros porque el hecho mismo de la comida representa una pérdida de
tiempo, un período durante el cual no pueden disfrutar de su insaciable
actividad exploradora del medio; bien por su afán de aprendizaje en el
primero de los casos; bien por su incapacidad manifiesta para
concentrarse en una tarea, siquiera unos minutos, en el segundo supuesto.
En ocasiones no hay ningún problema, simplemente su
incapacidad para comer todo lo que les ofrecemos tiene que ver con el
ritmo de su desarrollo psicomotor, porque del mismo modo que no todos los
niños comienzan a caminar o a controlar la orina al mismo tiempo, ciertos
muchachos tardan en apreciar la riqueza de matices de una alimentación
variada. Algunos niños incluso experimentan, a lo largo de su maduración,
un período regresivo en el que disfrutan volviendo a un momento más
antiguo de su niñez. De repente hablan como bebés o utilizan nuevamente
el chupete y, por supuesto, desean volver al biberón aún después de haber
superado la cuchara. Es como si quisieran quedarse enquistados en una
fase anterior y profundamente infantil para disfrutar de todos sus
privilegios. A esta situación, los psicólogos la llaman “síndrome de
Peter Pan” en clara alusión a ese personaje de los cuentos que vivió
permanentemente como un niño, sin madurar, sin crecer.
También puede ocurrir que un niño rechace algunos alimentos concretos o
el mismo hecho de comer por situaciones desagradables vividas con
anterioridad. Tal ocurre cuando les hacemos comer bajo presiones o
amenazas, convirtiendo un hecho fisiológico (comer) en una lamentable
obligación. Desde luego, si castigamos sistemáticamente a un niño para
conseguir que se termine un vaso de leche, es harto probable que la acabe
aborreciendo para el resto de sus días. En cambio nos maravillamos viendo
cómo los niños disfrutan con algunas comidas (casi siempre las mismas
para toda la chiquillería), que ya de por sí tienen sabores agradables, y
que además ofrecemos en atmósferas gratificantes como bodas, cumpleaños,
pizzerías, hamburgueserías o en relación con distintas celebraciones o
salidas del ámbito doméstico.
Por cierto, debo aclarar que el gusto por los sabores dulces y las
sustancias grasas es innato en la especie humana. Si nosotros colocamos
una sonda y hacemos llegar hasta el líquido amniótico una sustancia
dulce, podemos comprobar por medio de ecografías cómo el feto comenzará a
chupar vigorosamente. Justo ocurrirá lo contrario si instilamos una
solución salina. Y algo parecido ocurrirá si mojamos nuestro dedo
alternativamente con azúcar o sal y lo damos a chupar a un recién nacido.
Es decir, venimos “programados” para apreciar las golosinas,
probablemente porque el primer alimento que tomamos, la leche materna, es
ligeramente dulzón.
La introducción del problema de los sabores me permite hablar ahora del
dilema de los omnívoros: la neofobia. Los humanos, como seres omnívoros,
debemos hacer una dieta basada en todos los componentes de nuestro
entorno: frutas, verduras, tubérculos, carne, pescado, vísceras, leche,
huevos, legumbres, etc. Sin embargo, nuestra especie se ha tenido que
enfrentar en sucesivas ocasiones a un mismo dilema: por una parte estamos
llamados por la naturaleza a probar todos los elementos potencialmente
nutritivos que nos ofrece, pero por otra parte sabemos que algunos de
esos productos pueden ser tóxicos o letales. Ese es el gran dilema. ¿Cómo
lo han resuelto los hombres de las cavernas? Tomando pequeñas cantidades
de esos alimentos nuevos, porque a veces ocurre que una pequeña cantidad
de un tóxico puede ser bien aceptada o, al menos, no resultar mortal. Si
la experiencia no resultaba contraproducente iban ingiriendo en mayor
cantidad y con mayor confianza. Esa pauta que nos ha protegido como
especie ha quedado sellada en nuestros genes, por eso los bebés de
nuestros días recelan de todos los alimentos que les presentamos tras el
destete y se aproximan a ellos con gran precaución o con un rechazo
franco (neofobia). Entendiendo ese principio descifraremos porqué la
primera vez que les damos un puré lo tocan, juegan con él y finalmente
prueban una mínima cantidad (probablemente con el dedo), nunca un plato
repleto. Con el tiempo, tras 8-10 contactos, dejará de mostrarse suspicaz
y determinará que ese plato pase al cajón subconsciente de las
preferencias o de las aversiones.
Como decía antes, venimos de fábrica con una apetencia innata para los
sabores dulces. Generalmente los platos que más apreciamos son alimentos
grasos, y eso viene motivado porque las sustancias que dan sabor y olor a
las comidas son solubles en grasas. Al nacer sólo reconocemos los sabores
dulces y salados, con el paso del tiempo nos acostumbraremos a los ácidos
mientras que detectaremos y, en general, evitaremos por siempre los
gustos amargos, quizá también porque los venenos de la naturaleza vienen
marcados con esa cualidad.
Por último quiero puntualizar un aspecto muy relevante para el apetito
que muchos pasan por alto y es el hecho mismo del crecimiento. No tenemos
más que observar una gráfica o curva de peso y talla infantil para
comprobar la alta velocidad de desarrollo de los niños en los primeros
meses de vida. Cualquiera de nuestros hijos duplica el peso del
nacimiento a los 5 meses, lo triplica al año, pero ya no lo cuadriplica
hasta los 2 años. Eso significa que los padres van a ser testigos de una
llamativa conducta por la que el niño deja de comer aquellos platos
rebosantes a los que les tenía acostumbrados a partir de los 12-18 meses,
y la explicación resulta simple y evidente: su ritmo de crecimiento se ha
ralentizado y no precisa las mismas calorías de antes. Así se mantendrá,
más inapetente, hasta que llegue el tirón de crecimiento propio de la
pubertad.
Y entre tanto ¿qué ocurre con estos padres? Los padres, especialmente las
madres, se manifiestan fracasados y frustrados. Sienten que los niños
representan un gran enigma sin soluciones y echan de menos ese manual de
instrucciones que acompaña hasta al electrodoméstico más pequeño. Temen
que sus hijos vayan a morir de inanición y, sobre todo, se sienten
culpables. Sí, los padres nos sentimos responsables incluso de tener un
hijo con Síndrome de Down cuando ciertamente no jugamos ningún papel. Sin
embargo, el mayor capital es nuestro deseo de alcanzar el éxito aunque
ello comporte algunos sonoros fracasos. La solución está en cada padre y
en cada madre, y la orienta cada hijo.
Primero tenemos que trazar nuestros objetivos. El principal de todos
ellos, en materia de alimentación, es que nuestros hijos crezcan
adecuadamente. La meta secundaria es hacerlo evitando enfermedades
carenciales con una sabia distribución de las comidas por grupos de
alimentos, y sólo en tercer lugar perseguiremos que nuestros hijos
alcancen una dieta variada, casi sin limitaciones, incluso dentro de cada
grupo. Este último punto puede demorarse más años de los que estemos
dispuestos a esperar, pero depende del ritmo de cada niño y debemos ser
respetuosos con él. Ser condescendientes con determinadas situaciones no
implica mantener una relación tiránica dominada por los niños.
¿Cómo solucionaremos la inapetencia de nuestros retoños? Debemos luchar
en dos frentes: fomentando el apetito (platos vistosos, vajillas
atractivas, comidas encubiertas...) pero sobre todo recuperando el
circuito normal de hambre-saciedad en el niño estimulando el ejercicio,
imponiendo tiempos cortos a las comidas y dejando parte del control de la
alimentación al niño, esto es, permitiéndole que regule la cantidad de
comida ya que nosotros gobernamos los otros dos: el intervalo entre las
tomas y el tipo de alimento.
Como hemos visto hay una viva diferencia entre hambre y apetito. El
hambre es un impulso mientras que el apetito es un hábito que vamos
modificando. Hambre es lo que sentimos cuando llevamos muchas horas sin
alimentarnos, apetito es esa fuerza que nos convida a pedir un suculento
postre después de una opulenta comida en nuestro restaurante favorito
pese a estar llenos. Muchos de nuestros hijos tienen mal apetito porque
no les hemos dejado que sientan nunca hambre. Además el apetito tiene
mucho que ver con algunos elementos externos que se han ido repitiendo
durante el aprendizaje normal de las costumbres: el babero, la mesa, la
servilleta, el rincón de la cocina donde siempre se desayuna. Esos
hábitos cotidianos son muy distintos en diferentes lugares. Así en
algunas regiones del planeta comer bien es hacerlo de pie en la órbita
del fuego del campamento mientras se festeja con una danza, en otras será
utilizando unos palillos y reclinados en el suelo. Para nosotros es
lograrlo manejando los cubiertos y sentados alrededor de una mesa.
¿Existe alguna fórmula mejor que las demás? Yo pienso que no existe una
manera universal, todas son igual de válidas siempre que estén aceptadas
por el resto de nuestro entorno. La forma en la que alimentáis a vuestros
hijos, aunque sea persiguiéndole por toda la casa, puede ser buena, pero
debemos preguntarnos si será bien asumida por la sociedad en la que
vivimos y, lo que es más importante, si en algún momento no nos
cansaremos de mantener esos malos hábitos adquiridos.
You might also like
- Aprender a comer solo: Manual sobre el método Baby Led WeaningFrom EverandAprender a comer solo: Manual sobre el método Baby Led WeaningRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (2)
- Recetas veganas para peques ¡y no tan peques!From EverandRecetas veganas para peques ¡y no tan peques!Rating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Trans To RnosDocument4 pagesTrans To RnosYenifer lesly Nuñez quispeNo ratings yet
- Desordenes de La Alimentación en Los Trastornos Del Espectro Del AutismoDocument11 pagesDesordenes de La Alimentación en Los Trastornos Del Espectro Del AutismoCelia Martínez Pantanalli100% (1)
- UD5 - 1. Errores Comunes en Los Trastornos Alimenticios y Su AbordajeDocument13 pagesUD5 - 1. Errores Comunes en Los Trastornos Alimenticios y Su AbordajeMaría José y JuanNo ratings yet
- Alimentación Actual en El Jardín de InfantesDocument9 pagesAlimentación Actual en El Jardín de InfantesPatricia Acosta LópezNo ratings yet
- Qué Es La Hiporexia MonicaDocument2 pagesQué Es La Hiporexia MonicaJane LunaNo ratings yet
- Contenidos Unidad 2 Prevención y Asistencia InfantilDocument22 pagesContenidos Unidad 2 Prevención y Asistencia InfantilCristian Alfredo Vera GarciaNo ratings yet
- Regalo DelimarDocument4 pagesRegalo DelimarNatasha BottiniNo ratings yet
- Anorexia PreescolarDocument3 pagesAnorexia PreescolarPilar PichardoNo ratings yet
- Clase 7: Deglución en Lactantes y Primeros Años. Bloque 1 26.04.2019 TemarioDocument14 pagesClase 7: Deglución en Lactantes y Primeros Años. Bloque 1 26.04.2019 TemarioLuisa Victoria Salas BahamondeNo ratings yet
- Como Alimentamos A Nuestros HijosDocument3 pagesComo Alimentamos A Nuestros HijosSilvina GimpelewiczNo ratings yet
- Inapetencia y Fiebre en El NiñoDocument19 pagesInapetencia y Fiebre en El NiñoMariana MendozaNo ratings yet
- TCA en La InfanciaDocument14 pagesTCA en La InfanciaLara GarridoNo ratings yet
- AA4. Los Trastornos de Alimentación Se Definen ComoDocument4 pagesAA4. Los Trastornos de Alimentación Se Definen ComoOlga Ramirez TraperoNo ratings yet
- El Autismo y Los Niños Quisquillosos para ComerDocument6 pagesEl Autismo y Los Niños Quisquillosos para ComerMartha Patricia López PimentelNo ratings yet
- Taller BLW MFDocument47 pagesTaller BLW MFNataly Rico JimenezNo ratings yet
- Comemos Cariño - La Alimentación en Familia - Juez, M.A PDFDocument104 pagesComemos Cariño - La Alimentación en Familia - Juez, M.A PDFclaude rochesterNo ratings yet
- Hand Out BLWDocument13 pagesHand Out BLWJess MoraNo ratings yet
- Alteraciones NutricionalesDocument3 pagesAlteraciones Nutricionalesbethzabet tejeraNo ratings yet
- Equilibrio AlimenticioDocument8 pagesEquilibrio AlimenticioNelly EscalanteNo ratings yet
- Alimentación de Los Niños Índigo y CristalDocument5 pagesAlimentación de Los Niños Índigo y CristalJorge Va Repiso100% (1)
- Dieta para Niños AutistasDocument8 pagesDieta para Niños AutistasCesar Antonio Delgado HurtadoNo ratings yet
- Alimentación Complementaria BebéDocument20 pagesAlimentación Complementaria Bebéliccollins.facturasNo ratings yet
- Malnutrición Infantil Orientaciones para El Manejo Parental.Document12 pagesMalnutrición Infantil Orientaciones para El Manejo Parental.Claudia Valdivia CastilloNo ratings yet
- Psicodinamia Del ObesoDocument6 pagesPsicodinamia Del ObesoYazmin RodriguezNo ratings yet
- Estrategias para Prevenir La Obesidad y Sobrepeso InfantilDocument16 pagesEstrategias para Prevenir La Obesidad y Sobrepeso InfantilDefensoresDELASaludParroquiaCatedralBolivarNo ratings yet
- Apego y LactanciaDocument16 pagesApego y LactanciaManue LitaNo ratings yet
- La Gastritis InfantilDocument3 pagesLa Gastritis InfantilRosio Daf LopezNo ratings yet
- Trastornos Alimenticios ACNDocument42 pagesTrastornos Alimenticios ACNAtrialisNo ratings yet
- Dieta Básica Del Autismo y TGDDocument9 pagesDieta Básica Del Autismo y TGDFeyo Barrancos DNo ratings yet
- Destete Con AmorDocument3 pagesDestete Con AmorMahaila KamadeviNo ratings yet
- Los 10 Trastornos Alimenticios Más Comunes Entre Las PersonasDocument13 pagesLos 10 Trastornos Alimenticios Más Comunes Entre Las PersonasArmstrong Jose Navas RivasNo ratings yet
- ESTIMULAR APETITO en NIÑOS Qué Hacer para Que Los Niños ComanDocument11 pagesESTIMULAR APETITO en NIÑOS Qué Hacer para Que Los Niños ComantonoperuNo ratings yet
- Resumen Del LibroDocument64 pagesResumen Del LibroMayra Gómez LugoNo ratings yet
- Dieta Sin Gluten y Sin CaseinaDocument6 pagesDieta Sin Gluten y Sin CaseinaAprendizaje Significativo CiberbbNo ratings yet
- El Síndrome Del Intestino y La Psicología (GAPS)Document25 pagesEl Síndrome Del Intestino y La Psicología (GAPS)Nicolás BerrielNo ratings yet
- Psicopatologiadelaesferaalimentaria PDFDocument6 pagesPsicopatologiadelaesferaalimentaria PDFPavel Antonovich Cuevas Zhbankov100% (1)
- Orientaciones Familiares para Fomentar Hábitos y ConductasDocument28 pagesOrientaciones Familiares para Fomentar Hábitos y ConductasAaron Gabriel Zuniga BernhardNo ratings yet
- Mi Hijo No Quiere Comer SólidosDocument6 pagesMi Hijo No Quiere Comer SólidosRose Marie AguirreNo ratings yet
- Guía Del 1 Al 9 PDFDocument80 pagesGuía Del 1 Al 9 PDFOmar QuiñonezNo ratings yet
- Comedores Quisquillosos o Cuerpos QuisquillososDocument7 pagesComedores Quisquillosos o Cuerpos QuisquillososPaulina Bermejo AlvarezNo ratings yet
- Los Problemas Que Generan Lácteos y TrigoDocument6 pagesLos Problemas Que Generan Lácteos y Trigoalmafuerte86No ratings yet
- El DesteteDocument4 pagesEl DestetePatty BarbozaNo ratings yet
- Guia de Alimentación TEA. FamiliaDocument36 pagesGuia de Alimentación TEA. FamiliaLogo LogopedaNo ratings yet
- Tus Hijos y La AlimentacionDocument13 pagesTus Hijos y La AlimentacionvicenteNo ratings yet
- Terapia NutricionalDocument11 pagesTerapia NutricionalperlatagNo ratings yet
- Como Lograr Buenos Comensales y Disminuir TCA en Los NiñosDocument7 pagesComo Lograr Buenos Comensales y Disminuir TCA en Los NiñosSHEILA OSORIONo ratings yet
- INAPETENCIADocument2 pagesINAPETENCIAJessik Carita FloresNo ratings yet
- Enfermedades Psicosomaticas 1Document46 pagesEnfermedades Psicosomaticas 1eliexcar100% (1)
- Sistema - C - para Adelgazar - Alberto CormillotDocument620 pagesSistema - C - para Adelgazar - Alberto CormillotAro100% (3)
- Guã - A Baby Led WeaningDocument8 pagesGuã - A Baby Led WeaningGelytoNo ratings yet
- Ensayo 2. Relación Entre Saciación, Saciedad, Hambre y Desarollo de TCAS.Document2 pagesEnsayo 2. Relación Entre Saciación, Saciedad, Hambre y Desarollo de TCAS.Fer Bledt FitNo ratings yet
- Alimentación InsuficienteDocument2 pagesAlimentación InsuficienteAngelo Santamaria CastañedaNo ratings yet
- Puericultura y Psicologia Infantil 2 ParteDocument4 pagesPuericultura y Psicologia Infantil 2 ParteMiler Figueroa MosqueraNo ratings yet
- Guía para Padres ..Document83 pagesGuía para Padres ..Jose Ricardo Acosta ZamoranoNo ratings yet
- Del Caos Al Disfrute Juan Llorca Melisa GómezDocument21 pagesDel Caos Al Disfrute Juan Llorca Melisa GómezamandasibolichNo ratings yet
- Programa Informativo de Alimentación para Cuidadores y ProfesionalesDocument6 pagesPrograma Informativo de Alimentación para Cuidadores y ProfesionalesConstanza Zavala RojasNo ratings yet
- Proyecto de La Diabetes InfantilDocument21 pagesProyecto de La Diabetes InfantilSandra MartínezNo ratings yet
- Formato Recepcion Tecnica Ips Medicamentos & Equipos Colombia Sas # 024018Document3 pagesFormato Recepcion Tecnica Ips Medicamentos & Equipos Colombia Sas # 024018ELIANA LICETH HERNANDEZ FELIZZOLANo ratings yet
- Exportación Queso CuajadaDocument12 pagesExportación Queso CuajadaJUAN SEBASTIAN ORTIZ ALDANANo ratings yet
- AGARESDocument4 pagesAGARESJay Bri LastNo ratings yet
- 12.-Acero 2022.02Document51 pages12.-Acero 2022.02Juan DelgadoNo ratings yet
- Modulo de Algebra 8 y 9 PrimerDocument14 pagesModulo de Algebra 8 y 9 PrimerEnrique HernandezNo ratings yet
- EppDocument4 pagesEppOscar Anderson Aquije RebattaNo ratings yet
- Taller CarbohidratosDocument2 pagesTaller Carbohidratosnaria perezNo ratings yet
- Bateria de Litio - Bisulfuro de HierroDocument11 pagesBateria de Litio - Bisulfuro de HierroEduardo Martin LatinazoNo ratings yet
- Laboratorio de MoliendaDocument8 pagesLaboratorio de MoliendaLuis Antony Lorenzo GonzalesNo ratings yet
- Dieta Ayuno Intermitente 16 8 Tardes PDF - A5b6a491 PDFDocument1 pageDieta Ayuno Intermitente 16 8 Tardes PDF - A5b6a491 PDFMary Perez Ortiz50% (2)
- Psicologia Educativa Tarea 5Document13 pagesPsicologia Educativa Tarea 5yluminada calcaño calcañoNo ratings yet
- Ellos Nunca Estuvieron Aqui (El Cuento)Document20 pagesEllos Nunca Estuvieron Aqui (El Cuento)Sal SolaNo ratings yet
- ANUALIDADESDocument22 pagesANUALIDADESodarNo ratings yet
- Manual de Servicio Del K19 TURBO CARGADORDocument22 pagesManual de Servicio Del K19 TURBO CARGADORgersonNo ratings yet
- Influencia de La Arquitectura Hospitalaria en El Mejoramiento DelDocument7 pagesInfluencia de La Arquitectura Hospitalaria en El Mejoramiento DelESTEBAN PATRICIO HIDALGO JARAMILLONo ratings yet
- Práctica - 6 - Luevano Mojica Laura Mariel 4AM2Document6 pagesPráctica - 6 - Luevano Mojica Laura Mariel 4AM2Laura Mariel Luevano MojicaNo ratings yet
- Preinforme Destilacion ContinuaDocument18 pagesPreinforme Destilacion Continuafaser04No ratings yet
- Habilidades Intrapersonales (I) - AutoconocimientoDocument42 pagesHabilidades Intrapersonales (I) - AutoconocimientoVíctor Chaves MuñozNo ratings yet
- Practica 7 - Sintesis de AcetanilidaDocument4 pagesPractica 7 - Sintesis de Acetanilidabryan JavierNo ratings yet
- U2. - Problemas I Parte B RespuestasDocument6 pagesU2. - Problemas I Parte B RespuestasGabriel MartirenéNo ratings yet
- Sistema Estructural MaderaDocument8 pagesSistema Estructural MaderaBrigith HaydeeNo ratings yet
- Módulos Monocristalinos - Si-Esf-M-M125-36: Energía Solar FotovoltaicaDocument6 pagesMódulos Monocristalinos - Si-Esf-M-M125-36: Energía Solar Fotovoltaicamanugp70No ratings yet
- Tesis Jhon Jairo López Rojas - Colegiatura 2 PDFDocument93 pagesTesis Jhon Jairo López Rojas - Colegiatura 2 PDFJhon Jairo López RojasNo ratings yet
- Guia Supervisor de Buceo TR 05-09.en - EsDocument39 pagesGuia Supervisor de Buceo TR 05-09.en - EsHeriberto Navser100% (2)
- Ardoino Et Al 2008 Brucelosis Canina PDFDocument12 pagesArdoino Et Al 2008 Brucelosis Canina PDFNath BixoNo ratings yet
- Examen Resuelto Matemáticas 4º ESO - Números RealesDocument6 pagesExamen Resuelto Matemáticas 4º ESO - Números RealesPauNo ratings yet
- 23 - TP N°1 - Barroco-Guía GeneralDocument2 pages23 - TP N°1 - Barroco-Guía GeneralMaría Giuliana SignorelliNo ratings yet
- Proyecto de Seguridad en El Trabajo Del Mantenimiento de Zonas VerdesDocument128 pagesProyecto de Seguridad en El Trabajo Del Mantenimiento de Zonas Verdessteveroger68No ratings yet
- Efluentes MataderoDocument23 pagesEfluentes MataderoRamon Cruz Mamani50% (2)
- Cardioversión y DesfibrilaciónDocument6 pagesCardioversión y DesfibrilaciónDaniel VcNo ratings yet