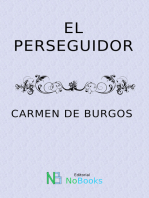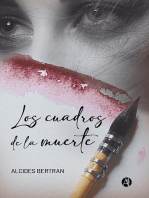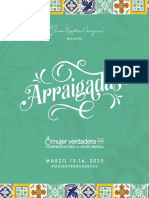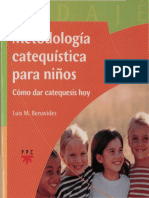Professional Documents
Culture Documents
Blasco Ibanez, Vicente - Maniqui, El
Uploaded by
Bruno GassínCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Blasco Ibanez, Vicente - Maniqui, El
Uploaded by
Bruno GassínCopyright:
Available Formats
LIBR Odo t.
com
Vicente Blasco Ibaez
El maniqu
Nueve aos haban transcunido desde que Luis Santurce se separ de su mujer. Despus la haba visto envuelta en sedas y tules en el fondo de elegante carruaje pasando ante l como un relmpago de belleza o la haba adivinado desde el paraso del Real, all abajo, en un palco, rodeada de seores que se disputaban el murmurar algo a su odo para hacer gala de una intimidad sonriente. Estos encuentros removan en l todo el sedimento de la pasada ira: haba hudo siempre de su mujer como enfermo que teme el recru-decimiento de sus dolencias, y, sin embargo, ahora iba a su encuentro, a verla y hablarle en aquel hotel de la Castellana, cuyo lujo insolente era el testimonio de su deshonra. Los rudos movimientos del coche de alquiler parecan hacer saltar los recuerdos del pasado de todos los rincones de su memoria. Aquella vida que no quera recordar iba desarrollndose ante sus ojos cenados: su luna de miel de empleado modesto, casado con una mujer bonita y educada, hija de una familia venida a menos; la felicidad de aquel primer ao de pobreza endulzada por el cario; despus las protestas de Enriqueta revolvindose contra la estrechez, el sordo disgusto al orse llamar hermosa por todos y verse humildemente vestid a; los disgustos surgiendo por el ms leve motivo; las reyertas a medianoche en la alcoba conyugal; las sospechas royendo poco a poco la confianza del marido, y de repente el ascenso inesperado, el bienestar material colndose por las puertas; primero, tmidamente, como evitando el escndalo; despus, con insolente ostentacin, como creyendo entrar en un mundo de ciegos, hasta que, por fin, Luis tuvo la prueba indudable de su desgracia. Se avergonzaba al recordar su debilidad. No era un cobarde, estaba seguro de ello, pero le faltaba voluntad o la amaba dema siado, y por esto, cuando tras un vergonzoso espionaje se convenci de su deshonra, slo supo levantar la crispada mano sobre aquella hermosa cara de mueca plida, y acab por no descargar el golpe: Slo tuvo fuerzas para arrojarla de la casa y llorar como un nio abandonado apenas cerr la puerta. Despus, la soledad completa, la monotona del aislamiento, interrumpida por noticias que le hacan dao. Su mujer viajaba por el centro de Europa como una princesa: un millonario la haba lanzado; aqulla era su verdadera existencia, para aquello haba nacido. Todo un invierno llam la atencin en Pars; los peridicos hablaban de la hermosa espaola; sus triunfos en las playas de moda eran ruidosos; se buscaba como un honor arruinarse por ella, y varios duelos y ciertos rumores de suicidio formaban en torno de su nombre un ambiente de leyenda. Despus de tres aos de correra triunfal, volvi a Madrid, acrecentada su hermosura por el extrao encanto del cosmopolitismo. Ahora la protega el ms rico negociante de Espaa, y en su esplndido hotel reinaba sobre una corte slo de hombres; ministros, banqueros, polticos influyentes, personajes de todas clases que buscaban su sonrisa como la mejor de las condecoraciones. Tan grande era su poder, que hasta Luis crea sentirlo en torno de su persona, viendo que se sucedan las situaciones polticas sin que le tocasen en su empleo. El miedo a combatir por el sostenimiento de la vida le haca aceptar aquella situacin, en la que adivinaba la mano oculta de Enriqueta. Solo y condenado a trabajar para vivir, senta, sin embargo, la vergenza del miserable que tiene como nico mrito ser esposo de una mujer hermosa. Todo su valor consista en huir cuando la encontraba a su paso, insolente
y triunfadora en su deshonra: huir perseguido por aquellos ojos que se fijaban en l con sorpresa, perdiendo su altivez de mujer codiciada. Un da recibi la visita de un cura viejo y de aspecto tmido; el mismo que ahora iba sentado junto a l en el coche. Era el confesor de su mujer. Bien haba sabido escogerlo!: un seor bondadoso, de cortos alcances. Cuando dijo quin le enviaba, Luis no pudo contenerse. Va liente tal!, y solt redondo el insulto. Pero imperturbable el buen viejo, como quien trae aprendido el discurso y lo teme olvidar si tarda en soltarlo, le habl de Magdalena pecadora; del Seor, que siendo quien era la haba perdonado, y pasando al estilo llano y natural, cont la transformacin sufrida por Enriqueta. Estaba enferma; apenas si sala de su hotel: una enfermedad que roa sus entraas, un cncer al que haba que domar con continuas inyecciones de morfina para que no la hiciera desfallecer y rugir de dolor con sus crueles araazos. La desgra cia le haba hecho volver sus ojos a Dios; se arrepenta del pasado, quera verle... Y l, el hombre cobarde, saltaba de gozo al or esto, con la satisfaccin del dbil que se ve vengado. Un cncer! ... El maldito lujo que se pudra dentro de ella, hacindola morir en vida! Y siempre tan her-mosa, verdad? Qu dulce venganza! ... No; no ira a verla. Era intil que el cura buscase argumentos. Poda visitarle cuando quisiera y darle noticias de su mujer: aquello le alegraba mucho; ahora comprenda por qu los hombres son malos. Desde entonces, el cura le visitaba casi todas las tardes para fumar unos cuantos cigarros hablando de Enriqueta, y alguna vez salan juntos, paseando por las afueras de Madrid, como antiguos amigos. La enfermedad avanzaba rpidamente. Enriqueta estaba convencida de que iba a morir. Quera verle para implorar su perdn: as lo peda con tono de nia caprichosa y enferma que exige un juguete. Hasta el otro, el protector poderoso, dcil a pesar de su ornnipotencia, le suplicaba al cura que llevase al hotel al marido de Enriqueta. El buen viejo hablaba con fervor de la conmovedora conversin de la seora, aunque confesando que el maldito lujo, perdicin de tantas almas, todava la dominaba. La enfermedad la tena prisionera en su casa; pero en los momentos de calma, cuando el pcaro dolor no la haca ir de un lado a otro como una loca, hojeaba catlogos y figurines de Pars, escriba a sus proveedores de all y rara era la semana en que no llegaban cajones con las ltimas novedades: trajes, sombreros y joyas que, despus de contemplarlos y mano searlos un da en el cenado dormitorio, caan en los rincones o se ocultaban para siempre en los armarios, como juguetes intiles. Por todos estos caprichos pasaba el otro, con tal de ver a Enriqueta sonriente. Estas continuas confidencias hacan penetrar lentamente a Luis en la vida de su mujer: segua de lejos el curso de su enfermedad y no pasaba da sin que mentalmente se rozase con aquel ser, del que se haba apartado para siempre. Una tarde se present el cura con desusada energa. Aquella seo ra estaba en las ltimas, le llamaba a gritos; era un crimen negar el ltimo consuelo a una moribunda, y l no lo consenta. Sentase capaz de llevarle a viva fuerza. Luis, vencido por la voluntad del viejo, se dej arrastrar y subi a un coche, insultndole mentalmente, pero sin fuerzas para retroceder... Cobarde! Cobarde como siempre! En pos de la negra sotana atraves el jardn del hotel que tantas veces, al pasar por el inmediato paseo, haba espiado con miradas de odio... Y ahora nada: ni odio ni dolor: un vivo sentimiento de curiosidad, como el que entra en pas desconocido paladeando anticipadamente las maravillas que espera ver. Dentro del hotel la misma impresin de curiosidad y asombro. Ah miserable! Cuntas veces en los ensueos de su voluntad impotente se haba visto entrando en aquella casa como un marido de drama: el arma en la mano para matar a la esposa infiel, y destrozando despus, como una fiera loca, los muebles costosos, los ricos cortinajes, las
mullidas alfombras! Y ahora la blandura que senta bajo sus pies, los bellos colores, por los resbalaba la mirada, las flores que le saludaban con su perfume desde los rincones, causbanle una embriaguez de eunuco, y senta impulsos de tenderse en aquellos muebles; de tomar posesin, como si le pertenecieran, por ser de su mujer. Ahora comprenda lo que era la riqueza y con qu fuerza pesaba sobre sus esclavos. Estaba ya en el primer piso y ni siquiera haba percibido, en la calma solemne del hotel, ninguno de esos detalles con que se revela la muerte al entrar en una casa. Vio criados, tras cuya mscara impasible crey percibir un gesto de curiosidad insolente: una doncella le salud con enigmtica sonrisa, que no se saba si era de simpata o de burla par el marido de la seora; crey distinguir en una habitacin inmediata un seor que se ocultaba (tal vez era el otro), y aturdido por aquel mundo nuevo atraves una puerta, empujado suavemente por su gua. Estaba en el dormitorio de la seora: una habitacin sumida en suave penumbra, que rasgaba una faja de sol, filtrndose por un balcn entreabierto. En medio de este rayo de luz se hallaba una mujer erguida, esbelta, sonrosada, vestida con un hermoso traje de soire, las nacaradas espaldas surgiendo de entre nubes de blondas, el pecho y la cabeza deslumbrantes con el centelleo de las joyas. Luis retrocedi asombrado, protestando contra la farsa. Aqulla era la enferma? Le haban llama-do para insultarle? -Luis..., Luis... -gimi tras l una voz dbil, con entonacin infantil y suave que le recordaba el pasado, los mejores instantes de su vida. Sus ojos, acostumbrados ya a la oscuridad, vieron en el fondo de la habitacin algo monumental e imponente como un altar: una cama con gradas, y en la cual, bajo os l ondulantes cortinajes, se incorporaba trabajosamente una figura blanca. Entonces se fij en la mujer inmvil que pareca esperarle con su esbelta rigidez, y sus ojos de vaga mirada, como empaados por lgrimas. Era un artstico maniqu que guardaba cierta semejanza con Enriqueta. Le serva para poder contemplar mejor aquellas novedades que continuamente reciba de Pars. Era el nico actor de las representaciones de elegancia y riqueza que se daba a solas para remedio de su enfermedad. -Luis..., Luis - volvi a gemir la vocecita desde el fondo de la ca ma. Tristemente fue Luis hacia ella para verse agarrado por unos bra zos que le apretaron convulsivamente y sentir una boca ardorosa que buscaba la suya implorando perdn, al mismo tiempo que en una mejilla reciba la tibia caricia de las lgrimas. Di que me perdonas; dilo, Luis, y tal vez no muera. Y el marido, que instintivamente intentaba repelerla, acab por abandonarse entre aquellos brazos, repitiendo sin darse cuenta las misma palabras cariosas de los tiempos felices. Ante sus ojos, habituados a la oscuridad, iba marcndose con todos sus detalles el rostro de su mujer. -Luis, Luis mo -deca ella sonriente en medio de las lgrimas-. Cmo me encuentras? Ya no soy tan hermosa como en nuestros tiempos de felicidad..., cuando yo an no era loca. Dime, por Dios!, dime qu te parezco. Su marido la miraba con asombro. Hermosa, siempre hermosa, con aquella belleza infantil e ingenua que tan temible la haca. La muerte an no estaba all; nicamente, por entre el suave perfume de aquella carne soberana, de aquel lecho majestuoso, pareca deslizarse un vaho sutil y lejano de la materia muerta, algo que delataba la interior descomposicin y que se mezclaba en sus besos. Luis adivin la presencia de alguien detrs de l. Un hombre estaba a pocos pasos, contemplndolo s con expresin confusa, como atrado all por un impulso superior a la voluntad que le avergonzaba. El marido de Enriqueta conoca, como media nacin, la austera cara de aquel seor ya entrado en aos, hombre de sanos principios, gran defensor de la moral pblica.
-Dile que se vaya, Luis -grit la enferma-. Qu hace ah ese hombre? Yo slo te quiero a ti..., slo quiero a mi marido. Perdname... Fue el lujo, el maldito lujo; necesitaba dinero, mucho dinero; pero amar..., slo a ti. Enriqueta lloraba, mostrando su arrepentimiento, y aquel hombre lloraba tambin, dbil y humilde ante el desprecio. Luis, que tantas veces haba pensado en l con arrebatos de clera, y que al verle haba sentido impulsos de arrojarse a su cuello, acab por mirarle con simpata y respeto. Tambin la amaba! Y la comunidad en el afecto, en ves de repelerlos, ligaba al marido y al otro con una simpata extraa. -Que se vaya, que se vaya -repeta la enferma con una terquedad infantil. Y su marido miraba al hombre poderoso con expresin suplicante, como si pidiera perdn para su mujer, que no saba lo que deca. -Vamos, doa Enriqueta -dijo desde el fondo de la habitacin la voz del cura-. Piense usted en s misma y en Dios; no incuna en el pecado de soberbia. Los dos hombres, el marido y el protector, acabaron por sentarse junto al lecho de la enferma. El dolor la haca rugir; haba que darle frecuentes inyecciones y los dos acudan solcitos a su cuidado. Varias veces se tropezaron sus manos al incorporar a Enriqueta, y no las separ una repulsin instintiva; antes bien, se ayudaban con efusin fraternal. Luis encontraba cada vez ms simptico a aquel buen seor, de trato tan llano, a pesar de sus millones, y que lloraba a su mujer ms an que l. Durante la noche, cuando la enferma descansaba bajo la accin de la morfina, los dos hombres, compenetrados por aquella velada de sufrimientos, conversaban en voz baja, sin que en sus pala bras se notara el menor dejo de remoto odio. Eran como hermanos reconciliados por el dolor. Al amanecer muri Enriqueta, repitiendo: ~Perdn! Perdn! Pero su ltima mirada no fue para el marido. Aquel hermoso pjaro sin seso levant el vuelo para siempre, acariciando con los ojos el maniqu de eterna sonrisa y mirada vidriosa: el dolo del lujo que ergua cerca del balcn su cabeza hueca, sobre la cual, con infernal fulgor, centelleaban los brillantes, heridos por la azulada luz del alba. FIN
You might also like
- Blasco Ibañez, Vicente - El Maniqui PDFDocument4 pagesBlasco Ibañez, Vicente - El Maniqui PDFWoody CardoNo ratings yet
- La GuillotinaDocument4 pagesLa Guillotinatrex24366SNo ratings yet
- Stefan Zweig LA ESTRELLA SOBRE EL BOSQUEDocument7 pagesStefan Zweig LA ESTRELLA SOBRE EL BOSQUEJosé Manuel Corredoira ViñuelaNo ratings yet
- Germán Rozenmacher - Tristezas de La Pieza Del HotelDocument9 pagesGermán Rozenmacher - Tristezas de La Pieza Del HotelJuanci Laborda ClaverieNo ratings yet
- Blasco Ibanez, Vicente - Venganza MorunaDocument4 pagesBlasco Ibanez, Vicente - Venganza MorunaeinsamehirteNo ratings yet
- Abel Mateo - La Posada Del Ojo de DiosDocument26 pagesAbel Mateo - La Posada Del Ojo de DiosAgustin IssidoroNo ratings yet
- El Jarron Etrusco - Prospere MerimeeDocument10 pagesEl Jarron Etrusco - Prospere MerimeeFabian OrdoñezNo ratings yet
- Perversiones Eroticas - Toriiak RoloezDocument97 pagesPerversiones Eroticas - Toriiak RoloezJese UlianoNo ratings yet
- El Ángel Del Ático Cuento Tenesse WlliansDocument7 pagesEl Ángel Del Ático Cuento Tenesse WlliansJose M PerezNo ratings yet
- El Callejón Del DiabloDocument3 pagesEl Callejón Del DiabloシZULEVELシNo ratings yet
- Fragmentos de La RegentaDocument4 pagesFragmentos de La RegentahamsterarianneNo ratings yet
- La RisaDocument3 pagesLa RisaTessa HerreraNo ratings yet
- La Estrella Sobre El Bosque SweigDocument4 pagesLa Estrella Sobre El Bosque SweigGalo ValenciaNo ratings yet
- Doña BlancaDocument423 pagesDoña BlancaCesar Al DanaNo ratings yet
- Leyendas Del SalvadorDocument33 pagesLeyendas Del SalvadorCarlos Alberto Gonzalez CortesNo ratings yet
- Rafael Barrett - Cuentos BrevesDocument75 pagesRafael Barrett - Cuentos BrevesSeguredNo ratings yet
- Antoni PogorelskiDocument16 pagesAntoni PogorelskiCesar MDNo ratings yet
- Textos de La RegentaDocument4 pagesTextos de La Regentaasunhidalgo568100% (6)
- Cuentos Seleccionados 3 - A-ODocument11 pagesCuentos Seleccionados 3 - A-Ozabalathiara44No ratings yet
- Cuervos EspiandoDocument2 pagesCuervos EspiandoNagisa ReiNo ratings yet
- Veinticuatro horas en la vida de una mujerFrom EverandVeinticuatro horas en la vida de una mujerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (6)
- De Vieja RazaDocument3 pagesDe Vieja RazarafaelgureyNo ratings yet
- Emilia Pardo Bazan - ApologoDocument8 pagesEmilia Pardo Bazan - ApologopatriciaNo ratings yet
- Cuentos Hondurenos y Sus ActoresDocument4 pagesCuentos Hondurenos y Sus Actorespipe042No ratings yet
- Rainer Maria Rilke - El FantasmaDocument4 pagesRainer Maria Rilke - El FantasmaOlaf Demian TryggvasonNo ratings yet
- Mario Bahamón Dussán - La Bonita PDFDocument45 pagesMario Bahamón Dussán - La Bonita PDFmomoluNo ratings yet
- Julio Nishikawa A. - Misterios de AyacuchoDocument154 pagesJulio Nishikawa A. - Misterios de AyacuchoJuan Carlos Chirinos Fernández100% (2)
- Cabecita NegraDocument6 pagesCabecita NegraRosa María BianchiNo ratings yet
- LCI - 2023 - Dictados 1 A 4 (Clases)Document3 pagesLCI - 2023 - Dictados 1 A 4 (Clases)Celeste EizmendiNo ratings yet
- Las rapadas: El franquismo contra la mujerFrom EverandLas rapadas: El franquismo contra la mujerRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- 6 Cronicas ColonialesDocument7 pages6 Cronicas ColonialesAbrahan MendezNo ratings yet
- En RadaDocument119 pagesEn RadaAfonso ZecaNo ratings yet
- La Virgen y El GitanoDocument16 pagesLa Virgen y El GitanoNataly Andrea Rojas100% (2)
- De Los Cuates Pa La Raza DosDocument141 pagesDe Los Cuates Pa La Raza DosDanilavsky Oropezovich VaäzksNo ratings yet
- Piglia. La Loca y El Relato Del CrimenDocument6 pagesPiglia. La Loca y El Relato Del CrimenAngélica Altamirano Santa100% (1)
- Curtis Donald - Servicio Secreto 500 - La VoragineDocument107 pagesCurtis Donald - Servicio Secreto 500 - La VoragineAngelNo ratings yet
- 119 2014 02 19 Cortazar - LaNocheBocaArribaDocument5 pages119 2014 02 19 Cortazar - LaNocheBocaArribaLuis Enrique Gonzalez FragosoNo ratings yet
- El Libertino Apasionado.Document4 pagesEl Libertino Apasionado.Cheo Flow On FlowMusicNo ratings yet
- CHOPIN Historia de Una Hora 970 LIBRODocument4 pagesCHOPIN Historia de Una Hora 970 LIBROAlguien AlemanNo ratings yet
- Cabecita NegraDocument6 pagesCabecita NegraRosana Di NardoNo ratings yet
- Me Alquilo para SonarDocument5 pagesMe Alquilo para SonarCamiloNo ratings yet
- La Niña de LuzmelaDocument104 pagesLa Niña de LuzmelaJoaquin JaramilloNo ratings yet
- LEN - E1 - Guía01 2M OA8 EstudianteDocument3 pagesLEN - E1 - Guía01 2M OA8 EstudiantePatricia GonzalezNo ratings yet
- Alas Clarin, Leopoldo - El Secreto A VocesDocument7 pagesAlas Clarin, Leopoldo - El Secreto A VocesBruno GassínNo ratings yet
- Alas Clarín, Leopoldo - El Pecado OriginalDocument5 pagesAlas Clarín, Leopoldo - El Pecado OriginalabiatiNo ratings yet
- Vicente Blasco Ibañez - La ParedDocument2 pagesVicente Blasco Ibañez - La ParedMeteorito de SaturnoNo ratings yet
- Blasco Ibanez, Vicente - Ogro, ElDocument3 pagesBlasco Ibanez, Vicente - Ogro, ElBruno GassínNo ratings yet
- El Final PDFDocument13 pagesEl Final PDFsolanitosolanitoNo ratings yet
- El Milagro de San AntonioDocument5 pagesEl Milagro de San AntonioRafael Tormos PonceNo ratings yet
- Blasco Ibanez, Vicente - Un FuncionarioDocument5 pagesBlasco Ibanez, Vicente - Un FuncionarioBruno GassínNo ratings yet
- Samuel Beckett - El ExpulsadoDocument9 pagesSamuel Beckett - El ExpulsadoBruno GassínNo ratings yet
- Blasco Ibanez, Vicente - Venganza MorunaDocument4 pagesBlasco Ibanez, Vicente - Venganza MorunaeinsamehirteNo ratings yet
- Blasco Ibanez, Vicente - Primavera TristeDocument4 pagesBlasco Ibanez, Vicente - Primavera TristeBruno GassínNo ratings yet
- Blasco Ibanez, Vicente - Paella Del Roder, LaDocument4 pagesBlasco Ibanez, Vicente - Paella Del Roder, LaeinsamehirteNo ratings yet
- Blasco Ibanez, Vicente - Parasito Del Tren, ElDocument4 pagesBlasco Ibanez, Vicente - Parasito Del Tren, ElBruno GassínNo ratings yet
- Vicente Blasco Ibañez - Golpe DobleDocument3 pagesVicente Blasco Ibañez - Golpe DobleRoyer RoldanNo ratings yet
- Blasco Ibanez, Vicente - Lobos de MarDocument3 pagesBlasco Ibanez, Vicente - Lobos de MareinsamehirteNo ratings yet
- Blasco Ibanez, Vicente - en El MarDocument5 pagesBlasco Ibanez, Vicente - en El MarfranciscolawyersNo ratings yet
- Vicente Blasco Ibañez - en La Puerta Del CieloDocument3 pagesVicente Blasco Ibañez - en La Puerta Del CieloRoyer RoldanNo ratings yet
- Vicente Blasco Ibañez - La CorreccionDocument3 pagesVicente Blasco Ibañez - La CorreccionRoyer RoldanNo ratings yet
- Blasco Ibáñez, Vicente - El Establo de EvaDocument3 pagesBlasco Ibáñez, Vicente - El Establo de Evaapi-3798164No ratings yet
- Blasco Ibanez, Vicente - Condenada, LaDocument4 pagesBlasco Ibanez, Vicente - Condenada, LaeinsamehirteNo ratings yet
- Blasco Ibanez, Vicente - Caperuza, LaDocument4 pagesBlasco Ibanez, Vicente - Caperuza, LafranciscolawyersNo ratings yet
- Helena Petrovna Blavatsky A Doutrina Secreta Volume IVDocument210 pagesHelena Petrovna Blavatsky A Doutrina Secreta Volume IVKheóps Justo100% (1)
- Blasco Ibanez, Vicente - Barca Abandon Ada, LaDocument8 pagesBlasco Ibanez, Vicente - Barca Abandon Ada, LaBruno GassínNo ratings yet
- Blavatsky H P La Doctrina Secreta 1Document192 pagesBlavatsky H P La Doctrina Secreta 1luisrdm1100% (1)
- Blasco Ibanez, Vicente - Apuesta de Esparrello, LaDocument4 pagesBlasco Ibanez, Vicente - Apuesta de Esparrello, LafranciscolawyersNo ratings yet
- Blavatsky, H P - La Doctrina Secreta 3-1Document202 pagesBlavatsky, H P - La Doctrina Secreta 3-1Anibal Zamora DiazNo ratings yet
- Sigmund Freud - Un Caso de Curacion HipnóticaDocument8 pagesSigmund Freud - Un Caso de Curacion HipnóticaIl Gato100% (1)
- Helena Petrovna Blavatsky A Doutrina Secreta Volume VDocument169 pagesHelena Petrovna Blavatsky A Doutrina Secreta Volume VKheóps JustoNo ratings yet
- La doctrina secreta de BuddhaDocument270 pagesLa doctrina secreta de BuddhaAlfredo Valencia MejíaNo ratings yet
- Kant, Inmanuel - Fundamentación de La Metafísica de Las CostumbresDocument34 pagesKant, Inmanuel - Fundamentación de La Metafísica de Las CostumbresBruno GassínNo ratings yet
- Programa de Manos MV20 Reducido DigitalDocument17 pagesPrograma de Manos MV20 Reducido DigitalNatii CampOs100% (1)
- Caso MalalaDocument7 pagesCaso MalalaJairo SalcedoNo ratings yet
- El Hombre y Su EnigmaDocument2 pagesEl Hombre y Su EnigmaNicolas Andres Molina VergaraNo ratings yet
- El KybalionDocument13 pagesEl KybalionNatalia GarcíaNo ratings yet
- EducacionDocument89 pagesEducacionAlberto JulcaNo ratings yet
- El Plan MasónicoDocument5 pagesEl Plan MasónicoPelayo ZerranoNo ratings yet
- FICHA DE RELIGION SEM-32-3roDocument4 pagesFICHA DE RELIGION SEM-32-3roHectorJanampaSolorzanoNo ratings yet
- Catalogo PDFDocument80 pagesCatalogo PDFVladimir Dante Flores SolanoNo ratings yet
- Religión y ritualesDocument25 pagesReligión y ritualesJuan Gil100% (1)
- Cortes, Juan B - Procesos A Las Posesiones y ExorcismosDocument156 pagesCortes, Juan B - Procesos A Las Posesiones y Exorcismosarchanda100% (10)
- ENÁNICODocument6 pagesENÁNICOErick Chumbiauca CastillaNo ratings yet
- Pilares Del IslamDocument1 pagePilares Del IslamEvaristo PradaNo ratings yet
- Mahatma título religioso IndiaDocument33 pagesMahatma título religioso IndiaCarlos ReynagaNo ratings yet
- Obstáculos para el desarrollo de una actitud científica: Dogmatismo y Espíritu de GravedadDocument3 pagesObstáculos para el desarrollo de una actitud científica: Dogmatismo y Espíritu de Gravedaddayana yela ordoñezNo ratings yet
- Somos La Sal de La TierraDocument5 pagesSomos La Sal de La Tierrakaro7575No ratings yet
- Adventist TodayDocument24 pagesAdventist TodayMikhail MikhaNo ratings yet
- Arcano 66 PerplejidadDocument13 pagesArcano 66 PerplejidadJim MorrisonNo ratings yet
- SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Los Evangelios Sinopticos y TeológicoDocument2 pagesSESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Los Evangelios Sinopticos y Teológicomarilyn gomez lopezNo ratings yet
- Resumen General de La Doctrina Social de La IglesiaDocument3 pagesResumen General de La Doctrina Social de La IglesiaSebastián HernándezNo ratings yet
- Reflexión sobre la opción ministerial a la luz del Pan de Formación de la ProvinciaDocument1 pageReflexión sobre la opción ministerial a la luz del Pan de Formación de la ProvinciaProvincia Franciscana de San Pablo ApóstolNo ratings yet
- Calculo de Hora Hombre para Obras Mayor A 50 Uit Al 01 2010Document16 pagesCalculo de Hora Hombre para Obras Mayor A 50 Uit Al 01 2010Alfred CastroNo ratings yet
- Christian Jacq Nefertiti y AkenatonDocument242 pagesChristian Jacq Nefertiti y AkenatonAlexander Valenzuela0% (1)
- La Jerarquia EspiritualDocument10 pagesLa Jerarquia Espiritualapi-3758978No ratings yet
- Benavides Luis Maria - Metodologia Catequistica para Niños - Como Dar Catequesis Hoy PDFDocument128 pagesBenavides Luis Maria - Metodologia Catequistica para Niños - Como Dar Catequesis Hoy PDFFrankwill Texeira67% (6)
- ¡Descubre Los Misterios de La Magia Egipcia en Nuestra Formación Exclusiva! - 20231129 - 211929 - 0000Document6 pages¡Descubre Los Misterios de La Magia Egipcia en Nuestra Formación Exclusiva! - 20231129 - 211929 - 0000Andrea RonnowNo ratings yet
- Perfil Ministerial de La IeppDocument3 pagesPerfil Ministerial de La IeppDemetrio Rodrigo CastilloNo ratings yet
- Curriculum Tinoco Mayo2011Document10 pagesCurriculum Tinoco Mayo2011morammm21No ratings yet
- Analisis de Principios Eticos Según La BibliaDocument2 pagesAnalisis de Principios Eticos Según La Bibliaclemente miranda100% (1)
- Arquitectura IslamicaDocument30 pagesArquitectura IslamicaVeronica Claure VargasNo ratings yet
- 3° Octubre - Educación ReligiosaDocument27 pages3° Octubre - Educación ReligiosaAnonymous gTHJD7J100% (1)