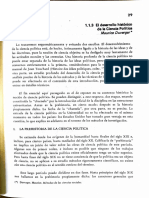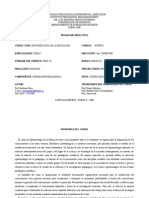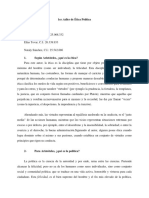Professional Documents
Culture Documents
Etica y Politica
Uploaded by
Bastian0 ratings0% found this document useful (0 votes)
179 views28 pages.
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this Document.
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
179 views28 pagesEtica y Politica
Uploaded by
Bastian.
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 28
CONJUGAR JUSTICIA Y FELICIDAD- ADELA CORTINA
l. DOS HORIZONTES DE LA ÉTICA
¿En qué consiste la ética? En conjugar justicia y felicidad; ambos son los dos grandes
horizontes de la ética, que no siempre resulta fácil articular, pero es preciso lograrlo. Porque
no es humano un proyecto de felicidad que deje a los más débiles por el camino, ni son
verdaderamente vigorosas las exigencias de justicia que no aspiran a una vida en plenitud.
En lo que hace a la justicia, es más sencillo averiguarlo, porque significa dar a cada uno lo
que le corresponde, pero las dificultades empiezan al intentar determinar qué le corresponde
a cada uno. La justicia en este sentido tiene un listón muy claro: el de los derechos humanos;
un listón por debajo del cual no se puede caer sin cometer injusticia, sin caer bajo mínimos
de humanidad. Por el contrario, la felicidad tiene una naturaleza muy diferente, es más
huidiza. La opción por una forma u otra de vida feliz es muy personal, nadie puede exigir a
otros que sean felices de una manera determinada, sino que cada persona es la que ha de optar
por un camino u otro, es cada persona la que tiene que hacer su apuesta, con riesgo de
equivocarse y con la esperanza de acertar. Por eso es preciso distinguir entre los mínimos de
justicia, que son universalmente exigibles, y los máximos de vida feliz, de vida buena, que
son cosa de aspiración, invitación, consejo y de asunción personal.
2. EL FIN DE LA VIDA HUMANA
El 28 de junio de 2012 la Asamblea General de Naciones Unidas decidió proclamar el día 20
de marzo como Día Internacional de la Felicidad. El propósito de tal proclamación consistía
explícitamente en recordar cada año que la búsqueda de la felicidad es un objetivo humano
fundamental y también que los Estados nacionales deben reconocerlo en sus políticas. Sin
embargo ¿Cuál es el rol de los Estados frente a ello?
El deber de los Estados consiste en poner las bases de justicia indispensables para que cada
persona pueda llevar adelante los planes de vida que tenga razones para valorar, es decir,
poner los requisitos de justicia desde los que es posible el florecimiento humano. En
cualquier caso, no es al Estado a quien corresponde hacer felices a los ciudadanos, sino que
su deber consiste en ser justo. Y ¿qué es entonces la felicidad? La felicidad es el fin de la
vida humana, la meta que todos los seres humanos quieren alcanzar con cada una de sus
actuaciones. No una meta que está al final de la vida, como si fuera la última estación de un
tren, sino la que se persigue en cada acto que realizamos, en cada decisión que tomamos, en
cada elección, dándole una dirección, un sentido.
A la felicidad se le pide continuidad, es un modo de ser, no sólo un modo de estar. Se es feliz,
se quiere ser feliz, no se está feliz, mientras que sí que se está sano o enfermo, disgustado o
contento. La felicidad tiene que ver con una cierta permanencia del tono vital. La vida
humana tiene una tonalidad y cuando el sentirse de acuerdo con ella afecta a la vida en su
conjunto, es felicidad.
3. EL ÁBACO DEL BIENESTAR
Frente al significado de vida en plenitud, de vida digna de ser vivida, la felicidad va
identificándose con un término bastante más modesto, pero bastante más manejable, que es
el de bienestar. Estar bien depende de experiencias placenteras, de sentirse a gusto consigo
mismo y con otros, con el entorno que nos rodea y con el futuro previsible, aunque sobre
todo tiene que ver con el presente. La felicidad, entendida como bienestar, consistiría en
conseguir el máximo posible de bienes sensibles, el disfrute de una vida placentera.
Trabajar por la justicia es incómodo, exige afrontar situaciones desagradables que van desde
lo más sencillo en la vida cotidiana, desde el ir a contracorriente en un mundo conformista y
camaleónico, al riesgo de cárcel, tortura y muerte, que han sufrido y sufren tantos seres
humanos en la historia. Por eso cuesta tanto conjugar justicia y felicidad, porque a menudo
la felicidad no se entiende como autorrealización, acompañada de una cierta suerte, sino
como estar bien. Por si faltara poco, el bienestar puede medirse, y qué países son más felices,
entendiendo por “felices” que se sienten bien. Cosa que en muy buena medida depende de
las posibilidades de consumo.
4. CONSUMO Y VALORES ECONOMICISTAS
Desde hace algún tiempo el bienestar el consumo se ha convertido en la dinámica central de
la vida social, y muy especialmente el consumo de mercancías que no son necesarias para la
supervivencia. Si no es en situaciones de miseria, en las que las personas se ven obligadas a
invertir sus recursos en lo necesario para sobrevivir, la tendencia a consumir bienes que no
satisfacen necesidades básicas, puede constatarse en todas las sociedades.
En la sociedad consumista los productos no se diseñan para acomodarse a los consumidores,
sino a la maximización del beneficio y al posicionamiento de los productores en el mercado.
Y los productores crean un carácter consumidor en las gentes, un ethos consumista, para que
consuman de forma indefinida. Podríamos decir entonces que en el momento actual hay
sociedades insatisfechas porque no tienen los bienes de consumo suficientes para satisfacer
sus necesidades, y otras también insatisfechas porque para satisfacer las necesidades se crean
nuevos deseos y nunca hay bastante.
Así se generan esas sociedades de consumo, convencidas de que poseer y usar una variedad
creciente de bienes y servicios constituye el camino más seguro para la felicidad personal, el
estatus social y el éxito de un país. El consumo, al contrario de lo que decía Adam Smith se
ha convertido en el motor de la producción. Por eso sucede que para mantener la economía
es necesario que consuman los que tienen capacidad adquisitiva suficiente para pagar su
consumo. Y la única forma de lograrlo es intentar persuadir a los potenciales consumidores
de que el consumo proporciona grandes dosis de bienestar; empresa en la que han tenido
éxito.
Después se puede criticar el imperialismo de los mercados, lamentar que los valores
economicistas estén impregnando nuestras sociedades y expulsando a los valores
espirituales, protestar por el aterrizaje de Eurovegas en España, acusar a la reforma educativa
de querer forjar técnicos competentes para el mercado de trabajo, más que ciudadanos y
profesionales. Se puede criticar lo que se quiera. Pero si el consumo es el motor de la
producción, y si los ciudadanos hemos de asumir un carácter consumista para que la sociedad
funcione, la cosa no tiene arreglo. La felicidad se reduce a bienestar y ese estar bien se
identifica con las posibilidades de consumo. Pero como esto no es verdad, como la felicidad
no consiste en consumir indefinidamente, es necesario cambiar las tornas sociales, y en vez
de generar un carácter consumista, preguntarse qué carácter debería forjarse quien quiera
hacer de su forma de consumo una oportunidad para llevar adelante una vida feliz.
Es evidente que tenernos que consumir si querernos seguir viviendo, pero la forma de vida
de consumo que elijamos depende de nuestra libertad. Y entonces la pregunta sería: ¿de qué
virtudes tendríamos que ir apropiándonos para orientar nuestras decisiones hacia una vida
digna de ser vivida, hacia una vida feliz? En Por una ética del consumo propuse dos virtudes:
la lucidez y la cordura.
La lucidez permite a una persona desentrañar los motivos (belleza, disfrute, eficacia, etc.)
por los que consume y los mecanismos sociales (creencias generalizadas de que lo natural es
consumir de forma creciente y que moderar el consumo es retroceder) que le inducen a
consumir unos productos u otros, como también le permite calcular lo que los economistas
llaman el coste de oportunidad, lo que pierde cuando opta por determinadas formas de
consumo. La lucidez permite tomar conciencia de que el éthos consumista no es natural, sino
que está creado artificialmente, y que con él se pierde una gran cantidad de oportunidades
felicitantes.
La cordura, por su parte, no figura en la tradición clásica de las virtudes, que suele referirse
a la prudencia como virtud apropiada para dilucidar cómo llevar adelante una vida digna de
ser vivida. La prudencia permite discernir entre el exceso y el defecto, entre el desprecio de
los bienes materiales, que olvida que también son oportunidades de crecimiento, y el
entreguismo a las mercancías, que conduce a una sociedad mercantilizada, gobernada por
valores economicistas. El consumidor prudente es el que coge las riendas de su consumo y
opta por la calidad de vida frente a la cantidad de los productos, por una cultura de las
relaciones humanas, del disfrute de la naturaleza, del sosiego y la paz, reñida con la aspiración
a un consumo ilimitado. Sin embargo, la prudencia entendida como la virtud de lo suficiente
y de la calidad de vida frente a la cantidad de los bienes, puede ser una virtud sin corazón si
quien la ejerce olvida que no es un individuo aislado, que precisamente ha llegado a ser
persona y a disfrutar de bienes porque otras personas le han reconocido como tal.
La categoría básica del mundo social, hemos insistido en este libro, no es el individuo, sino
el reconocimiento recíproco de sujetos, que se saben sujetos por este reconocimiento básico.
Por eso los cálculos prudenciales de individuos aislados son falsos e inmorales. Son falsos,
porque no existe el individuo aislado, dueño en exclusiva de sus bienes. Son inmorales,
porque carecen de corazón al construirse al margen de la justicia. Ésa es la razón por la que
proponemos la cordura como virtud soberana para alcanzar la felicidad. La cordura, que
enraíza las ponderaciones sobre lo suficiente y sobre la vida de calidad en el corazón de lo
justo. La cordura, que es un injerto de la prudencia en el tronco de la justicia.
5.EL FLORECIMIENTO HUMANO
La felicidad, en el más amplio sentido de la palabra, consiste en el florecimiento de todas
nuestras mejores potencialidades y capacidades. Algunos autores las ordenan en torno a
«fortalezas» como la sabiduría y el conocimiento, el coraje, la disposición a cuidar de los
demás y hacerse cargo de ellos, la templanza, y el sentido de la trascendencia, que da sentido
a la vida en su conexión con el universo. En este libro, al aludir a la forja del carácter, hemos
preferido recurrir al lenguaje de las virtudes, de aquellas excelencias del carácter que nos
predisponen a obrar en el sentido de la felicidad.
Tradicionalmente se ha hablado de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza como
virtudes cardinales, como las que constituyen el quicio de una vida buena, pero aquí hemos
preferido unir las dos primeras en la cordura, que echa mano de las razones de la razón y de
las razones del corazón. Porque hacemos nuestra vida ligados unos a otros, somos en vínculo,
y nadie puede llevar a plenitud sus potencialidades en solitario. Pero también porque las
virtudes no sólo son fecundas para cada persona, sino también para la sociedad en la que
vive.
No entra entonces la felicidad en litigio con la justicia, sino que se hacen una con otra,
precisamente porque la felicidad no se reduce al bienestar, sino que abre sus fronteras hasta
donde alcance el horizonte de la plenitud humana. Hasta donde tienen lugar los proyectos
ilusionados, la capacidad de crear, la de escribir el guion de vidas con sentido.
Una vida que no acontece sin esas excelencias del carácter entre las que cuentan la cordura,
hecha de justicia y prudencia, el coraje y el autodominio, pero también la solidaridad y el
amor, porque escribimos de nuestro puño y letra el guion de nuestra propia novela, pero la
hacemos con otros. ¿Y qué ocurre con el final de las novelas? Porque somos nuestras
narraciones, somos nuestros relatos, pero los relatos se abren al futuro, y en ellos palpita a
menudo un ansia de inmortalidad, una esperanza de vida futura, la esperanza de que con la
muerte no todo se lo traga la tierra. Una aspiración tan profunda ¿no tiene cabida en nuestras
historias?
Somos nuestros relatos, eso es cierto, pero también lo es que nos integrarnos en el río de
comunidades de sentido, de comunidades de contadores de historias, que van tejiendo un
contexto con que interpretar las nuestras. Contar una historia no significa plegarse a lo escrito
por otros, sino convertirse en coautor de ella, en recrearla. En muchos de esos relatos se abre
un camino a la esperanza en la inmortalidad, a veces inmanente cuando se habla de
permanecer en el recuerdo de quienes han compartido la vida o han conocido las gestas de
los héroes y los sabios. Y es verdad que es hermoso poder permanecer en el recuerdo, o al
menos muchos lo anhelan. Pero sería más acorde con la aspiración a una vida en plenitud, a
una vida feliz, poder abrirse realmente a un mañana. Un mañana que alguien pueda y quiera
regalarnos. ¿Para qué sirve la ética?
Para aprender a apostar por una vida feliz, por una vida buena, que integra como un
sobrentendido las exigencias de la justicia y abre el camino a la esperanza.
CAPÍTULO 1. MAPA FÍSICO DE LA ÉTICA
1.Tanteando el terreno
La ética es una parte de la filosofía que reflexiona sobre la moral y por eso recibe también el
nombre de "filosofía moral". Ética y moral se distinguen en que, mientras la moral forma
parte de la vida cotidiana de las sociedades y de los individuos y no la han inventado los
filósofos, la ética es un saber filosófico; mientras la moral tiene "apellidos" de la vida social,
como "moral cristiana", "moral islámica" o "moral socialista", la ética los tiene filosóficos,
como "aristotélica", "estoica" o "kantiana". La verdad es que las palabras "ética" y "moral",
en sus respectivos orígenes griego (ethos) y latino (mos), significan prácticamente lo mismo:
carácter, costumbres.
Precisamente porque la etimología de ambos términos es similar, está sobradamente
justificado que en el lenguaje cotidiano se tomen como sinónimos. Pero como en filosofía
es necesario establecer la distinción entre estos dos niveles de reflexión y lenguaje -el de la
forja del carácter en la vida cotidiana y el de la dimensión de la filosofía que reflexiona sobre
la forja del carácter-, empleamos para el primer nivel la palabra "moral" y la palabra "ética"
para el segundo. Precisamente por moverse en dos niveles de reflexión distintos -el cotidiano
y el filosófico- José Luis Aranguren ha llamado a la moral "moral vivida", y a la ética, "moral
pensada".
2. ¿Qué es eso de lo moral?
La moral del camello
Por las playas valencianas, hace ya bastantes años, se paseaba un cuerpo de policía a caballo,
velando por la decencia de los trajes de los bañistas. La gente les llamaba "la Moral". Con
esos antecedentes es fácilmente comprensible que la pobre moral no tuviera muy buena
prensa entre las gentes de a pie y que la identificaran con un conjunto de prohibiciones,
referidas sobre todo a cuestiones de sexo. Parecía, pues, que la moral debía consistir en
mandatos, encargados de amargar la existencia al personal prohibiéndoles cuanto pudiera
apetecerles: cuanto más a contrapelo el mandato, más mérito en cumplirlo. ¿Adónde iba la
pobre moral con este cartel?
Naturalmente, no era esto la moral, ni lo es tampoco, pero así lo entendía la gente por razones
sociales de peso, entre otras, porque así se lo habían enseñado. Por eso, cuando oían la palabra
"moral" se les venían a las mentes la policía de la playa, el aterrado profesor de ética de la
Corte del Faraón, o la imagen de ese camello cargado con pesados deberes, que es como
Nietzsche describía gráficamente la moral del deber. No es extraño que, al oír hablar de
moral, la gente se pusiera inmediatamente en guardia.
La verdad es que si la moral fuera esto, no merecería la pena dedicarle tantos libros, ni se
entendería tampoco por qué está tan de moda hablar de ella, a no ser que la humanidad sea
masoquista o ya no tenga en qué entretenerse. Pero como no parece que la humanidad en su
conjunto esté por el masoquismo y motivos de entretenimiento le sobran, habrá que pensar
que la moral es otra cosa y por eso nos preocupa.
Estar en el quicio
Decía Ortega -y yo creo que llevaba razón- que para entender qué sea lo moral es mejor no
situarlo en el par "moral-inmoral", sino en la contraposición, más deportiva, "moral-
desmoralizado": "Me irrita este vocablo, 'moral' -nos dice en "Por qué he escrito El hombre
a la defensiva". Me irrita porque en su uso y abuso tradicionales se entiende por moral no sé
qué añadido de ornamento puesto a la vida y ser de un hombre o de un pueblo. Por eso yo
prefiero que el lector lo entienda por lo que significa, no en la contraposición moral- inmoral,
sino en el sentido que adquiere cuando de alguien se dice que está desmoralizado.
Entonces se advierte que la moral no es una performance suplementaria y lujosa que el
hombre añade a su ser para obtener un premio, sino que es el ser mismo del hombre cuando
está en su propio quicio y vital eficacia. Un hombre desmoralizado es simplemente un
hombre que no está en posesión de sí mismo, que está fuera de su radical autenticidad y por
ello no vive su vida, y por ello no crea, ni fecunda, no hinche su destino".
Hoy la moral es un artículo de primera necesidad precisamente porque nuestras "sociedades
avanzadas", con todo su avance, están profundamente desmoralizadas: cualquier reto nos
desborda. No sabemos qué hacer con los inmigrantes, con los ancianos y los discapacitados,
la corrupción acaba pareciéndonos bien con tal de ser nosotros quienes la practiquemos y,
por supuesto, que no se nos descubra, no sabemos dónde situar a los enfermos de sida ni
cómo valorar la ingeniería genética. Y todo esto es síntoma de la falta de vitaminas y de
entrenamiento, propia de equipos que ya sólo saben jugar a la reacción, a la defensiva, pero
se sienten incapaces de atacar porque están bajos de forma, les falta una buena dosis de
"moral del Alcoyano"; del defensa del Alcoyano que, perdiendo por nueve a cero, pidió
prórroga para ver de empatar.
3. Moralita: no "moralina".
¿Y por qué no nos entrenamos? En definitiva, porque, aunque la ética está de moda y todo el
mundo habla de ella, nadie acaba de creerse que es importante, incluso esencial, para vivir.
Sea por lo de la policía de la playa o por la moral del camello, en el fondo a la gente le parece
que eso de la moral es simple "moralina".
Otros vocablos terminados en "ina"
En realidad "moralina", viene de "moral", con la terminación "ina" de "nicotina", "morfina"
o "cocaína", y significa "moralidad inoportuna, superficial o falsa". A la gente le suena en
realidad a prédica empalagosa y ñoña, con la que se pretende perfumar una realidad bastante
maloliente por putrefacta, a sermón cursi con el que se maquilla una situación impresentable.
Y es verdad que la moral se puede instrumentalizar, convirtiéndola en "moralina", pero
también es verdad que es posible instrumentalizar la política, convirtiéndola en "politiquina",
la ciencia en "cientificina", el derecho en "juridicina", la economía en "economicina" y, sin
embargo, no se han creado esos vocablos.
Ciertamente, a todos los saberes humanos se les puede añadir la terminación "ína" cuando se
les instrumentaliza para conseguir prebendas individuales o grupales y, por contra, todos
tienen mucho que aportar cuando se intenta alcanzar, con toda modestia, aquello que cada
uno puede ofrecer. Pero no deja de ser curioso que sólo a la moral se le añada esa humillante
terminación, como si sólo ella pudiera degenerar en un producto pernicioso. ¿No será que,
tomada en serio, nos obliga a cambiar nuestras formas de vida, y no estamos en exceso por
la labor? ¿No será que la moral más tiene naturaleza de "moralita" que de "moralina"?
Elogio de la moralita
La "moralita" -decía Ortega- es un explosivo espiritual, tan potente al menos como su
pariente, la dinamita. Se fabrica con la imagen de lo que es un hombre -varón o mujer- en su
pleno quicio y eficacia vital, con el bosquejo de lo que es un comportamiento verdaderamente
humano. ¿No sería bueno, tal como andan las cosas, ir poniendo potentes cargas de moralita
en lugares vitales de nuestra sociedad? En todos esos puntos estratégicos que, al saltar por
los aires, irían abriendo camino para una convivencia más presentable. ¿Y por qué no lo
hacemos? Entre otras razones, porque resulta muy sencillo desactivar la moralita, privarle de
su potencial revolucionario. Basta con llamarle "moralina", decir que es cosa ñoña y
empalagosa, propia de mujeres, para que pierda toda su fuerza explosiva. Como si, por otra
parte, la ñoñería y el empalago fueran cosa de mujeres y no tuviéramos tantos arrestos como
cualquier bípedo implume.
La perversión de las palabras es la más grave de las perversiones. Cuando a la escucha no
autorizada llamamos "seguridad del estado" -así llamaban también en Argentina a las
desapariciones-, cuando justificamos el asesinato terrorista recurriendo a la "defensa del
pueblo", cuando convertimos la difamación en libertad de expresión y la endogamia
universitaria en "autonomía de la universidad", entonces hemos trucado todos los perfiles de
la realidad y nos conviene transformar la explosiva moralita en dulzona moralina.
Ciertamente la realidad acaba siendo inapelable y vuelve por sus fueros, a pesar de todos los
intentos de manipulación. Pero ya han quedado en la cuneta sin remedio intimidades violadas,
muertos, difamados, excluidos, esperanzas e ilusiones y una sociedad desmoralizada. Por eso
es importante ir poniendo cargas de moralita revolucionaria en puntos estratégicos de nuestra
vida personal y social: para ir orientando nuestra vida hacia el quicio humano y la eficacia
creadora.
4.Orientarse en la vida
Un saber racional
La moral es un tipo de saber que pretende orientar la acción humana en un sentido racional.
Es decir, pretende ayudarnos a obrar racionalmente, siempre que por "razón" entendamos esa
capacidad de comprensión humana que arranca de una inteligencia, por más señas, sentiente.
La razón es capaz de diseñar esbozos, propuestas, que funcionan como brújulas para guiar
nuestro hacer vital, pero hunde sus raíces en ese humus fecundo de nuestra inteligencia
sentiente, del que en último término se nutre. Por eso las tradiciones filosóficas empeñadas
en abrir un abismo tajante entre inteligencia, sentimientos y razón nos hacen un flaco
servicio: la razón enraíza en la inteligencia, que es ya sentiente. La moral es, en este sentido,
un tipo de saber racional.
Un saber que orienta la acción
A diferencia de los saberes racionales, pero preferentemente contemplativos teóricos a los
que no importa en principio orientar la acción, la moral es esencialmente un saber práctico:
un saber para actuar. Pero no sólo para actuar en un momento puntual, como ocurre cuando
queremos fabricar un objeto o conseguir un efecto determinado, que echamos mano del saber
técnico o del artístico. El saber moral, por el contrario, es el que nos orienta para actuar
racionalmente en el conjunto de nuestra vida, consiguiendo sacar de ella lo más posible; para
lo cual necesitamos saber ordenar inteligentemente las metas que perseguimos.
Por eso, desde los orígenes de la ética occidental en Grecia, hacia el siglo IV a.J.C., suelen
realizarse dos distinciones en el conjunto de los saberes humanos:
1) Una primera entre los saberes teóricos, preocupados por averiguar ante todo qué son las
cosas, sin un interés explícito por la acción, y los saberes prácticos, a los que importa discernir
qué debemos hacer, cómo debemos orientar nuestra conducta.
2) Y una segunda distinción, dentro de los saberes prácticos, entre aquellos que dirigen la
acción para obtener un objeto o un producto concreto (como es el caso de la técnica o el arte)
y los que, siendo más ambiciosos, quieren enseñarnos a obrar bien, racionalmente, en el
conjunto de nuestra vida entera, como es el caso de la moral.
5. Diversas formas de saber moral
Las sencillas expresiones "racional" y "obrar racionalmente" son más complejas de lo que
parece, porque a lo largo de la historia han ido ganando diversos significados, que han
obligado a entender el saber moral también de diferente manera. Cuatro, al menos, de esos
modos de entender lo moral son esenciales en la historia de la ética de Occidente, por eso los
comentaremos de forma muy breve y en la segunda parte del libro extraeremos consecuencias
de ellos para la educación moral.
1) Búsqueda prudencial de la felicidad.
Según una tradición que arranca de Aristóteles, concretamente de la Ética a Nicómaco, obra
moralmente quien elige los medios más adecuados para alcanzar la felicidad, entendida como
autorrealización. En definitiva -piensa esta tradición- las personas tendemos necesariamente
a la felicidad, de forma que la felicidad es el fin natural de nuestra vida. Pero no sólo el fin
natural, sino también el fin moral, porque alcanzarlo o no depende de que sepamos elegir los
medios más adecuados para llegar a ella y de que actuemos según lo elegido. Obrar
moralmente es entonces lo mismo que obrar racionalmente, siempre que entendamos aquí
por "razón" la razón prudencial, que nos aconseja elegir los medios oportunos para ser feliz.
¿Y quién es prudente? Aquél que, al elegir, no tiene en cuenta sólo un momento concreto de
su vida, sino lo que le conviene en el conjunto de su existencia. Por eso sopesa los bienes que
puede conseguir y establece entre ellos una jerarquía para obtener en su vida el mayor bien
posible. Quien elige pensando sólo en el presente y no en el futuro es imprudente y, lo que
es idéntico, inmoral.
Una propuesta semejante aconseja, sin duda, cuidar el presente -aceptar la invitación al
"carpe diem"-, pero sobre todo tener conciencia de que la elección de cada día tiene
repercusiones para el futuro, percatarse de que el pan de hoy puede ser hambre para mañana.
El prudente no es entonces "presentista", sino que sopesa y pondera los bienes que elige en
el momento concreto, de modo que en la "cuenta de resultados" de la vida toda surja el mayor
bien posible. A la tradición que entiende así la vida moral se le conoce como "eudemonismo"
(de "eudaimonía", que significa "felicidad"), y permanece hasta nuestros días, con especial
vigencia en la Edad Media, en filosofías como las de Averroes (s. XII) o Sto. Tomás de
Aquino (s. XIII). Hoy surge con fuerza en el llamado "movimiento comunitario" (Alasdair
MacIntyre, Michael Walzer, Benjamin Barber), en la hermeneútica (Hans-Georg Gadamer),
y en la vertiente de la ética zubiriana que se refiere a la "moral como contenido".
2) Cálculo inteligente del placer.
También en el mundo griego nace otro modo de entender el saber moral y el modo de
funcionar en él de la racionalidad, que es el propio del hedonismo (de "hedoné", que significa
"placer"). Según los hedonistas, puesto que, como muestra la más elemental de las
psicologías, todos los seres vivos buscan el placer y huyen del dolor, tenemos que reconocer
que el móvil del comportamiento animal y del humano es el placer. Pero, a la vez, que el
placer es también el fin al que se dirigen todas nuestras acciones y el fin por el que realizamos
todas nuestras elecciones. De donde se sigue que el placer es el fin natural y moral de los
seres humanos.
¿Quién obra moralmente entonces? El que sabe calcular de forma inteligente, a la hora de
tomar decisiones, qué opciones proporcionarán consecuencias más placenteras y menos
dolorosas, y elige en su vida las que producen mayor placer y menor dolor.
Desde esta perspectiva, la moral es el tipo de saber que nos ayuda a calcular de forma
inteligente las consecuencias de nuestras acciones para lograr el máximo de placer y el
mínimo de dolor. Pero el máximo y el mínimo ¿para quién?
En la tradición hedonista se produce un cambio trascendental desde el mundo griego al
moderno al intentar contestar a esta pregunta, porque el primero entiende que cada individuo
tiene que procurar maximizar su placer y minimizar su dolor, mientras que el hedonismo
moderno (utilitarismo) propone como meta moral lograr la mayor felicidad (el mayor placer)
del mayor número posible de seres vivos. Es esencial, pues, aprender a calcular las
consecuencias de nuestras decisiones, teniendo por meta la mayor felicidad del mayor
número, y actuar de acuerdo con los cálculos.
El hedonismo nace en el siglo IV a. J.C. de la mano de Epicuro de Samos y sigue también
vigente en nuestros días. Los representantes clásicos del hedonismo social o utilitarismo son
fundamentalmente Jeremy Bentham, John Stuart Mill (con su libro El Utilitarismo) y Henry
Sigdwick. En la actualidad el utilitarismo sigue siendo potente en la obra de autores como
Urmson, Smart, Brandt, Lyons, en las teorías económicas de la democracia y ha tenido una
gran influencia en el "estado del bienestar".
3) Respeto a lo que es en sí valioso.
A fines del siglo XVIII Immanuel Kant cambia el tercio en lo que se refiere al modo de
entender el saber moral. Es evidente -afirma- que, por naturaleza, todos los seres vivos
tienden al placer y que todos los seres humanos queremos ser felices. Pero precisamente los
fines que queremos por naturaleza no pueden ser morales, porque no podemos elegirlos. La
naturaleza es el reino de la necesidad, no el de la libertad, por mucho que podamos elegir
entre los medios. Por eso serán fines morales los que podemos proponermos libremente, y
no los que ya nos vienen impuestos por naturaleza. ¿Cuáles son esos fines?
Para responder a esta pregunta Kant cree tener una buena ayuda: las personas tenemos
conciencia de que hay determinados mandatos que debemos seguir, nos haga o no felices
obedecerlos. Cuando digo que "no se debe matar" o que "no hay que ser hipócrita", no estoy
pensando en si seguir esos mandatos hace feliz, sino en que es inhumano actuar de otro modo.
El asesino, el hipócrita no están actuando como auténticas personas. ¿De dónde surgen estos
mandatos, si no es de nuestro deseo de felicidad?
La respuesta que da Kant abre un nuevo mundo para la moralidad: esos mandatos surgen de
nuestra propia razón que nos da leyes para comportarnos como auténticas personas. Y un ser
capaz de darse leyes a sí mismo es, como su nombre indica, un ser autónomo.
Por eso esas leyes mandan sin condiciones y no prometen la felicidad a cambio; sólo
prometen realizar la propia humanidad. De ahí que se expresen como mandatos (imperati-
vos) categóricos, incondicionados. Ser persona es por sí mismo valioso, y la meta de la moral
consiste en querer serlo por encima de cualquier otra meta: en querer tener la buena voluntad
de cumplir nuestras propias leyes.
La razón que da esas leyes morales no es la prudencial ni la calculadora, sino la razón
práctica, que orienta la acción de forma incondicionada.
Kant defendió esta posición por primera vez en su obra Fundamentación de la Metafísica de
las Costumbres y, aparte del gran número de kantianos que ha habido y sigue habiendo,
actualmente no existe ni una sola ética que se atreva a prescindir de la afirmación kantiana
de que las personas son absolutamente valiosas, fines en sí, dotadas de dignidad y no
intercambiables por un precio.
4) Saber dialogar en serio.
A partir de los años 70 Karl Otto Apel y Jürgen Habermas, profesores de la Universidad de
Frankfurt, proponen continuar la tradición de la ética kantiana, pero superando sus
insuficiencias. Los creadores de lo que se llama "ética del discurso" están de acuerdo con
Kant en que el mundo moral es el de la autonomía humana, es decir, el de aquellas leyes que
los hombres nos damos a nosotros mismos. Precisamente porque nos las damos, podemos
promulgarlas o rechazarlas, aceptarlas o abolirlas.
Sin embargo, discrepan de Kant -entre otras cosas- a la hora de determinar qué significa "nos
damos nuestras propias leyes". Porque así como Kant entiende que cada uno de nosotros ha
de decidir qué leyes cree que son propias de las personas, consideran los autores que
comentamos que deben decidirlo los afectados por ellas, después de haber celebrado un
diálogo en condiciones de racionalidad.
La razón moral -concluyen- no es una razón práctica monológica, sino una razón práctica
dialógica: una racionalidad comunicativa. Las personas no debemos llegar a la conclusión de
que una norma es ley moral o es correcta individualmente, sino a través de un diálogo. Pero
no a través de cualquier diálogo, sino a través de un diálogo que se celebre entre todos los
afectados por las normas y que llegue a la convicción por parte de todos de que las normas
son correctas, porque satisfacen los intereses de todos.
Evidentemente, no es así como se decide normalmente si una norma es o no correcta, pero
así es como debería decidirse.
Saber comportarse moralmente significa, desde esta perspectiva, dialogar en serio a la hora
de decidir normas, teniendo en cuenta que cualquier afectado por ellas es un interlocutor
válido y como tal hay que tratarle.
Esta posición recibe indistintamente los nombres de "ética dialógica", "ética comunicativa"
o "ética discursiva", y tiene hoy en día seguidores en un buen número de países. Éstos son,
pues, cuatro modos de entender cómo comportarse en la vida de una forma moral.
Ciertamente, la historia de la ética nos ha pertrechado de otros modelos, pero como estos
cuatro constituyen la clave para comprender los restantes, vamos a tomarlos como
coordenadas en nuestro mapa físico de la ética -en lo moral- y a darnos por satisfechos con
ellos.
Moral y religión
En principio, si estar alto de moral es estar en el quicio humano, también las religiones buscan
llevar a las personas a su plenitud vital. Aunque de ellas se han dicho muchas tonterías,
nacieron para responder al afán de salvación que experimentamos; un afán de salvación que,
al menos en las tres religiones monoteístas (judaísmo, cristianismo, Islam), se refiere sobre
todo al anhelo de librarse del mal voluntario (el pecado), de la muerte y de algo casi peor que
el pecado y la muerte: el sinsentido, la convicción de que el origen y la meta de cada persona
y de la humanidad en conjunto es o bien la pura casualidad o bien el absurdo8.
La religión -como decía Immanuel Kant- trata de responder a la pregunta "¿qué puedo
esperar?", más que a la pregunta "¿qué debo yo hacer?"9. Su lugar más propio en el conjunto
de saberes prácticos es, pues, el ámbito de la esperanza, no tanto el del deber10.
Por eso Ernst Bloch, uno de los filósofos que ha dedicado sus energías a investigar si es
posible para los seres humanos la esperanza en un mundo humanizado, dedicó a la religión
un buen espacio11. En algún momento de su trabajo pensaba Bloch que la finalidad de la
religión - salvar al hombre- es más fácil de alcanzar que la meta del socialismo, que consiste
en alimentarlo. Sin embargo, en sus últimos trabajos invierte los términos: es más fácil,
siendo difícil, lograr la justicia que la salvación.
"Un sabio antiguo decía -y se quejaba- que es más fácil redimir el hombre que alimentarlo.
El futuro socialismo, precisamente cuando todos los invitados se hallen sentados a la mesa,
cuando puedan sentarse, tendrá ante sí, como particularmente difícil, la ususal inversión de
esta paradoja: es más fácil alimentar al hombre que redimirlo."12
Y es que las religiones nacen de la experiencia vivida por personas concretas y por pueblos
concretos de que Dios salva del pecado, de la muerte y del absurdo, lo cual tiene mucho que
ver -todo que ver- con alcanzar la felicidad13. Pero desgraciadamente en muchas ocasiones
se han olvidado de que Dios es "el que salva" y se han empeñado en que es "el que manda",
sobre todo, "el que prohíbe", con lo cual algunos de sus representantes han acabado vigilando
bañistas y cosas similares, igual que una moral mal entendida.
Como es natural, toda religión lleva aparejada una moral, unas orientaciones para la forja del
carácter y para adquirir hábitos humanos, y las actuales morales tienen todas en muy buena
medida orígenes religiosos. Pero en Occidente el proceso de modernización supuso el
retroceso de las imágenes religiosas del mundo y, en consecuencia, la moral fue
independizándose paulatinamente de la religión, y tratando de buscar un fundamento
racional, común a creyentes y no creyentes. Lo cual -como dijimos- no significa que en ella
no tenga una parte fundamental el sentimiento, que, por supuesto la tiene, sino que una moral
racional ha de ser aceptable por toda persona, sea creyente o no.
Una ética civil
Este proceso de independización de la moral con respecto a la religión ha culminado en una
"ética cívica" o "ética civil". Llamamos "ética cívica" al conjunto de valores morales que ya
comparten los distintos grupos de una sociedad moralmente pluralista y que les permiten
construir su mundo juntos precisamente por compartir esa base común.
La ética civil es una ética laica, y no religiosa ni tampoco laicista, porque no recurre
expresamente a Dios para señalar dónde está el "quicio humano" de que hablábamos, pero
tampoco se empeña en que alcanzar ese quicio exige eliminar la religión, cosa que sí dice
una ética laicista15. Por eso, como ética laica, intenta encontrar un criterio para marcar ese
quicio y un fundamento para él que pueda ser admitido por cualquier persona, sea cual fuere
su fe religiosa, su ateísmo o su agnosticismo.
Ahora bien, es importante recordar que una ética cívica situada a la altura de nuestro tiempo,
como es el caso de la ética civil propia de las democracias liberales pluralistas, difiere poco
en el contenido del de una moral religiosa, igualmente situada a la altura del tiempo; sobre
todo, en lo que se refiere a unos mínimos de justicia. Porque una y otra exigen que se respeten
los derechos humanos, valoran la libertad, la igualdad y la solidaridad, rechazan la
intolerancia y la tolerancia pasiva, y apuestan por una actitud dialógica para resolver los
conflictos. ¿Qué aportan entonces las religiones?
La experiencia de salvación, la esperanza de vida futura, la redención de los que en el pasado
perecieron a manos de la injusticia, la superación de la soledad radical por el diálogo con un
"Tú" a la vez diferente y, sin embargo, totalmente íntimo a cada persona.
Moral y derecho: ¿Un mundo de normas?
Prácticamente todos los manuales de introducción al derecho dedican un capítulo a señalar
las semejanzas y diferencias entre derecho y ética, porque son dos tipos de saber tan
estrechamente ligados entre sí que en ocasiones se confunden y parece que basta con cumplir
las normas jurídicas para actuar de una forma moralmente correcta.
Sin embargo, se trata de dos tipos de saber que -como hemos dicho- están estrechamente
unidos, guardan una gran semejanza entre sí y son complementarios, pero no se identifican.
Comentaremos en este apartado en qué se asemejan y en los dos siguientes, en qué difieren
y en qué resultan complementarios.
• En primer lugar, moral y derecho se asemejan, no sólo porque ambos son saberes
prácticos que intentan orientar la conducta individual e institucional, sino también porque los
dos se sirven de normas para orientar la acción. En el caso del derecho, podemos decir que
se trata sobre todo de un mundo de normas, que se articulan en diversos códigos, de modo
que los ciudadanos sepan qué tipo de conducta se espera de ellos. El derecho es, no sólo una
saber práctico, sino eminentemente un saber que proporciona normas. También la moral da
normas, especialmente cuando se ocupa de cuestiones de justicia y cuando quiere orientarnos
hacia la humanización y no hacia la deshumanización. Pero el ámbito de lo moral es bastante
más amplio que el de las normas.
• Por otra parte, las semejanzas entre ambos se acrecientan cuando algunos éticos de
tradición kantiana, como es el caso de los representantes de la ética discursiva, insisten en
que es tarea de la ética determinar cuáles son los procedimientos que nos garantizan que una
norma es moralmente correcta. Las normas morales nacen en los distintos campos de la vida
cotidiana y la ética debería mostranos cuáles son los procedimientos racionales para decidir
que una norma es correcta. El procedimiento consistiría, según dicha ética, en establecer un
diálogo entre todos los afectados por la norma, que se celebrara en condiciones de simetría,
es decir, que todos tuvieran posibilidad de intervenir, replicar y defender los propios intereses
en igualdad de condiciones. Podríamos decir que la norma es correcta cuando todos los
afectados, actuando como interlocutores en el diálogo, llegaran a la conclusión de que la
norma les parece correcta porque satisface intereses generalizables. No se trataría, pues, de
llegar simplemente a un pacto de intereses sectoriales, sino a la adhesión de todos los
afectados por la norma que, tras participar en el diálogo en condiciones de simetría,
consideran de modo unánime que la norma es correcta. Esta consideración de la ética como
saber que se ocupa de los procedimientos por los que sabemos si una norma es correcta, la
ha aproximado al derecho que también trata de formular los procedimientos adecuados para
fijar una norma, aunque en este caso, jurídica.
El derecho viene "de fuera"
En lo que se refiere a las diferencias entre moral y derecho, conviene recordar que no
proceden tanto del contenido, en ocasiones idéntico, como de la forma en que obligan las
normas morales y las jurídicas. Por ejemplo, normas como "no matar" o "no mentir" son tanto
normas jurídicas como morales, y reconocemos si son una cosa u otra ante todo por cuatro
elementos formales: cuál es su origen (quién está legitimado para promulgarlas), quién está
capacitado para obligar a cumplirlas, cuál es el tipo de sanción que puede recibirse por
transgredirlas, de quién cabe esperar cumplimiento.
1) Las normas jurídicas son promulgadas por los órganos competentes del estado, mientras
que las morales proceden del propio sujeto autónomo.
2) Es el estado el que está legitimado para exigir que se cumplan las normas jurídicas
mediante coacción, mientras que en el caso de lo moral el sujeto se "autobliga".
3) Es también el estado quien tiene el poder de castigar a quien transgrede normas legales. Y
por eso, para no ser arbitrario tiene que tipificar los posibles delitos y fijar las sanciones
correspondientes. En el mundo moral, no hay más sanción que el remordimiento que
experimenta quien ha violado su propia ley.
Son estas tres razones, en principio, las que hacen del derecho un tipo de legislación que la
persona experimenta como "externa", como viniendo "desde fuera". Por eso puede decirse
que para obedecer normas jurídicas podemos tener razones estratégicas, mientras que para
obedecer normas morales no puede existir ninguna razón estratégica: atenerse a los mandatos
morales interesa por sí mismo o no interesa en absoluto. Alguien puede considerar una ley
jurídica inadecuada, pero cumplirla por estrategia, por miedo a la sanción; mientras que para
sentirse obligada moralmente una persona necesita estar convencida de que la norma es
correcta: nadie, salvo ella misma, le va a sancionar si no la cumple.
4) Esta situación explica algo que ocurre en el mundo jurídico y no en el moral. Desde el
punto de vista jurídico, el desconocimiento de una ley no exime de su cumplimiento; y, por
lo tanto, si alguien transgrede una ley por ignorancia, podrá considerarse tal ignorancia como
una circunstancia atenuante, pero no como eximente. Mientras que desde el punto de vista
moral el desconocimiento de una norma sí exime de su cumplimiento, porque aquí la
intención de quien obra es, no sólo importante, sino esencial.
Así ocurre que las personas podemos llegar a vivir el mundo jurídico como un mundo
extraño, incluso en los países democráticos en los que hemos elegido a nuestros presuntos
representantes. Porque cuando se produce un intenso proceso de juridificación, es decir,
cuando todos los ámbitos de la vida social se van regulando hasta el punto de que los
ciudadanos son humanamente incapaces de conocer la legislación en su totalidad, aumenta
en ellos la sensación de que ese inabarcable mundo no es cosa suya: de que en él son
totalmente heterónomos. Y eso, lógicamente, es perverso en una democracia, que se supone
es el "gobierno del pueblo".
Acercar la legislación al ciudadano en el doble sentido de que sea la que él podría querer y
de que la conozca, así como las razones por las que se promulga, es un deber moral16. Porque
ya que resulta imposible que en el mundo jurídico cada uno legisle, al menos que los
presuntos representantes formulen las leyes pensando en lo que cada ciudadano podría
querer, traten de darlas a conocer y expliquen las razones por las que las promulgan.
No bastan las normas jurídicas para que una sociedad sea justa Para que una sociedad sea
justa no bastan las leyes jurídicas, al menos por las siguientes razones:
1) Las leyes jurídicas no siempre protegen suficientemente todos los derechos que son
reconocidos por una moral cívica.
2) A veces exigen comportamientos que no parecen justos a quienes se saben obligados por
ellas.
3) Las reformas legales son lentas y una sociedad no siempre puede esperar a que una forma
de actuación esté recogida en una ley para considerarla correcta. Por eso muchas veces la
ética se anticipa al derecho.
4) Por otra parte, este tipo de leyes no contempla ciertos casos particulares que, sin embargo,
requieren consideración.
5) Por último, "juridificar" es propio de sociedades con escasa libertad. En las sociedades
más libres la necesidad de la regulación legal es menor porque los ciudadanos actúan
correctamente.
6) Aunque parezca que las normas jurídicas que protegen derechos fundamentales garanticen
esa protección en mayor medida que las normas morales, es decir, aunque parezca que son
más eficaces, lo bien cierto es que su capacidad protectora es muy limitada. Las leyes pueden
eludirse, manipularse y tergiversarse; sobre todo, por parte de los poderosos. Por eso creo
que la única garantía de que los derechos se respeten consiste en que las personas estén
convencidas de que vale la pena hacerlo. Tomando el célebre eslogan "una imagen vale más
que mil palabras", podríamos decir que "una convicción moral vale más que mil leyes".
Por tanto, sin atender a la dimensión moral de las personas, es imposible que una sociedad
sea justa.
LOS MODOS DE RELACION ENTRE LA ETICA Y LA POLITICA- ARANGUREN
RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA
La ética, está siendo siempre buscada. Es una exigencia, una demanda, una actitud y, si se
quiere, una inquietud también, la inquietud moral, la sed de justicia. La política en cambio,
es una realidad eminentemente positiva que está ahí, dada y constituida por un juego de
fuerzas, el poder político y sus condicionamientos sociales. Intentar relacionar
inmediatamente uno y otro plano en una ética política que prescriba, en dirección única,
desde la ética, en la política, es eludir el tema de la problemática, de la tensión que se
manifiestan entre ambos. Planteadas, así las cosas, nos encontramos con la cuestionabilidad
originaria de la relación entre la ética y la política, la cual puede ser vivida y pensada de
cuatro modos fundamentales a saber: el realismo político, la repulsa de la política, lo ético en
la política vivido como imposibilidad trágica y lo ético en la política vivido como
problematicidad dramática.
El «realismo político», la moral es un «idealismo» es decir, un irrealismo cuya intromisión
en la política no puede ser más que perturbador. EI ámbito apropiado de lo ético es el privado,
en el público ro tiene nada que hacer. Lo moral y lo político, son incompatibles y, por tanto,
a quien ha de actuar en política le es forzoso prescindir de la moral. El segundo modo de
concebir la cuestionabilidad parte del mismo supuesto, la incompatibilidad de ética y política.
Pero en vista de que no se considera posible «salvar» a ambas a la vez, ahora, en vez de
«elegirse» la política, estableciendo, como en la posición anterior, su primacía sobre la moral,
se lleva a cabo una «repulsa» de lo que se conceptúa como irremisiblemente malo. Las dos
concepciones anteriores tienen de común el supuesto fundamental sobre la imposibilidad de
conjugar lo ético y lo político.
Por el contrario, lo característico de la tercera manera de vivir la imposibilidad es el sentido
trágico, totalmente ausente de los dos modos anteriores. El hombre que está en esta tercera
posición se ve solicitado a la vez e inexorablemente por la exigencia moral y por la
insoslayabilidad política. Siente que no puede satisfacer a la una y a la otra; pero, por otra
parte, tampoco puede «preferir», tampoco puede «prescindir». Lo ético es vivido así, en la
política, como imposibilidad insuperable y, por tanto, trágica. El hombre tiene que ser moral,
tiene también que ser político, y no puede serlo conjuntamente.
La cuarta concepción se asemeja a esta tercera en la alta temperatura anímica con que es
vivida la tensión. Pero se diferencia de ella y de las dos primeras en que el supuesto no es la
imposibilidad absoluta, sino la problematicidad constitutiva de la relación entre la ética y la
política, de 1o ético en la política. Por tanto, hay que hablar aquí no de sentido trágico, sino
de sentido dramático. La moralidad política-como, por lo demás, la moralidad privada,
individual-es ardua, problemática, difícil, nunca lograda plenamente, siempre in vía y, a la
vez, siempre «en cuestión». La auténtica moral es y no puede dejar de ser lucha por la moral.
Lucha incesante, caer y volverse a levantar, búsqueda sin posesión, tensión permanente y
autocrítica implacable. La relación entre la ética y la política, en cuanto constitutivamente
problemática, sólo puede ser vivida, de un modo genuino, dramáticamente.
NEGACION DEL PROBLEMA
En los capítulos siguientes de esta sección habremos de estudiar, con algún detenimiento,
cada una de estas cuatro concepciones. Antes vamos a referirnos a la preterición, la
mitigación y la trivialización de esta cuestionabilidad.
En primer lugar, la preterición de la cuestionabilidad entre ética y política, en el pensamiento
tradicional no ha encontrado obstáculo en el pasaje de la ética a la política, y moviéndose en
la enrarecida atmósfera racionalista, ha podido descansar tranquilamente en el
establecimiento de un modelo de ética política, sin querer ver el problema, para lo cual,
manteniéndose en aquel alto nivel de los principios y lo absoluto, evitaba cuidadosamente
descender a la concreta problemática política.
En segundo lugar, la mitigación de la cuestionabilidad entre ética y política, se hace cargo
del problema, pero lo resuelve, muy satisfactoriamente para la buena consciencia, a fuerza
del optimismo trascendente (mitigación teológica-metafísica) y la acomodación de la
conciencia moral (mitigación empírico- individual).
Finalmente, y, en tercer lugar, si en vez de hacer una tragedia, o un drama, de la oposición
entre lo temporal y lo supra temporal, entre lo real y lo ideal, entre el ser y el deber ser, entre
la realidad y lo absoluto, disminuimos la distancia, historizamos y naturalizamos ese
absoluto, hasta reducirlo a sus determinaciones sociológicas y antropológicas, llegaremos a
una comprensión de la existencia en la que su “drama” o su “tragedia” habrán quedado
completamente trivializados.
Sea como sea, cada época, cada sociedad, según su nivel de desarrollo, tiene sus propios
problemas morales. Lo ético es ineliminable. Lo más que puede hacerse es convertir lo
trágico en dramático.
PRESUNTA SUPERACION DEL PROBLEMA
Preterir un problema, mitigarlo o incluso trivializarlo no es tanto como resolverlo. ¿Puede
intentarse una resolución que no sea meramente conceptual, que no deje subsistentes las
contradicciones reales, y que deje atrás todo el dramatismo?
Tanto para Marx, como para Hegel, el «curso del mundo» es ineluctablemente «moral» y,
por tanto, el buen comportamiento no puede consistir sino en la conformidad con ese curso
o dirección históricos. Mientras Hegel sostenía que lo que debe ser es lo que va a ser; este
renuncio a la supresión o relativización de uno de los dos polos, proponiendo la “superación”
entre la moralidad y la realidad para dar paso a la eticidad, Marx, en cambio, dando un, paso
más, redujo el concepto de deber moral al de predicción científica y ajustamiento a ella
eliminando y reduciendo con ello todo componente ético y político. Al razonar así incurría
evidentemente en la “falacia naturalista”; es decir, en la confusión del «deber ser» con el
«tener que ser».
REALISMO POLITICO
Este primer modo de concebir la relación entre la moral y la política, tiende a reducir y
suprimir la tensión entre ambas. El realismo político está próximo a pensar, que al no tener
nada que hacer nada la moral en política, ese problematismo desaparece. Sin embargo, en la
práctica esto no se da con tanta radicalidad, y predomina lo que se ha denominado como
“doble moral”, es decir, una vigencia de la moral para la vida y las relaciones privadas, y un
regimiento de la política y las relaciones publicas por sus leyes propias; las de la política
realista. Habría, por lo tanto, tres modelos de realismo político: 1) el nietzscheano, basado
en la antropología de la voluntad de poder, y que cubre toda la gama de relaciones sociales;
2) el realismo “anti-ético”, que limita la voluntad de poder al ámbito político; y 3) una forma
mitigada del anterior, excluyendo la moral sólo de las relaciones exteriores o internacionales.
Evidentemente, de las tres posiciones apuntadas, la única verdaderamente consecuente es la
primera.
El carácter eminentemente pragmático del realismo político propulsado por Pareto, Mosca y
en alguna medida Maquiavelo, explica su oscilación entre una abierta repulsa de la moral y
la pretensión de presentar la política, en un “tertium quid” imposible, no como opuesta a la
moral, sino como independiente de ella y regida por leyes estrictamente técnicas, es decir
éticamente neutrales. Pero, evidentemente, la virtud maquiavélica del Estado o la actual
“Eigengesetzlichkeit” de lo político no pueden acogerse a la esfera, por lo demás existente
del individuo, de los actos “indiferentes” moralmente. Se trata de actos estructuralmente
morales, que no pueden escapar a la disyuntiva de ser “buenos” o “malos”. Probablemente la
opinión más matizada, dentro de esta tendencia a la separación de la política y la moral
absoluta es la de Max Weber. La moral absoluta, seria a su juicio, la “Gesinnungsethik” de
tipo kantiano. Frente a ella el sociólogo, alemán admite, para el político, una
“Verantwortungsethik”, atenta a los resultados, a las consecuencias y a las posibilidades,
siempre limitadas, de la acción política concreta. Incide así, como se ve, en una moral
utilitarista.
Morgenthau es el principal teórico del «realismo» frente al «moralismo». En el fondo de su
pensamiento parece estar la distinción, antes citada, de Max Weber. Así, por ejemplo, escribe
que no podemos concluir de los motivos moralmente buenos de un político, que su acción
política haya de ser moralmente elogiable o políticamente eficaz. Robespierre fue, a su juicio
uno de los hombres más virtuosos que han existido; sin embargo, el radicalismo utópico de
su misma virtud le llevó al desastre moral y político. Lo más acertado es dejar a un lado las
«abstracciones morales» cuando se actúa en política. El realista político no ignora la
existencia e importancia de otros criterios de pensamiento diferentes del criterio político.
Pero como realista político tiene que subordinarlos al criterio político.
El interés frente al utopismo se presentaba casi siempre, durante el siglo pasado, recubierto
con el manto de la moralidad, y nadie parecía tener la voluntad real de poner fin a esta
enmascarada confusión. Hoy, por el contrario, en la valoración común, el vicio más grave es
la hipocresía y la cualidad más estimada, la «sinceridad». Por eso se comprende, el auge del
realismo político: se considera éticamente más valiosa la conducta de quien se expresa con
franqueza, por cínica que sea, que la del «moralista», en quien, por lo general, se tiende a ver
un farsante. Un «realismo» verdaderamente consecuente tiene que eliminar la moral no sólo
de la vida pública, sino también de la privada. Ahora bien: la moral es ineliminable y la
conciencia, un huésped enojoso que levanta su voz para aguar la fiesta. Sería cómodo, sin
duda, para el político poderse instalar, de una vez para siempre, «más allá del bien y del mal»,
en la paz de quien ha eliminado toda posibilidad de conflicto moral, todo sentido trágico o,
al menos, dramático de la existencia. Sin embargo, contrariar la moral vigente puede
constituir un gravísimo error político. La moral es, en muchas ocasiones, una eficaz arma
política. El «realismo» está siempre en función de las expectaciones que suscite nuestra
acción. Sin llegar a los extremos maquiavélicos, se puede pensar también, con buenas
razones, que la política eficaz puede ser una política moral, y que el mal constituye, o puede
constituir, un error político. No porque el interés político y el interés moral o en general, el
egoísmo y la moralidad sean inseparables, pero si porque tampoco son, a priori,
incompatibles. El realismo político, quisiera suprimir toda problemática moral en el ámbito
de la política. Su intento, es como hemos visto, inconsecuente por limitado, y sobre ello,
imposible e irrealista.
LA REPULSA DE LA POLITICA
LA REPULSA BURGUESA
La repulsa de la política ha sido una actitud asumida a la vez, paradójicamente, por una parte,
de la burguesía, cuyo ideal ha sido, durante decenios, el del «hombre privado», y por una
parte del proletariado, cuyo ideal ha sido, por esa misma época, el anarco-sindicalismo.
La actitud profunda del hombre burgués, desde que conquista el poder social, en el siglo
XVIII, ha sido siempre mucho más económica que política. Una nación es tanto más rica
cuanto más ricos sean sus ciudadanos. Ahora bien: para que éstos se enriquezcan es menester
dejarles en libertad, ante todo, es claro, de las trabas que, para la industria y el comercio,
existían en el antiguo régimen. Pero pronto mostró la experiencia que la estructura económica
era inseparable de la política y que, por tanto, la abolición del viejo sistema económico exigía
la supresión del absolutismo político. Entonces se abre un paréntesis de entusiasmo
democrático, de exaltación de la virtud política y de conversión del «súbdito en citoyen:
entusiasmo, pathos, exaltación necesarios para movilizar a las gentes y provocar la
revolución.
Pero luego, una vez cumplida ésta y vueltas las aguas a su cauce, la clase que había
conquistado el poder político, la burguesía, volvió a su concepción del primado de lo
económico sobre lo político. Lo importante era: la libertad individual, mediante reducción
del aparato estatal al mínimum. El individualismo y la optimista convicción de la identidad
de fines del individuo y la sociedad empujaban a pensar que el Estado liberal del laissez-
faire, es decir, el menor Estado posible, era el régimen político mejor. Las ideas democráticas
de Rousseau fueron arrumbadas y se concibió el Estado, con Locke, como una «sociedad de
responsabilidad limitada», a la que no se alienan todos los derechos del individuo. El
ciudadano burgués, acreditado como tal en cuanto accionista del Estado económicamente
interesado en é1, ejerce su actividad verdaderamente importante, la económica, con plena
libertad. El Estado queda reducido a Estado-gendarme. Ser gendarme, mientras el orden se
mantiene por sí solo, no es mal oficio, incluso es honorable. Pero el orden, a lo largo del siglo
XIX no se mantuvo mucho tiempo por sí solo. Los conflictos obreros, las subversiones
sociales, las revoluciones políticas, hicieron que el Estado se endureciese y de gendarme
pásese a «policial» y a verdugo. Lo que había sido un oficio honorable se convirtió en un feo
oficio. Es verdad que no siempre era necesario recurrir a la violencia. Pero entonces, el
político, que ya nunca disponía del cómodo y «elegante» poder absoluto, se veía obligado
para gobernar, a recurrir a la astucia, al engaño, al compromiso. Meterse en política, como
vulgarmente se decía, sería perder esa preciosa y reservada moralidad burguesa. Quien
permanece en la vida privada puede mantenerse limpio, pero la política se había convertido
en envilecedora. La repulsa de la política aparecía, así como un imperativo de la moral-
burguesa.
El supuesto de tal concepción es un doble autoengaño. En primer lugar, el de que el hombre
puede amputarse a voluntad, la dimensión política de su ser, y, en segundo lugar, el pensar
que se puede preservar mucho más fácilmente la pureza moral en la vida privada que en la
vida pública. ¿Es admisible esa supuesta disyunción radical entre el hombre privado,
posiblemente moral y el hombre público, necesariamente inmoral? La única diferencia real
entre la esfera política y la privada consiste, para usar de nuevo la metáfora platónica, en que,
siendo como dos letreros que dicen lo mismo, pero el uno en tamaño mucho más grande que
el otro, en el primero se ve todo, también las faltas mucho más abultadamente. Un grupo
social dentro de la burguesía, el que constituye el Ejército, participa de esta valoración de la
política; los militares, atenidos a su moral estamental y simplificadora, consideran
frecuentemente la política como un juego sucio y tienden a reemplazarla por la acción directa
(putsh; golpe de Estado) y la dictadura.
LA REPULSA ANARCO-SINDICALISTA
Para el anarco-sindicalismo la política, toda política, es burguesa. Es decir, es política de una
clase social que ni es ni puede ser el proletariado, demasiado realista para intentar resolver
los problemas con discursos; y como política constituye un mal en sí-el poder es el mal-y un
obstáculo para el socialismo. Sartre ha explicado históricamente el surgimiento de esta
actitud. Fue la «traición» de la pequeña burguesía en 1848, o sea su temor ante la revolución
social y su repliegue con respecto, al progresismo, que hasta entonces había afirmado, y
también la derrota de 1870, lo que desacreditó la política a los ojos de los obreros y les llevó
a la convicción de que la lucha de clases solamente podía resolverse a su favor en el terreno
del trabajo, y por la «acción directa». El socialismo utópico desconfiaba ya del Estado y
aspiraba a que los problemas sociales fuesen resueltos por la sociedad misma e
independientemente de ese proceso, el sindicalismo inglés, organizado bajo la forma de los
trade-unions, se ha caracterizado por su absentismo político.
Bakunin, preconizador de un socialismo profundamente individualista, por ello, opuesto al
poder del hombre sobre el hombre, veía en el Estado, tanto como en el capitalismo, el
obstáculo fundamental para la constitución de una sociedad socialista, sin poder, a la que se
pertenecería por libre asociación. Si, pues, el Estado es el, principal obstáculo y el mal
absoluto, no hay más remedio que hacerlo saltar, destruirlo, suprimir el dominio del hombre
por el hombre, reemplazar la competición por la cooperación, instaurar el libertarismo y, con
é1, al orden social perfecto, una auténtica edad de oro. Pues, destruida la fuente de todo mal,
prevalecerá la bondad natural del hombre y se producirá, como oposición a la moral pequeño-
burguesa, una admirable escisión de las grandes, de las generosas virtudes de la clase
trabajadora. EI método preconizado para la instauración de esa sociedad sin clases ni Estado
es doble. Por una parte, la «acción-directa» bajo la forma de huelgas revolucionarias, pero,
sobre todo, mediante el terrorismo y, en especial, el asesinato de los jefes de Estado y los
gobernantes, con absoluta indiferencia para con sus ideas políticas, de derecha o de izquierda,
pues tanto unos como otros encarnan el Poder. El segundo método consiste en la retracción
total de la política, la abstención del voto y de la formación de partido político para concentrar
toda la actividad en la lucha por la democracia social en el terreno sindical. Son los sindicatos
y no los partidos políticos el instrumento de liberación. EI anarco-sindicalismo no renuncia,
porque es imposible, a toda acción política: renuncia a la acción política directa, que
sustituye, como hemos visto, por el terrorismo y también por la acción indirecta de presión,
desde fuera, por la vía sindical, sobre el Gobierno, el capitalismo y la política.
El burguesismo apolítico y el anarquismo tienen, como se ve, rasgos comunes. La violencia
parece, a primera vista, no ser uno de ellos, pero ya hemos visto cómo en un sector de la
burguesía, el Ejército, es la manera ordinaria de intervención política. Se parecen uno y otro,
evidentemente, en que ambos sienten el Estado como ajeno y constituido no por todos, por
tanto, también por nosotros, sino por «ellos». Unos «ellos» que son el Gobierno, el
Parlamento y, a lo sumo, los funcionarios públicos y los partidos políticos. Se parecen en el
individualismo y la pretensión-utópica-de sustraerse a la política. El hombre es
constitutivamente político y 1o único que consigue con la abstención es continuar siéndolo,
sólo que deficientemente. En realidad, el hombre apolítico, a su pesar, opera políticamente:
bien «dejando hacer», bien desde fuera, en un grupo de presión, sin asumir responsabilidad
política. Se parecen, en fin, en considerar ambos el Estado como el mal, que el burgués espera
reducir al minimum y el anarquista, más radical, suprimir de raíz.
LO ETICO EN LA POLITICA VIVIDO COMO IMPOSIBITIDAD TRAGICA
La tercera posibilidad de vivir la relación entre la ética y la política, que vamos a considerar
ahora, es no sólo más seria que las dos anteriores, sino también más consecuente. Por de
pronto, no renuncia a ninguna de las dos exigencias, la moral y la política. Quiere afirmar
ambas a la vez, lograr una actividad y, a través de ella, una actitud que sea simultáneamente
eficaz desde el punto de vista político, y justa desde el punto de vista ético. Pero fracasa o
cree fracasar en el intento y vive la «posibilidad imposible» de una síntesis de política y
moral. Esta se presenta de tres formas: la teológico-luterana, la metafísica y la meta ética.
LA CONCEPCION LUTERANA
Para Lutero, como es sabido, el hombre está rigurosamente sometido a la Ley de Dios, a los
Mandamientos y, en particular, pues es lo que más nos interesa desde el punto de vista aquí
adoptado, a la nueva Ley, manifestada en el Sermón de la Montaña; pero la Ley, los
Mandamientos y su radicalización en el Sermón de la Montaña y la moral de Cristo, en
general, son imposibles de guardar. La condición del cristiano es, pues, literalmente trágica,
al verse sometido a una ética de la «posibilidad imposible». De este modo, la moral cristiana
asume una significación escatológica, de exigencia extrema, situada más allá de la humana
facultad, y de suscitación de una insuperable «mala conciencia», que es precisamente la
destructora de todo fariseísmo pelagiano y de su pretendido cumplimiento de la Ley. La
moral cristiana-moral para toda la vida, sin excepción, también, por tanto, para la vida y la
actividad política es el «horizonte» inalcanzable y, sin embargo, definitorio y constitutivo del
«campo de visión». El cristiano no puede ni alcanzar ese horizonte ni salir de él. Su existencia
es puesta así en una tensión y un desgarramiento trágicos, El luteranismo es la forma religiosa
más extremada e intransigente de «conciencia desgraciada», como diría Hegel. Esta
conciencia desgraciada, que es secuela de nuestra condición mundana y empecatada,
constituye, por tanto, una «necesidad», necesidad de la que no cabe «sacar virtud» a,
absolviéndonos a nosotros mismos, en vista del empecatamiento universal e inevitable
(pecado de todos, pecado de ninguno), y puesto que lo reconocemos como tal pecado. El
político cristiano, como el cristiano en cualquier otra actividad, se encuentra en la
imposibilidad trágica-y esto, repitámoslo, en principio, lo mismo en el orden político que en
el privado-de ajustarse a los preceptos de la moral de Cristo; lo que no es sino otra manera
de expresar la repulsa de pretender la justificación por las obras.
No es verdad el imperativo kantiano «debes, luego puedes», sino este otro: «No puedes, pero
debes.» O lo que es igual, sólo puedes ser justificado por la fe, única vía practicable entre la
desperatio o entréga a la certidumbre de la condenación y la securitas pelagiana de una
salvación que se posee ya como moneda constante y sonante. Según esta concepción,
sustraída a todo compromiso, el político, como el hombre en general, tan pronto como
reflexiona seriamente sobre su conducta se encuentra siempre en conflicto con su propia
conciencia, porque se sabe siempre en falta moral. Y, sin embargo, es una invariante humana
del empeño en liberarse de ese conflicto y lograr la tranquilidad de la conciencia. Si se adopta
la posición de un rígido luteranismo «ideal», ple-namente consecuente consigo mismo, es
menester reconocer que e1 mismo Lutero cayó en esa tentación universal, y precisamente en
el plano político. En efecto, la doctrina luterana de los dos Reinos-el de Cristo y el del mundo-
dio pie a una interpretación resolutoria del conflicto. La doctrina del Sermón de la Montaña
de la no-resistencia al mal, en cuanto trasladada al plano político de la renuncia a la espada,
a la lucha, a la guerra (defensiva), se pensó que debía ser rechazada, porque la evita-ción del
caos, es decir, la existencia del mundo como cosmos, orden, es querida por Dios· como
condición previa a todo lo demás. De este modo se llegó a la distinción entre una moral
pública y una moral personal en el seno del luteranismo. El cristiano, en su vida personal,
debe esforzarse por evitar la violen-cia, aunque le sea imposible lograrlo. El cristiano, en su
vida pública como magistrado está estrictamente obligado a ejercer su autoridad, a hacer uso
del poder. Pero con ello no solo se establece una doble moral, sino que para la moral política
no vale ya el principio luterano del conflicto, de la tragedia, de la <<conciencia desgraciada)):
el político en el poder, el militar en la guerra defensiva y también el padre en el ejercicio de
la patria potestad, hacen lo que deben sir reserva alguna.
Algunos grandes teólogos protestantes de nuestro tiempo mantienen, en reacción contra esta
doctrina, el punto de vista rigu-rosamente luterano de la moral absoluta como algo
inalcanzable para el hombre en general y para el político a en a particular; inalcanzable y,
sin embargo, siempre presente, a la vista cumpliendo una función de saludable humillación
de la soberbia humana. Hay, en especial, un hiato entre el precepto ético-religioso y la
decisión política, que siempre es demasiado ambigua, en cuanto que impregnada de
subordinación a intereses econó-micos y a la voluntad de poder, para que pueda ser
considerada como conforme a aquél. El mal, en la política, no puede ser catalizado»; todos
estamos «contagiados)) de él. El bien político es un ideal inasequible 6•
Una segunda manera de sustraerse al desgarramiento de la conciencia, manera opuesta, a la
vez, a las dos interpretaciones luteranas que acabamos de resumir, es el extremismo utópico
de quienes creen literalmente realizables en esa vida, en todos los dominios, los preceptos
del Sermón de la Montaña. Los Schwarmer en tiempo de Lutero, modernamente Tolstoi, hoy
los cris-tianos que predican la no-violencia exigible a todos sin restricción alguna, interpretan
la moral cristiana como practicable, como de posible cumplimiento.
El catolicismo es, desde el punto de vista luterano 8, una tercera posibilidad de eludir el
conflicto existencial, consistente en la combinación de las dos anteriores. Por una parte,
distingue entre los preceptos y los concilia, según grados o estados de perfección. Considera
que unos y otros son practicables, pero sólo los primeros exigibles a todos. Por otra parte,
preconiza un cumplimiento «discreto», «prudencial", de los segundos, con lo cual se aparta
nuevamente del radicalismo utópico. Finalmente, distingue entré el cumplimiento literal y la
intención o el desasi-miento «en el espíritu)). Desde la concepción desgarrada y trá-gica de
la existencia, propia del luteranismo, se comprende que el catolicismo aparezca como un
cristianismo disminuido y la casuística como la fórmula de la dosificación. (Hasta qué punto
se ha de vivir conforme a las categorías religiosas y hasta dónde de acuerdo con las categorías
mundanas 9.)
LA CONCEPCION EXISTENCIAL
La moral existencial es, por una parte, moral de la auten-ticidad. Pero si fuese sólo eso sería
una moral difícil, ardua tal vez, en el sentido ascético, como el radicalismo de las Schwiirmer
y los no-violentos, a los que antes nos referíamos, pero clara e inequívoca. Sin embargo, no
es así. Y no es así porque nadie puede instalarse en la autenticidad. Para decirlo en el lenguaje
heideggeriano, la Uneigentlichkeit y el Verfallen en el «Man)) son posibilidades
inesquivables, constitutivas de la existencia. O, dicho de otro modo, la moral de la
autenticidad lo es, por la otra cara, de la ambigüedad. No se trata simplemente de que no
existan un «bien)) y un «mal objetivos, separados de la situa-ción concreta y del proyecto
existencial; es que este proyecto existencial es inevitablemente ambiguo, susceptible de
interpre-taciones y aun intenciones encontradas, inescapable a la «mala fe)). El hombre no
es nunca, en sus propósitos, en sus decisiones, en sus actitudes, «de una pieza, sino, en mayor
o menor grado, siempre esto y lo otro a la vez. Por eso, la verdadera autenti-cidad, que no
puede ser sino autenticidad de vuelta de sí misma, es la que se acepta en su ambigüedad y
consiste en vivir plena-mente esta condición equívoca, humana-es decir, no perfecta, heroica
o semidivina-, esta «conciencia desgraciada este saberse pecador sin posibilidad de perdón,
porque no existe quien nos pueda perdonar.
Aunque la filosofía existencial no otorgue a lo político un estatuto moral diferente del ético-
·personal, ha aplicado su refle-xión y su crítica a la política en relación con la moral. Tres
obras, la Antígona, de Anouilh; Las manos sucias, de Sartre, y Humanismo y terror, de
Merleau-Ponty, ilustran bien esta trágica ambigüedad moral de la política. La tragedia
Antígona, obra de un autor nada sistemático, nos introduce en el centro mismo de la
problemática político-existen-cial, en el existencialismo no como «filosofía)), sino como
«es-tado de espíritu, como trascendido a la vida en cuanto reflejada en la literatura y a la vida
sin más. Antígona nos presenta en la heroína el moralismo abstracto y brillante, cuya esencia
ética consiste en decir «non y morir. Su tarea, lo veíamos antes en otro contexto, es difícil,
incluso heroica, pero, como todo lo que ostenta el prestigio de lo heroico, clara, unívoca ... y
negati-va. Es pura porque se condena a la ineficacia y a la muerte-evasión porque es tan irreal
como el sueño de un adolescente. Por el contrario, Creonte personifica al político, al que ha
dicho «sí», porque tiene que haber quienes lo hagan, al oficio tal vez «cochino)),
constitutivamente impuro-como el hombre mismo que acepta la vida hasta el final-de
gobernar; de gobernar, es decir de ensuciarse las manos hasta los codos y de dar muerte a los
inocentes.
Las manos sucias presentan una oposición del mismo tipo. Por una, parte, el revolucionario
idealista y moralista, pero totalmente ineficaz, y que cuando, por fin, trabajosamente, pasa a
la acción, lo hace desde la más compleja ambigüedad ¿por ejecución de algo a lo que se ha
comprometido?, ¿por celos?, ¿por convencimiento de la traición «objetiva» de la víctima?).
Por otra, el político de raza, que, como Creonte, está muy lejos de ser un «inmoral» o un
«bruto, pero que, igual que aquél, siente la exigencia de la tarea política y de su eficacia, aun
al precio de sacrificar una moral política idealmente «recta» y completamente consecuente,
que se cerniría por encima de toda situación concreta. Merleau-Ponty, en Humanismo y
terror, se propuso, entre otras cosas, mostrar la engañosa ilusión de la posibilidad de una vida
política moral, en el sentido de pacífica, de no-violenta. La violencia se halla en el origen
mismo del Poder, en la lucha, por él, y es, por tanto, el punto de partida de todos los
regímenes.
Lo que ocurre es que los regímenes establecidos han dejado ya detrás, a sus espaldas, lejos,
la violencia primaria, elemental, desnuda; tan lejos, que han podido arreglárselas para
olvidarla. Naturalmente, siguen apelando a la violencia, pero ahora es ya una violencia que
no se reconoce como tal, porque se ha institucionalizado y auto justificado por la ley. El
Código penal, en cuanto admitido, en principio, por todos-aunque, llegado el caso, cada
delincuente procure hurtarse a su aplicación sobre él-, n o implica violencia moral; pero en
cuanto expresión del presunto derecho de los poseedores frente a unos desposeídos, que no
admiten el principio de discriminación-propiedad privada oligárquica, etc.que él establece, y
al intentar cubrir la violencia originaria con el manto del derecho y aun de la moral ( derecho
natural), agrega el fariseísmo a la violencia. Por tanto, los regímenes políticos organizados
como Estados de derecho son doblemente inmorales: en primer lugar, por estar montados
sobre la violencia y el terror (más o menos «blanco, y, en segundo lugar, lo que es mucho
más grave y en lo que no caen los regímenes revolucionarios, por negar se a reconocerlo e
intentar pasar por «legales» y «puros». (Obsérvese el paralelismo con la crítica luterana de
la pretensión de justicia, por de pronto vana y, en el fondo, farisaica siempre.) No es posible,
según Merleau-Ponty en este libro, elegir entre la violencia y la pureza, sino solamente entre
distintos tipos de violencia.
LA CONSTITUTIVA PROBLEMATICIDAD DE LO ETICO EN LA POLITICA,
VIVIDA DRAMATICAMENTE
LUCHA MORAL Y POLITICA
Sabemos de antemano que el desenlace de una tragedia ha de ser, precisa y necesariamente,
«trágico: la suerte está echada por adelantado. El destino-ya se vea éste, a la manera antigua,
como un fatum exterior, ya se introduzca en la misma condición humana-cierra
inexorablemente toda salida de la contra-dicción, toda posibilidad de síntesis. Por el
contrario, hay drama cuando hay pericia y libertad, cuando no conocemos por ade-lantado el
desenlace, cuando son posibles todavía tanto el sí como el no, cuando podemos ciertamente
condenarnos, pero también salvarnos.
Pues bien: la comprensión de la relación entre la ética y la política, o dicha, en otros términos,
la realización de la posibilidad de moralización de la política, ha de ser dramática.
Com-prensión dramática quiere decir afirmación de una compatibi-lidad ardua, siempre
cuestionable, siempre problemática, de lo ético y lo político, fundada sobre una tensión de
carácter más general: la de la vida moral como lucha moral, como tarea inacabable y no como
instalación, de una vez por todas, en un e perfección. Comprensión dramática y no trágica
equi-vale a decir que la tensión se pone no en el plano metafísico, sino en el moral. El hombre
no es malo, pero hace el mal; el hombre no es pecado, pero el justo peca siete veces al día:
cae una y otra vez para volverse a levantar. El cristiano no se ab-suelve a sí mismo, pero
tampoco se condena, que es otra manera-la manera luterana-de dispensarse y renunciar a la
lucha moral.
Ahora bien: si la vida moral es drama y no están repartidos de antemano los destinos, tampoco
lo están los papeles: no están los buenos a un lado y los malos al otro, sino que unos y otros
se van haciendo tales-pero sin serlo nunca enteramente, sin «coincidir nunca con su bondad
o maldad-en la peripecia de la vida. Lo cual quiere decir también que nunca podemos juzgar
sobre el ser de nadie. que siempre es demasiado pronto para condenar y también para
canonizar. Quedarse en la con-ciencia de la culpa, como hace el existencialismo, es
condenarse a sí mismo; remontarse a un más allá trascendente-la luterana justificación por la
fe-desde el cual la culpa reconocida nada importa ya, es dispensarse de la lucha, y, en fin,
suponer que no hay lucha, drama, tensión entre la moral y la política, o mini-mizar éstos,
como acontece en la concepción clásica de la ética política, para la que toda exigencia moral
es perfectamente hace-dera, porque no hay problema, es no querer enfrentarse con la realidad.
Es entre la tragedia y el fariseísmo, en el drama de la existencia, donde está la verdad moral
y la posibilidad-difícil siem-pre-de moralización de la política. Lejos del pesimismo sobre la
naturaleza humana. Nadie conoce al hombre, nadie puede sondarle en su corazón, pero
debemos creer en él y esperar de él. El desprecio del hombre, la afirmación de su maldad, es
siempre falta de amor y precipitada, injusta condenación.
Mas creer en el hombre y poner esperanza en él no nos auto-riza a darle por bueno. Si, como
decíamos antes, no hay previo reparto de papeles, eso significa que no hay malos sin mezcla
de bien alguno, pero también que no hay buenos sin mezcla de mal alguno. Por eso es tan
peligroso, en política, usar el nom-bre de Cristo (que es el Bien encarnado, sin mezcla de
mal). Por eso es tan peligroso hablar de «Estado católico, cuando no ya la cristianización, la
simple moralización, es, en realidad, una ardua, una siempre problemática empresa moral. Y
por la misma razón, la tranquila instalación en un «partido confesional para, embozado en él,
es decir, en el nombre de «cristiano)), echarse a surcar las turbias aguas morales de toda
política, sin temor al escándalo, es o simplicidad o fariseísmo. (Como ya vimos antes, lo uno
no excluye lo otro, el más sutil fariseísmo es el de quien ya ni siquiera sospecha que es
fariseo.)
MORAL Y SITUACIONES EXTREMAS
Este entrelazamiento del bien y el mal morales, esta lucha moral en el seno de una situación
objetivamente injusta y, vice-versa, la cuasi-imposición de inmoralidad aun dentro de una
si-tuación que se presupone objetivamente justa, en suma, esta condición dramática de las
relaciones entre la moral y la conducta pública, se ponen muy de relieve en las situaciones
extrema1s, donde la problematicidad aparece, por decirlo así, como «ampliada)) en el sentido
fotográfico de la palabra, y por ello se ve mejor. El ingreso imaginario en el mundo de la
moralidad puesta estructuralmente en cuestión es sumamente instructivo.
Podría hacerse una tipología de estas situaciones extremas; tipología doble, ·pues habría que
considerar las situaciones pre-suntamente injustas y las presuntamente justas. A la primera
serie corresponderían la situación del «bandido)), es decir, del que ha roto todo vínculo con
la legalidad establecida, y en par-ticular, pues atañe más a nuestro tema, del revolucionario
terro-rista o que emplea cualquier otro método de violencia. A la segunda serie, quienes
emplean también la violencia, pero no contra el orden, sino al servicio del orden establecido:
tal es la situación del «policía)), la situación del «Gran Inquisidor, la situación, en fin, del
gobernante, supremo responsable de todas las violencias legales. Y, en tercer lugar, no será
inoportuno considerar la situación de ambigüedad moral del sometido a un régimen
fundamentalmente injusto, pero que, en contraste con el revolucionario, lo acata y, al
someterse a él, en mayor o menor grado es siempre envilecido, contaminado por él y
cómplice de él.
Fueron los románticos y, tras ellos, Hegel quienes, partiendo de la distinción kantiana entre
la «legalidad y la «moralidad, se plantearon el problema de la moralidad de quienes viven en
la ilegalidad, de quienes se sitúan fuera de la ley, de los outlaw. La ley ofrece un abrigo)), un
«techo)) a la existencia: el que vive «dentro)) de ella es «amparado)) por ella. Por eso mismo,
el hombre aventurero que, renunciando a ese amparo, poniéndose fuera de la protección de
la ley, se entrega plenamente al «riesgo de la vida en la intemperie moral, cobra así una
ambigua, pero innegable grandeza ética. Grandeza ética en un doble sentido: porque el hecho
de asumir ese tipo de vida frente a la sociedad, en heroísmo solitario, posee, cualquiera que
sea el enjuiciamien-to ético que, en última instancia, haya de hacerse de tal com-portamiento,
un valor moral directamente apoyado en valores vitales. Pero, en segundo lugar, lo hemos
dicho ya, la legalidad no es la moralidad, y por eso la sociedad rara vez tiene toda la razón
moral frente al individuo que se alza contra ella. Al contrario, y con esto entramos en el
centro mismo de la pro-blemática de los «bandidos)) de Schiller y Hegel, la «ley del corazón
que todo hombre generoso porta en sí, se descubre pronto en contradicción con la injusticia-
mayor o menor, pero en alguna medida injusticia siempre-de la legalidad, de la sociedad, del
mundo. Y entonces es precisamente en nombre de una impaciente moral absoluta como el
individuo se alza frente al mundo malo, y para ello, naturalmente, ha de empezar por situarse
fuera de él, fuera de su injusta ley, definiéndose a sí mismo, en este sentido, como “bandido”.
Hegel comprende, por-que la filosofía es comprensión, pero no comparte este «delirio de la
presunción, según el cual mediante la injusticia podría producirse la justicia; mediante la
anarquía, el orden, y colo-cándose fuera de la ley, imponer la ley. El defecto de tal actitud no
consiste para él en “inmoralidad”, sino en una “moralidad” (Moralitiit) individualista,
subjetiva y anárquica, incapaz de elevarse al plano de la generalidad y de una eticidad
(Sittlichkeit) realista y social.
Es verdad que, tras Schiller, Byron, entre nosotros Espronceda y otros románticos,
subrayaron en el hombre fuera de la ley-Pirata, Bandido, Gitano, Cosaco, Miserable, Reo de
muerte--la libertad pura, el desprecio a todas las «conveniencias de la sociedad, y a veces,
cuando no tanto como el satanismo, una «moral por encima de la moralidad común, que,
como diría Kierkegaard, queda teleológicamente en suspenso ante la libertad del genio. Este
tipo de extremosidad, tendente a situarse «más allá del bien y del mal, nos aleja, claro es, de
nuestro tema. Pero si ahora volvemos la vista a los neorrománticos fran-ceses de nuestro
tiempo que, en la última fase de la guerra de Argelia, propugnaban la ayuda a los argelinos
terroristas del F.L. N. o la deserción del Ejército francés, regresamos al pro-blema hegeliano
del enfrentamiento de una moral individual, de exigencias absolutas, con una moral social y
política. Por eso, no es ninguna casualidad que ningún comunista se encontrase entre esos
neorrománticos. Lo& comunistas son demasiado hege-lianos a través de Marx-para poder
tomar tales actitudes.
Es, sobre todo, el tipo del hombre fuera de la ley, no en cuanto bandido esto es, en desacuerdo
con la ley común- sino en cuanto “revolucionario” -esto es, en desacuerdo con la ley política”
el que nos importa aquí. El problema se plantea con toda acuidad más que con respecto al
revolucionario que, como ultima ratio y para acabar con un régimen radicalmente in justo, se
alza violentamente contra él, con respecto al revolu-cionario terrorista, que emplea el terror
cerno arma cotidiana para el “desgaste" del régimen establecido. Aquí estamos ante el caso
de una situación objetiva inequívoca y estructuralmente injusta. Por eso mismo, el análisis
dramático del modo de vida de una célula terrorista el tema de Albert Camus en Los justos
desde el interior de esa situación de in justicia objetiva, precisamente en su dimensión ética,
es decir, en el esfuerzo de justificación moral subjetiva de cada uno de los seres humanos que
la componen, pone de relieve el elemento de lucha moral que aflora, con toda su
problemática, aun en las formas de vida que parecían, por principio, fuera del ámbito de la
moralidad.
Situación extrema de signo opuesto a la del “bandido” y el “revolucionario” es, en la
imaginería romántica, la del “verdugo” y, en la realidad de hoy, la del “policía”. El policía
está no sólo dentro de la legalidad y amparado por ella, sino constituido en “agente” de la
Autoridad legal e incluso legítima. El policía se ve impelido, por la técnica misma de su
oficio, a obtener información recurriendo a los malos tratos, la tortura, etc. El verdugo es un
simple ejecutor de la orden firmada por la suprema autoridad; y, sin embargo, en tanto que
esa suprema autoridad recibe los mayores honores, nadie quiere ser verdugo; como, por lo
demás, nadie, hasta hace poco, se exhibía como torturador ¿Qué pensar de esta revolución
moral llevada a cabo por el nacionalsocialismo alemán y los “ultras” de Argelia, que
rehabilita tranquilamente el feo oficio de limpiar, para lo cual, es claro, hay que “ensuciarse
las manos”? La vida vivida en nuestro tiempo tiende a estar teñida, según los temperamentos
y.-u diferente 1ernperatura, de ajena a la actividad política o de trágicamente incompatible
con la moral del cristianismo y la dignidad humana.
LA TENTACION DE LA ETICA SOCIOPOLITICA
La ética sociopolítica cobra así un sentido diferente de la moral personal. Esta, corno veíamos
al principio del presente libro, implica un central movimiento subjetivo, una «intención que
tiene que animar a cada sujeto moral. En cambio, en la esfera sociopolítica se tiende a pensar,
no sin alguna razón, corno más adelante veremos, lo importante es “salvar” a los hombres,
sin contar con ellos, e incluso contra su voluntad. Es la moral del “Gran Inquisidor”.
Antiguamente, en la época de la Inquisición religiosa, se trataba de proporcionar una
seguridad de salvación ultramundana. Ahora, en nuestra época, se trata de transferir al
“inquisidor” o “gobernante”-tanto da-todo el peso de la responsabilidad político- moral, para
que, al precio que sea, y desde luego al de nuestra libertad, nos otorgue la seguridad
intramundana. Lo más grave es que los hombres suelen encontrarse muy dispuestos a
suscribir este «pacto social» de sentido contrario al de Rousseau. Los hombres prefieren la
seguridad a la libertad que sólo importa ya a unos cuantos intelectuales y a sus discípulos).
Los hombres quieren alto nivel de vida, relativa igualdad socioeconómica, seguridad de
empleo, seguros sociales, horas libres de trabajo, vacaciones pagadas y diversiones. Esta es
la realidad con la que tendremos que enfrentarnos e n la última parte de este libro.
Por eso nadie salvo el revolucionario militante, que, como hemos visto, tampoco se libra del
drama moral-está limpio de complicidad con un régimen totalitario, con un régimen injusto.
Es verdad que la gama de culpabilidad es muy varia, pues se extiende desde el
colaboracionismo hasta la mera oposición verbal o el silencio. Pero en realidad, y esto es, en
último término, lo peor de tales regímenes, nadie se libra del envilecimiento, porque, en
realidad, todos han caído en aceptación. Como Sartre hizo ver muy bien con su análisis
fenomenológico del cansancio del montañero, éste, cuando se cansa, cede siempre al
cansancio, se entrega a él. También todo ciudadano ha cedido, se ha entregado, pues, cuando
menos, ha acatado el poder injusto.
You might also like
- Desarrollo de La Ciencia PolíticaDocument18 pagesDesarrollo de La Ciencia PolíticaAmilcar GarciaNo ratings yet
- La Teoría Platónica Del Conocimiento Tema 1Document40 pagesLa Teoría Platónica Del Conocimiento Tema 1MartaNo ratings yet
- Reflexión Pelicula "Equilibrium"Document8 pagesReflexión Pelicula "Equilibrium"Julieta Tinoco VargasNo ratings yet
- Sistemas Políticos ComparadosDocument7 pagesSistemas Políticos Comparadospa0lveraNo ratings yet
- La Política y La Ética en El Pensamiento de AristótelesDocument7 pagesLa Política y La Ética en El Pensamiento de AristótelesDaniel Gonzalez MoneryNo ratings yet
- Programa de EpistemologiaDocument16 pagesPrograma de EpistemologiaJuan Camilo Restrepo OrtizNo ratings yet
- MONOGRAFIA CIENCIA POLITICA Al 100% PDFDocument32 pagesMONOGRAFIA CIENCIA POLITICA Al 100% PDFrenatoNo ratings yet
- La Teoría Del ConflictoDocument5 pagesLa Teoría Del Conflictonicolle francoNo ratings yet
- ConservadurismoDocument93 pagesConservadurismoHuellitas AlegresNo ratings yet
- Filosofía ModernaDocument5 pagesFilosofía ModernaBrayan VasquezNo ratings yet
- Ética Protestante y El Espíritu Del CapitalismoDocument2 pagesÉtica Protestante y El Espíritu Del CapitalismoClaudia DoloresNo ratings yet
- Resumen La Lógica de La Investigación CientíficaDocument6 pagesResumen La Lógica de La Investigación CientíficaJorge HdezNo ratings yet
- Los Problemas de La Democracia ContemporáneaDocument28 pagesLos Problemas de La Democracia ContemporáneaEva ManuelNo ratings yet
- Curso de Metafisica A Distancia P. Alfonso Aguilar 2007.Document107 pagesCurso de Metafisica A Distancia P. Alfonso Aguilar 2007.Juan Herrera SalazarNo ratings yet
- El Objeto de Las Ciencias SocialesDocument11 pagesEl Objeto de Las Ciencias SocialesJoseph Villogas EspinozaNo ratings yet
- Fundamentos de La FilosofíaDocument5 pagesFundamentos de La FilosofíaValadezCézarNo ratings yet
- Trabajo Etica y Moral para Texto ParaleloDocument12 pagesTrabajo Etica y Moral para Texto ParaleloVíctor ChávezNo ratings yet
- Ciencias HumanasDocument8 pagesCiencias HumanasPedro Espinoza HuahuacondoriNo ratings yet
- La Reflexión Política en Hobbes y Rousseau - GonzalezDocument18 pagesLa Reflexión Política en Hobbes y Rousseau - GonzalezAlejandro Paredes SáenzNo ratings yet
- Karl Loewenstein - Wikipedia, La Enciclopedia Libre PDFDocument16 pagesKarl Loewenstein - Wikipedia, La Enciclopedia Libre PDFLiz RomeroNo ratings yet
- Características Normas JurídicasDocument5 pagesCaracterísticas Normas JurídicasProyectos Inmobiliarios del SuresteNo ratings yet
- Crisis de Ética en Elk PeruDocument3 pagesCrisis de Ética en Elk Peruyolanda quispe ponceNo ratings yet
- Teoria de Los Valores JuridicosDocument45 pagesTeoria de Los Valores JuridicosGermán Fernández MiguelNo ratings yet
- Origen Del Poder PDFDocument11 pagesOrigen Del Poder PDFmelissa bornas100% (1)
- Resumen Texto de Kuhn.Document12 pagesResumen Texto de Kuhn.fraciscaNo ratings yet
- Principio de ContradiccionDocument2 pagesPrincipio de ContradiccionMarianella CevallosNo ratings yet
- Filosofia Juridica y Teoria General Del DerechoDocument2 pagesFilosofia Juridica y Teoria General Del DerechoCarlosManuelVallejoPuenteNo ratings yet
- Ensayo Corrientes ObjetivistasDocument8 pagesEnsayo Corrientes ObjetivistasAlexNo ratings yet
- La Ética en La Política ColombianaDocument3 pagesLa Ética en La Política ColombianamichaelNo ratings yet
- SCHANZENBACH, Maria Regina - 1º Parcial FilosofiaDocument7 pagesSCHANZENBACH, Maria Regina - 1º Parcial FilosofiaMaria Regina SchanzenbachNo ratings yet
- Cap 7 Doctrinas Eticas FundamentalesDocument30 pagesCap 7 Doctrinas Eticas FundamentalespNo ratings yet
- Pedagogía SocialistaDocument12 pagesPedagogía SocialistaOscar G. Hernández Salamanca100% (2)
- Teorias de SociologiaDocument100 pagesTeorias de SociologiaDany MancillaNo ratings yet
- Filosofia Politica de PlatonDocument26 pagesFilosofia Politica de PlatonCarla Sanchez100% (2)
- Rawls Teoria de La JusticiaDocument23 pagesRawls Teoria de La JusticiaWiston Jose Gonzalez Darrin100% (2)
- Resumen El LeviatanDocument4 pagesResumen El LeviatanHéctor Fernando Sanhueza GonzalezNo ratings yet
- Actividad 0 Definiciones de PolíticaDocument2 pagesActividad 0 Definiciones de PolíticaANA MONZONNo ratings yet
- Estructura Metafísica Del EnteDocument8 pagesEstructura Metafísica Del EnteJefferson GrandaNo ratings yet
- Clase # 1 III Filosofia 10º Introduccion A La Filosofia Moderna.Document3 pagesClase # 1 III Filosofia 10º Introduccion A La Filosofia Moderna.Yorks LuisNo ratings yet
- Ética y Política en AristótelesDocument5 pagesÉtica y Política en AristóteleseliastovardNo ratings yet
- Filosofia de La IndiaDocument44 pagesFilosofia de La Indiaかわいい子猫 悪いNo ratings yet
- Thoreau y KantDocument2 pagesThoreau y Kantsebastian468No ratings yet
- La Filosofía de Platón y AristótelesDocument15 pagesLa Filosofía de Platón y AristótelesOnze MidgarNo ratings yet
- Los Partidos Politicos Dalmases - Unidad - 4Document19 pagesLos Partidos Politicos Dalmases - Unidad - 4Eduardo Muñoz I.No ratings yet
- Dialnet ReflexionesEnTornoALasRepercusionesDeLaRevolucionF 4792241Document25 pagesDialnet ReflexionesEnTornoALasRepercusionesDeLaRevolucionF 4792241yelirivasNo ratings yet
- Trabajo Sobre El Presidencialismo en ChileDocument6 pagesTrabajo Sobre El Presidencialismo en ChilelaguzNo ratings yet
- Metologia de La InvestigacionDocument10 pagesMetologia de La InvestigacionAlain David FloresNo ratings yet
- Guia Diapositivas Desde La Perspectiva EconomicaDocument2 pagesGuia Diapositivas Desde La Perspectiva EconomicaVanesa m.No ratings yet
- Dialectica e Idealismo en Hegel PDFDocument29 pagesDialectica e Idealismo en Hegel PDFAngelesNo ratings yet
- Problemática Metodologica de La Sociologia JuridicaDocument4 pagesProblemática Metodologica de La Sociologia JuridicaDaniel Cabanillas0% (1)
- Filosofía FalaciasDocument3 pagesFilosofía FalaciasMarlon RobertoNo ratings yet
- 1 - RACIONALISMO Y EMPIRISMO A PDFDocument38 pages1 - RACIONALISMO Y EMPIRISMO A PDFLUIS DAVID GARCIA DELGADONo ratings yet
- Los Conceptos de Persona y Ciudadano en AristótelesDocument5 pagesLos Conceptos de Persona y Ciudadano en Aristóteles1508reynaNo ratings yet
- El Hombre y El EstadoDocument26 pagesEl Hombre y El EstadoSteven SaenzNo ratings yet
- Filosofos Modernos y Contemporaneos.Document11 pagesFilosofos Modernos y Contemporaneos.Eduardo HidalgoNo ratings yet
- Augusto ComteDocument8 pagesAugusto ComteRonny Peña BáezNo ratings yet
- Etica y MoralDocument22 pagesEtica y MoralJose Luis Aquino GómezNo ratings yet
- Derecho y PoderDocument4 pagesDerecho y PoderEdilad ManriqueNo ratings yet
- Juicios CategoricosDocument11 pagesJuicios CategoricosYajaiiraa Garciia0% (1)
- Adela Cortina 9Document4 pagesAdela Cortina 9RUBEN DARIO CHURANo ratings yet
- Etica A Nicomaco - AristotelesDocument3 pagesEtica A Nicomaco - AristotelesBastianNo ratings yet
- Consulta InhabilidadesDocument1 pageConsulta InhabilidadesVT ElizabethNo ratings yet
- CaliclesDocument3 pagesCaliclesBastianNo ratings yet
- PROBLEMATICADocument2 pagesPROBLEMATICABastianNo ratings yet
- Bentham Jeremy El Panoptico 1791 PDFDocument149 pagesBentham Jeremy El Panoptico 1791 PDFEduSiza100% (1)
- Ad N Salinas La Sem Ntica Biopol TicaDocument338 pagesAd N Salinas La Sem Ntica Biopol Ticafelipe_s_ruizNo ratings yet
- Nuevo Documento de Microsoft WordDocument4 pagesNuevo Documento de Microsoft WordBastianNo ratings yet
- Regional Economic Outlook 2017 - FMI PDFDocument160 pagesRegional Economic Outlook 2017 - FMI PDFJosue RojasNo ratings yet
- La Politica Libro II - AristotelesDocument5 pagesLa Politica Libro II - AristotelesBastianNo ratings yet
- Apuntes de Clases Curso Métodos CuantitativosDocument12 pagesApuntes de Clases Curso Métodos CuantitativosBastianNo ratings yet
- Documento Com Is I OnDocument12 pagesDocumento Com Is I OnBastianNo ratings yet
- Cap. 4: Desequilibrios Mundiales e Inestabilidad Financiera La Responsabilidad de Las Políticas LiberalesDocument7 pagesCap. 4: Desequilibrios Mundiales e Inestabilidad Financiera La Responsabilidad de Las Políticas LiberalesBastianNo ratings yet
- Prueba 3 FazioDocument3 pagesPrueba 3 FazioBastianNo ratings yet
- Sesic3b3n No 8Document33 pagesSesic3b3n No 8max barrios pradoNo ratings yet
- 21mayo 2002Document35 pages21mayo 2002jiclarotNo ratings yet
- 2018041904327Document3 pages2018041904327Bastian0% (3)
- Sociologia 2Document36 pagesSociologia 2Alicia Mallma NuñezNo ratings yet
- Gonzalez BlascoDocument15 pagesGonzalez Blascomaria elenaNo ratings yet
- 02 - Gonzalez BlascoDocument2 pages02 - Gonzalez BlascoBastianNo ratings yet
- Epistemologia de Las Cs SocialesDocument3 pagesEpistemologia de Las Cs SocialesdavidNo ratings yet
- Homework I Economía Pública UAHCDocument18 pagesHomework I Economía Pública UAHCBastianNo ratings yet
- MateriaDocument3 pagesMateriaBastianNo ratings yet
- El Pensamiento Económico en La Historia: La Escuela Neoclásica Define La Economía Como "LaDocument11 pagesEl Pensamiento Económico en La Historia: La Escuela Neoclásica Define La Economía Como "LaBastianNo ratings yet
- 02 - Gonzalez BlascoDocument2 pages02 - Gonzalez BlascoBastianNo ratings yet
- Gómez Seguel, A. (2008) - Sobre El Carácter Cultural de La Emergencia de Conflictos Sociales en Chile. Revista Mad. Revista Del Magíster en Análisis Sistémico Aplicado A La Sociedad, (18) .Document18 pagesGómez Seguel, A. (2008) - Sobre El Carácter Cultural de La Emergencia de Conflictos Sociales en Chile. Revista Mad. Revista Del Magíster en Análisis Sistémico Aplicado A La Sociedad, (18) .BastianNo ratings yet
- La Crisis de Los Veinte Años (1919-1939) - Una Introducción Al Estudio de Las Relaciones InternacionalesDocument14 pagesLa Crisis de Los Veinte Años (1919-1939) - Una Introducción Al Estudio de Las Relaciones InternacionalesBastianNo ratings yet
- 3 PDFDocument15 pages3 PDFBastianNo ratings yet
- Esquema Ayudantia PamelaDocument1 pageEsquema Ayudantia PamelaBastianNo ratings yet
- Programa de Gobierno de Ricardo LagosDocument28 pagesPrograma de Gobierno de Ricardo LagosAlejandro GonzálezNo ratings yet
- 21mayo 2002Document35 pages21mayo 2002jiclarotNo ratings yet
- EdiciónImpresa2demayo PDFDocument20 pagesEdiciónImpresa2demayo PDFPagina web Diario elsigloNo ratings yet
- RE 31-44 Servicio Interior (OK)Document44 pagesRE 31-44 Servicio Interior (OK)franklin jaramilloNo ratings yet
- La Familia RomanistaDocument8 pagesLa Familia RomanistaAlexander GuillénNo ratings yet
- Tesis Diagnostico Situacional PDFDocument96 pagesTesis Diagnostico Situacional PDFMiguel Angel Quintana AguadoNo ratings yet
- Análisis de Principios Que Orientan La Vida en DemocraciaDocument1 pageAnálisis de Principios Que Orientan La Vida en DemocraciaCarol Lucia Sepúlveda CandiaNo ratings yet
- Organización Política RomanaDocument9 pagesOrganización Política Romanarml1966No ratings yet
- Fiel Cumplimiento Liceo CuatricentenariaDocument3 pagesFiel Cumplimiento Liceo CuatricentenariaCarlos JoséNo ratings yet
- La Nueva Ley de Garantía MobiliariaDocument3 pagesLa Nueva Ley de Garantía MobiliariaAnonymous BOuK5PNo ratings yet
- Marta Del Rio y Sergio Emiliozzi (2013) - El Estado y La Democracia Desde La Perspectiva de La Sociologia Politica de Emile Durkheim. La A (..)Document12 pagesMarta Del Rio y Sergio Emiliozzi (2013) - El Estado y La Democracia Desde La Perspectiva de La Sociologia Politica de Emile Durkheim. La A (..)José Maria SerbiaNo ratings yet
- Historia Del Reinado de Los Reyes Catolicos Tomo 1Document132 pagesHistoria Del Reinado de Los Reyes Catolicos Tomo 1Acción Juvenil EspañolaNo ratings yet
- Sinforiano MadroñeroDocument1 pageSinforiano MadroñeroEPSILON303No ratings yet
- 9.3. Kenneth Waltz - El Hombre El Estado y La Guerra. Un Análisis Teórico 1959.Document2 pages9.3. Kenneth Waltz - El Hombre El Estado y La Guerra. Un Análisis Teórico 1959.mhmhmhgmNo ratings yet
- SCN DigestoDocument174 pagesSCN DigestoAzalea CanalesNo ratings yet
- Carta de Compromiso EstudiantesDocument2 pagesCarta de Compromiso EstudiantesjuanNo ratings yet
- Sentencia C 919 01 (Familia)Document2 pagesSentencia C 919 01 (Familia)saraNo ratings yet
- Dependencia Petrolera y Libertades Económicas en VenezuelaDocument70 pagesDependencia Petrolera y Libertades Económicas en VenezuelaCésar R. Yegres G.No ratings yet
- Signo y CulturaDocument25 pagesSigno y CulturaNathalie Mota PerusquíaNo ratings yet
- Cartilla 10Document43 pagesCartilla 10Cacho DivianiNo ratings yet
- Ejecucion de La Sentencia en El CONTENCIOSO TributarioDocument9 pagesEjecucion de La Sentencia en El CONTENCIOSO TributarioMIRANDA MIRANDA mirandaNo ratings yet
- Modelo de Descargo MultaDocument14 pagesModelo de Descargo MultalorenagonzalezlaplatNo ratings yet
- Los FisiocratasDocument10 pagesLos FisiocratasCristian DavidNo ratings yet
- C 395 02Document18 pagesC 395 02Andrea Lorena Novoa ParraNo ratings yet
- Esquema COT ChileDocument6 pagesEsquema COT ChileRodolfoNo ratings yet
- Politica Ambiental de EmpresasDocument5 pagesPolitica Ambiental de EmpresasAbigailHerrera12No ratings yet
- Política Anticorrupción - Securitas ChileDocument5 pagesPolítica Anticorrupción - Securitas ChileJuan KarlosNo ratings yet
- Crisis en Guerra de El SalvadorDocument16 pagesCrisis en Guerra de El SalvadorAlcides Meléndez GómezNo ratings yet
- Exceso y Escasez en La Era Global. Varios Autores (Ignacio Ramonet, Joan Busquets, Ramón Tamames, Manuel Delgado, Miguel Cereceda... )Document292 pagesExceso y Escasez en La Era Global. Varios Autores (Ignacio Ramonet, Joan Busquets, Ramón Tamames, Manuel Delgado, Miguel Cereceda... )Antonio GonzálezNo ratings yet
- Delitos Contra El Orden Financiero Sesion 4Document3 pagesDelitos Contra El Orden Financiero Sesion 4JESUSNo ratings yet
- Empresas Recuperadas en VzlaDocument41 pagesEmpresas Recuperadas en VzlaFranciaNo ratings yet
- 05 Pelotas y Balas de CañónDocument47 pages05 Pelotas y Balas de Cañóndiscepolo_7No ratings yet