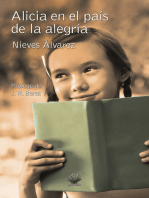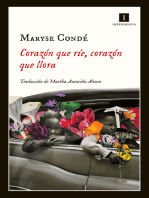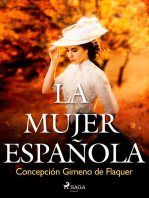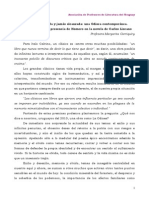Professional Documents
Culture Documents
Ficha de Lectura de LA FORJA DE UN REBELDE. VOL. I: La Forja, ARTURO BAREA
Uploaded by
Milagros González Á.Original Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Ficha de Lectura de LA FORJA DE UN REBELDE. VOL. I: La Forja, ARTURO BAREA
Uploaded by
Milagros González Á.Copyright:
Available Formats
Milagros González Álvarez, Licenciada en Filología Hispánica
Barea, Arturo . La forja de un rebelde
Hay libros que nos hacen entrar en la historia por la puerta de la minúscula,
una vía que ayuda a domesticar los discursos grandes y a pisar tierra, son
libros-testimonio cuya fuerza reside en la capacidad del narrador de
transmitir con honestidad aquello que vivió. Arturo Barea lo hace con una
trilogía que va temporalmente desde principios del siglo XX al fin de la guerra
civil y que se mueve fundamentalmente en Madrid. Cada libro se divide en
dos partes de diez capítulos cada una; es una forma de modular los periodos:
la infancia y adolescencia en el primero, el frente y la retaguardia de la
guerra de Marruecos en el segundo y la situación prebélica y la guerra civil
en el tercero. Mirándolos en perspectiva nos parece que cada uno es
consecuencia del anterior y esto es así porque responde a una intención que
el autor declara al final de la obra, intentando buscar las raíces de sus ideales
que han nacido de la rebeldía ante una sociedad injusta y desigual:
sentía la urgencia de buscar la causa y el encadenamiento de causas. [...]
Me parecía que podía entender mejor lo que estaba pasando a mi pueblo y a
nuestro mundo si descubría las fuerzas que me habían forzado a mí, el
hombre solo, a sentir, actuar, errar y luchar como lo había hecho.
Yo no puedo, ni quiero, reflexionar sobre la escritura de estos tres libros
porque el corazón, o el estómago, o cualquiera que sea el órgano que se
impone a la razón, se me ha ido detrás de la evocación que despertaban las
frases sin dejar al cerebro detectar ritmos o anomalías gramaticales. Mi
propia historia, la minúscula, se ha ido entrelazando con la lectura: la
memoria del autor volcada en las páginas ha ido rellenando huecos de la mía
y se ha convertido en algo parecido a la experiencia propia.
***
I. La Forja (1941)
El recorrido empieza suavemente en este libro que abarca la primera década
del siglo XX. Sus capítulos iniciales permiten la sonrisa y el placer de recorrer
un Madrid distinto y parecido, familiar en muchos detalles, recreable con
poco esfuerzo. Paseando hoy por los alrededores de la ermita de la Virgen del
Puerto es fácil imaginar a las lavanderas del Manzanares, un cuadro muy
pintoresco que queda pronto oscurecido por otra realidad menos
complaciente contada a través de los ojos del niño que considera la carga
que acarrea el señor Manuel desde el río hasta Lavapiés:
es un talego muy grande, más grande que un hombre. Como yo hago la
cuenta de la ropa con mi madre, sé lo que cabe: veinte sábanas, seis
manteles, quince camisas, doce camisones, diez pares de calzoncillos, en fin,
una enormidad de cosas. El señor Manuel, el pobre, cuando llega a lo alto de
la buhardilla, se tiene que agachar para entrar por la puerta. Deja caer el saco
despacito para que no estalle, y se queda arrimado a la pared respirando muy
de prisa y cayéndole el sudor por la cara. Mi madre le da siempre un vaso de
vino muy lleno y le dice que se siente. Si bebiera agua, se moriría, porque se
le cortaría el sudor.
Milagros González Álvarez, Licenciada en Filología Hispánica
Esta manera de presentar la miseria totalmente integrada en la vida
cotidiana se repite en todos los libros y es, probablemente, el factor que da
peso real y carga crítica a lo que se describe. Ver la vida desde abajo y
contar lo que se ve con una voz sin retórica y una mente despierta es
suficientemente revolucionario. Veo el paisaje de mi ciudad a principios del
siglo XX con toda su corte de empleados, meritorios y aprendices y siento el
clima de precariedad y tensiones: una sociedad dividida entre unas clases
que luchan por sobrevivir y otras que se parapetan tras una Iglesia sin alma
y unos prejuicios consagrados para mantener sus privilegios
confortablemente, con un total desprecio por los desposeídos de casi todo. El
niño empieza a revolverse:
No quiero ir más con ella, por las tardes, a llevar los talegos de ropa limpia y
recoger los de ropa sucia, esperando en el portal de las casas a que ella baje.
«No me han pagado», me dice. Cuando entramos en la calle mi madre visita
al panadero: «Juanito, deme un pan... mañana se lo pagaré»
La figura de la madre es fundamental para abonar un espíritu que no se
resignará a aceptar la explotación, la indignidad o el culto a un dios sin
misericordia. La señora Leonor, toda resignación mansa, despierta en su hijo
un sentimiento sólido que funde la ternura y la compasión:
Mi madre me acaricia los pelos revueltos, el remolino de «malo» de la
coronilla; sus dedos distraídos me acarician la cabeza, pero yo los siento
dentro. Cuando para la mano, la cojo y la miro. Tan pequeñita, tan fina,
desgastada por agua del río, con sus deditos afilados y sus yemas picadas de
la lejía y sus venas azules torcidas, nerviosas y vivas.
El niño vive los contrastes en primera persona y pronto es capaz de analizar
críticamente las situaciones en su calidad de niño pobre a quien los curas
permiten estudiar bachillerato, una formación reservada solamente para
niños ricos:
A mí me dan carrera, a cambio de que me vuelva loco con los libros y saque
matrículas de honor para los anuncios del colegio, porque si no las sacara, no
me enseñarían gratis. Entonces sería como todos los demás chicos.
Los temas se van dosificando en un ritmo de creciente gravedad a medida
que la conciencia de opresión se despierta en el narrador, el propio autor. De
la injusticia sentida por el niño al ver el duro y mal pagado trabajo de la
madre en el río, al adolescente que se enfrenta al trabajo de aprendiz de
empleado de comercio interno, sin horario y sin paga, o empleado de banca
sin derechos:
Somos en el banco unos sesenta chicos, todos meritorios sin sueldo. Estamos
sin sueldo un año y después pasamos a ser empleados. Pero para llegar a
empleado hay que hacer méritos. Cada año hay sólo dos o tres plazas de
empleado entre las trescientas de la casa. Cincuenta y siete meritorios van a
la calle en el curso del año [...]
El entorno de los empleados de banca está descrito con detalle: las tareas
rutinarias, los interminables horarios, el miedo a ser despedido, la retribución
escasa, frente al enorme negocio (Es imposible no hacer comparaciones con
el mundo de hoy: no acabamos de sacar el pie del fango de la Historia). La
lucha sindicalista como respuesta al abuso patronal es una consecuencia
lógica y la ebullición de sus sedes para organizar estrategias que arranquen a
los patronos algunas mejoras, también.
Esta narración de claro contenido social viene envuelta en un torrente de
datos para recrear el Madrid de los primeros años del siglo XX: las librerías y
los libreros, los coches de mulas en la Cava Baja, el barracón de cine en la
plaza del Callao, el circo de Parish (Price), los entresijos del Teatro Real, el
colegio de la Escuela Pía, donde los curas escolapios simulan su papel
Milagros González Álvarez, Licenciada en Filología Hispánica
docente, puesto que «los curas no necesitan ser maestros para enseñar»; el
Paseo de la Virgen del Puerto, el antiguo Viaducto, la plaza de Santiago, la de
Oriente, la calle del Espejo, la zona de Gran Vía antes de que esta se trazara.
Y sobre todo, Lavapiés (el Avapiés, según Barea) y su entorno, desde Mesón
de Paredes al Mundo Nuevo; hablar de esta zona de los barrios bajos es
hablar de hambre, pobreza y marginación que va aumentando a medida que
las calles descienden. La relación estrecha del autor se subraya en un texto
poético que contrasta con el resto e introduce la descripción entrañable del
barrio:
Madrid viejo, mi Madrid de niño, es una oleada de nubes o de ondas. No sé.
Pero, sobre todos los blancos y los azules, sobre todos los cantos, sobre todos
los sones, sobre todas las ondas, hay un leit motiv: AVAPIÉS
De la misma manera que la formación espontánea del espíritu inconformista
nace de la madre, el temple del carácter se hace en Lavapiés: allí estudia
teoría en la Escuela Pía y adquiere sólidos conocimientos prácticos en la calle,
en una gradación de la marginación que va de la pobreza digna de la señora
Segunda a la miseria cruda del Barrio de las Injurias:
Allí empezaba el mundo de las cosas y de los seres absurdos. La ciudad tiraba
sus cenizas y su espuma allí. La nación también. Era un reflujo de la cocción
de Madrid del centro a la periferia y un reflujo de la cocción de España, de la
periferia al centro.
Su entorno le ha ido conduciendo hacia una posición de enfrentamiento con
el orden que la mayoría ha aceptado y los poderosos han impuesto. En una
recapitulación final, el adolescente, empujado a ejercer de hombre por la
presión de una sociedad que le ha obligado a elegir entre dignidad y pobreza
o sumisión y bienestar, va resumiendo bajo la disciplina de un pensamiento
lógico, todas aquellas cuestiones que una mente joven, libre y limpia no
puede admitir. Son las premisas de un rebelde.
Milagros González Á.
You might also like
- Van Praag - El Pícaro en La Novela Española ModernaDocument10 pagesVan Praag - El Pícaro en La Novela Española ModernaJoseTomasFuenzalidaNo ratings yet
- Mi madrina, entre nostalgia y futuro inciertoDocument2 pagesMi madrina, entre nostalgia y futuro inciertoLuis Navarrete VelasquezNo ratings yet
- Perro de NadieDocument4 pagesPerro de NadieMaripoza Azul MonrroyNo ratings yet
- ¿Escribes o Trabajas? Eduardo HuchínDocument98 pages¿Escribes o Trabajas? Eduardo Huchínjaviikiller100% (1)
- Cuentos de ColombineDocument63 pagesCuentos de Colombineanaidchef83No ratings yet
- Un Dia Sin Escuela 1Document4 pagesUn Dia Sin Escuela 1MishGNo ratings yet
- Esque Somos Muy PobresDocument3 pagesEsque Somos Muy PobresDiosjadehi CPNo ratings yet
- La Luna No Es Pan de Horno y Otras Historias PDFDocument226 pagesLa Luna No Es Pan de Horno y Otras Historias PDFana maríaNo ratings yet
- Ij00066405 1Document13 pagesIj00066405 1Camilo BastidasNo ratings yet
- Antología Cuento, Ítalo Calvino, UNAMDocument45 pagesAntología Cuento, Ítalo Calvino, UNAMRicardo Ramírez Osuna50% (2)
- Gloria Fuertes - Gloria FuertesDocument43 pagesGloria Fuertes - Gloria FuertesAna R Kia100% (3)
- Rubén Mora GutiérrezDocument13 pagesRubén Mora Gutiérrezflgrhn0% (1)
- Calsamiglia y Tuson - Las Cosas Del Decir. Manual de Analisis Del DiscursoDocument6 pagesCalsamiglia y Tuson - Las Cosas Del Decir. Manual de Analisis Del Discursoemmanuel quicenoNo ratings yet
- Reseña Sobre Miss Once - María Pía LópezDocument2 pagesReseña Sobre Miss Once - María Pía LópezVero S. LunaNo ratings yet
- Para Contener Al Pueblo El Hospicio de Pobres de LDocument4 pagesPara Contener Al Pueblo El Hospicio de Pobres de LPollito CompanyNo ratings yet
- Sicilia, Javier (Ed.) - Rubén Salazar Mallén (2008)Document43 pagesSicilia, Javier (Ed.) - Rubén Salazar Mallén (2008)Franco Savarino RoggeroNo ratings yet
- El Señor Suárez: Cuatro conferencias sobre su vida y obraFrom EverandEl Señor Suárez: Cuatro conferencias sobre su vida y obraNo ratings yet
- Juana Paula Manso Nace en Buenos AiresDocument66 pagesJuana Paula Manso Nace en Buenos Airestoledodavid218No ratings yet
- Infancia y Adolescencia de Antaño en Las Obras de Don Tomás CarrasquillaDocument12 pagesInfancia y Adolescencia de Antaño en Las Obras de Don Tomás CarrasquillaMelissa CifuentesNo ratings yet
- El viaje de un joven hacia la educación en la ciudad de ChihuahuaDocument37 pagesEl viaje de un joven hacia la educación en la ciudad de ChihuahuaMiguel TorresNo ratings yet
- Maria Calcano Seleccion PoeticaDocument78 pagesMaria Calcano Seleccion PoeticaAnonymous Wtprs9pPNo ratings yet
- Enrique Serna 106Document43 pagesEnrique Serna 106Gab RielNo ratings yet
- This Content Downloaded From 186.177.186.167 On Fri, 09 Dec 2022 17:36:42 UTCDocument5 pagesThis Content Downloaded From 186.177.186.167 On Fri, 09 Dec 2022 17:36:42 UTCbNo ratings yet
- Alberto Moravia 43Document36 pagesAlberto Moravia 43Alejandro NájeraNo ratings yet
- El Oficio LateralDocument8 pagesEl Oficio LateralSergio RiquelmeNo ratings yet
- Felices Escrituras Cristian Cruz EditorDocument166 pagesFelices Escrituras Cristian Cruz EditorClaudio GuerreroNo ratings yet
- La novela picaresca española y El Lazarillo de TormesDocument7 pagesLa novela picaresca española y El Lazarillo de TormesMaria MartinezNo ratings yet
- Lucía BerlínDocument6 pagesLucía BerlíntinaNo ratings yet
- ¿Leer, para Qué?Document17 pages¿Leer, para Qué?Mario ReyNo ratings yet
- Memorias de Leticia ValleDocument25 pagesMemorias de Leticia ValleMarina100% (1)
- Cerca Delcorazón SalvajeDocument12 pagesCerca Delcorazón SalvajeKarodelucaNo ratings yet
- Chiquita Barreto Burgos - Con Pena y Sin GloriaDocument45 pagesChiquita Barreto Burgos - Con Pena y Sin GloriaMeteorito de SaturnoNo ratings yet
- La Visión Social en La Narrativa de Bibiana CamachoDocument8 pagesLa Visión Social en La Narrativa de Bibiana CamachoJosé Carlos BlázquezNo ratings yet
- Los Tres Frentes de Sara Levi CalderónDocument17 pagesLos Tres Frentes de Sara Levi CalderónMariana LibertadNo ratings yet
- Manuel Mejía Vallejo. Una Oposición Que Se Llama La VidaDocument21 pagesManuel Mejía Vallejo. Una Oposición Que Se Llama La VidaJohn E. Almeida C.No ratings yet
- "Diario de La Plaza y Otros Desvíos", Poemario de Marta OrtizDocument1 page"Diario de La Plaza y Otros Desvíos", Poemario de Marta OrtizmarmaraliciaNo ratings yet
- MELANCOLICASDocument134 pagesMELANCOLICASMartínNo ratings yet
- Articulo CarriónDocument16 pagesArticulo CarriónLautaro ParedesNo ratings yet
- Reseña - Verso SueltoDocument2 pagesReseña - Verso SueltoJavier Menéndez LlamazaresNo ratings yet
- Hijo Del SalitreDocument141 pagesHijo Del SalitreAndrea Mira100% (1)
- Un LlaneroDocument5 pagesUn LlaneroAR1934No ratings yet
- Informe La CELESTINADocument6 pagesInforme La CELESTINAJavier UlabarryNo ratings yet
- QUILTRASDocument14 pagesQUILTRASRicardo Valdivia100% (1)
- Es Monsivais Carlos Con Recopilacion de TextosDocument559 pagesEs Monsivais Carlos Con Recopilacion de Textosanmara19548649No ratings yet
- Margarita CarriquiryDocument8 pagesMargarita CarriquiryalgoliterariopasaNo ratings yet
- En Nombre de EllosDocument3 pagesEn Nombre de EllosÁngeles RodríguezNo ratings yet
- 4485 17758 1 PBDocument8 pages4485 17758 1 PBAntonela RiosNo ratings yet
- Literatura de Viajes (Siglos Xviii y Xix)Document14 pagesLiteratura de Viajes (Siglos Xviii y Xix)Milagros González Á.No ratings yet
- Ficha de Lectura de CAMPO CERRADO, MAX AUBDocument5 pagesFicha de Lectura de CAMPO CERRADO, MAX AUBMilagros González Á.No ratings yet
- Los Mares Del Sur. Vázquez MontalbánDocument2 pagesLos Mares Del Sur. Vázquez MontalbánMilagros González Á.No ratings yet
- Ficha de Lectura de CAMPO ABIERTO, Max Aub.Document6 pagesFicha de Lectura de CAMPO ABIERTO, Max Aub.Milagros González Á.No ratings yet
- Qué Es La División Del TrabajoDocument5 pagesQué Es La División Del Trabajowilmer CortezNo ratings yet
- Plan Matematicas 2doDocument45 pagesPlan Matematicas 2doArturo Gabriel Garcia GuzmanNo ratings yet
- Sentencia de Tutela T517 de 2006Document28 pagesSentencia de Tutela T517 de 2006Laura Maria González Restrepo0% (1)
- Discurso Pilar ZamoraDocument7 pagesDiscurso Pilar ZamoraCrisol De Ciudad RealNo ratings yet
- Luminaria Pagoda Led 90Document3 pagesLuminaria Pagoda Led 90Darío Harder MórtolaNo ratings yet
- Informe de Laboratorio NDocument3 pagesInforme de Laboratorio NAndres Camilo Pardo GutierrezNo ratings yet
- Enemigos Del ComercioDocument15 pagesEnemigos Del ComercioAnonymous JqYrpgs1F67% (3)
- Hugo Biagini - El Pensamiento IdentitarioDocument7 pagesHugo Biagini - El Pensamiento IdentitariosergioodiazNo ratings yet
- Nudos borromeos y estructuras psíquicasDocument8 pagesNudos borromeos y estructuras psíquicasloguitos123100% (1)
- Memorandum de Planificacion de AuditoriaDocument7 pagesMemorandum de Planificacion de Auditoriajoaquin_1304No ratings yet
- Ejercicios resueltos fracciones decimalesDocument8 pagesEjercicios resueltos fracciones decimalesAldair Bolaños100% (1)
- Ondas EstacionariasDocument6 pagesOndas EstacionariasManuela GuerreroNo ratings yet
- 1.1 Resumen EjecutivoDocument4 pages1.1 Resumen EjecutivoJaime Pacheco LauraNo ratings yet
- 1 - Org y Adm 1 TEORIADocument71 pages1 - Org y Adm 1 TEORIAmarcela aresNo ratings yet
- Manual de Puentes PDFDocument717 pagesManual de Puentes PDFEmene Monja GarciaNo ratings yet
- UNIVERSIDAD VIRTUAL CNCI Actividad 2 Evaluacion y Desempeño Del Capital HumanoDocument6 pagesUNIVERSIDAD VIRTUAL CNCI Actividad 2 Evaluacion y Desempeño Del Capital HumanoArlette Ramirez HernándezNo ratings yet
- Modulo2 Introduccion EsferaDocument18 pagesModulo2 Introduccion EsferaRuíz SebastianNo ratings yet
- Solicitud de reconocimientos médicos por abuso sexualDocument7 pagesSolicitud de reconocimientos médicos por abuso sexualDanny PiñangoNo ratings yet
- Sesion #05 Produccion de Cuyes 2021 - IiDocument2 pagesSesion #05 Produccion de Cuyes 2021 - IiCastillo YudyNo ratings yet
- Muestra cualitativa integradoraDocument11 pagesMuestra cualitativa integradoraGómez ValeriaNo ratings yet
- Definición de EstadísticaDocument6 pagesDefinición de EstadísticaAndré Tiburcio EspeletaNo ratings yet
- Calcular Espiras y Calibre de BobinadoDocument6 pagesCalcular Espiras y Calibre de BobinadoWalter Rubén Choque VillgasNo ratings yet
- Fichas Idii - Siimies 28-09-2021 - Dos CarasDocument2 pagesFichas Idii - Siimies 28-09-2021 - Dos Carasluis tulcan100% (2)
- Diversificado 1Document8 pagesDiversificado 1Luis Arturo SoloventasNo ratings yet
- Ejercicios A Desarrollar Razonamiento VerbalDocument7 pagesEjercicios A Desarrollar Razonamiento VerbalCarolina CassagueNo ratings yet
- 1984, Autorregulación y Psicología Del Deporte Fomentando Una Simbiosis EmergenteDocument10 pages1984, Autorregulación y Psicología Del Deporte Fomentando Una Simbiosis EmergenteBrestib GalindoNo ratings yet
- Evidencias de AprendizajeDocument5 pagesEvidencias de AprendizajeLainethJoseTorresBarrosNo ratings yet
- Historia Galactica Según Alex Collier y Los AndromedanosDocument6 pagesHistoria Galactica Según Alex Collier y Los AndromedanosHumberto Rosario Díaz100% (1)
- Documento Base Reforma Riesgos MDMQDocument21 pagesDocumento Base Reforma Riesgos MDMQcyruscreNo ratings yet
- Parámetros MeteorológicosDocument7 pagesParámetros MeteorológicosGabriella ZulemaNo ratings yet