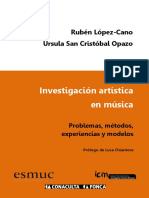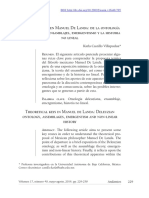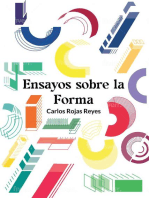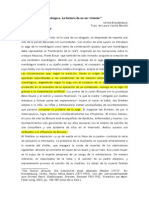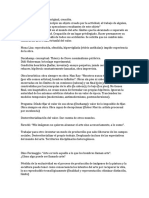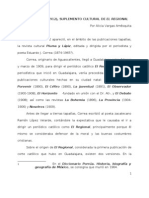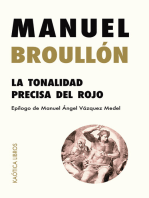Professional Documents
Culture Documents
Deconstrucción y Pensar en Las Fisuras.
Uploaded by
Roxana Cortés0 ratings0% found this document useful (0 votes)
124 views8 pagesOriginal Title
Deconstrucción y pensar en las fisuras.
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
124 views8 pagesDeconstrucción y Pensar en Las Fisuras.
Uploaded by
Roxana CortésCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 8
DERRIDA: deconstrucción y pensar en las “fisuras”
Conferencia en la Alianza Francesa, Ciclo “El pensamiento francés contemporáneo, su
impronta en el siglo”, Buenos Aires, 30 de setiembre de 1999.
Ubicación del pensamiento de Derrida
La obra de Derrida no puede ser caracterizada como sistemática en el sentido habitual del
término (entendiendo por “sistema” una “totalidad de conocimientos ordenada según
principios”), sino que podría ser considerada un ejercicio de lo que su propio pensamiento
plantea: la deconstrucción. Es una obra ante la que experimentamos un continuo
desplazamiento de las significaciones: precisamente el ideal del libro como unidad de
sentido, está puesto en cuestión. Más que de sistema o de obras, entonces, se podría hablar
de operaciones textuales, ejercicios deconstruccionistas.
Este ejercicio se halla en constante producción, abarca temáticas a veces un tanto extrañas a
la filosofía en el sentido tradicional-académico de la misma: no sólo porque Derrida se
demore en ámbitos como la pintura, la arquitectura, la poesía; sino también porque el estilo
de su obra genera una cierta desazón si se intenta enmarcarla, de acuerdo a una teoría de los
géneros literarios que los piensa como sectores diferenciados y con sus propias reglas, en
algún género en particular. Se podría decir que su escritura se halla siempre en el límite
mismo del discurso filosófico. Frente a la filosofía que se cree dueña del saber, y elemento
determinador de las jerarquías de los diversos saberes, el gesto deconstructivo -que señala
que la misma es un género literario más-, apunta a desedimentar esa imagen de reina de las
ciencias o dadora del sentido de todos los demás saberes que por siglos se le ha atribuido.
Por ello, señala Derrida que siempre “se escribe a dos manos”, en un juego doble por el
cual se respeta, por un lado, el juego de los conceptos pero, por el otro, se lo desplaza, se
lleva hasta su no-pertinencia desde su pertenencia misma al edificio metafísico, se lo
desliza hasta su extinción y su clausura.
Formado en el marco de la fenomenología, sus primeras obras se relacionan con este
ámbito: la introducción a El origen de la geometría de Husserl (1962), y La voz y el
fenómeno (1967). En esta época publica De la gramatología, al igual que los escritos
recogidos en La escritura y la diferencia (ambas obras de 1967), donde desarrolla su idea
acerca de la escritura como forma de oposición al logocentrismo. A partir de la
formulación del deconstruccionismo, numerosas obras representan “ejercicios”
deconstruccionistas: La diseminación (1972), Márgenes de la filosofía (1972), Glas
(1974), Espolones. Los estilos de Nietzsche (1976), La tarjeta postal. De Sócrates a Freud
y más allá (1980), Signéponge (1983), Memorias para Paul de Man (1986), Schibboleth,
para Paul Celan (1986), Psyché. Invenciones del otro (1987), Dar el tiempo. La moneda
falsa (1991), Políticas de la amistad (1994), Espectros de Marx (1993), Mal de archivo
(1995), entre otras.
Muchas veces se ha ubicado el pensamiento de Derrida en las filas del estructuralismo, en
virtud de su colaboración con el grupo Tel Quel. Sin embargo, si bien se ha ocupado de
temas propios del estructuralismo (temas tratados por Althusser, Lacan, Lévi-Strauss) su
pensamiento apunta tanto más allá del estructuralismo como de la metafísica de la que es
subsidiario, así como de toda la metafísica occidental.
El estructuralismo es el tipo de pensamiento preponderante en la época en que Derrida
inicia su labor filosófica. Frente a las formas filosóficas que destacaban la importancia del
sujeto o del individuo (existencialismo) o de la historia (las recepciones de la filosofía
hegeliana de Kojève y de Hyppolite), el estructuralismo privilegia la noción de estructura.
La utilización de la estructura como unidad de análisis representa un atender a las leyes de
los sistemas, más que a los elementos aislados, a la interdependencia de las partes, más que
a las partes separadas. El modelo de análisis utilizado es el que proporciona la lingüística:
en la medida en que los diferentes ámbitos de la cultura pueden ser pensados como sistemas
de signos, la lengua resulta ser el paradigma para el análisis de las ciencias humanas. Es
desde los aportes de Ferdinand de Saussure que se elabora esta noción de la lengua como
sistema de signos que se caracterizan en virtud de sus diferencias. Todo signo se define, en
su relación arbitraria significante-significado, a partir de su diferencia con los otros signos
del sistema de la lengua. Derrida retoma esta idea de diferencia pensada desde el lenguaje,
pero agrega a la misma los matices de la idea de diferencia heideggeriana entre ser y ente,
además de su propia perspectiva de la différance (con “a”).
Otra característica del ambiente intelectual en la Francia de los años ‘60 se relaciona con la
importancia concedida a los “maestros de la sospecha”, que son releídos desde distintas
perspectivas, incluida la estructuralista. Freud, Nietzsche y Marx son denominados
“maestros de la sospecha” en la medida de la mirada desconfiada que aplican sobre lo que
se presenta como “real” o “verdadero”. Como indica Nietzsche, la filosofía crítica debe
mirar el otro lado del tapiz, para ver qué dedos lo han tejido y qué hilos y nudos lo
componen. Frente a ese tapiz del mundo capitalista y sus modos de producción, Marx
descubre los intereses de clase; “por detrás” del mundo del ordenamiento racional, Freud
accede al ámbito del inconciente; en los “grandes valores” y los “sublimes ideales”,
Nietzsche descubre la historia del nihilismo y la configuración de las fuerzas en la voluntad
de poder. Estos tres autores -y las relecturas de los mismos desde el estructuralismo- están
muy presentes en el pensamiento de Derrida. En este sentido, la relación y el cruce con el
psicoanálisis se torna ineludible para el pensar contemporáneo, y la filosofía de Derrida se
hace cargo de ese cruce desde perspectivas diversas: no sólo desde Freud y Lacan, sino
también desde el pasaje por temas que suponen una crítica a ciertos aspectos de sus
posiciones, en la medida en que las mismas pueden ser incluidas dentro de la historia de la
metafísica de la presencia, en otras palabras, del pensar occidental.
La historia de la metafísica occidental
La caracterización del pensar occidental que realiza Derrida señala, desde los términos
mismos, las improntas nietzscheana y heideggeriana en su pensamiento. Cuando la historia
del pensar occidental es caracterizada como “logofonocentrismo” y “falologocentrismo” se
escuchan, en su resonancia, los términos de monótono-teísmo (Nietzsche) y ontoteología
( Heidegger). Pero se escucha más: se escucha la voz de la voz ( phoné) y se avizora la
presencia del falo.
El enfrentamiento con la historia de la metafísica implica armas o estrategias de combate:
en el caso de Nietzsche, ese arma es la destrucción. La filosofía del martillo se presenta
como el modo de terminar de aniquilar lo que ocupa el lugar del origen dador de sentido
para todo lo que es: Dios. Cuando Nietzsche caracteriza la historia de Occidente desde el
término nihilismo (como nihilismo decadente) está indicando que aquel principio primero o
arkhé que se erige como determinador del sentido último para toda la realidad,
generalmente es pensado como principio supremo (Dios), y que es nada (nihil) desde su
mismo inicio, ya que representa una negación desde la inmutabilidad y la permanencia
(Monótono-teísmo) del devenir y de lo vital. La frase “Dios ha muerto” indica la pérdida de
sentido y valor de los mundos trascendentes, basados en la idea de un Dios como causa
rectora y jerarquizadora de todos los ámbitos de la realidad, del conocimiento y de la moral.
Pero las sombras de Dios (el estado, la razón, la historia) están señalando que es necesario
“destruir a golpes de martillo” todo lo que queda de las mismas. Por ello, la actitud del
espíritu libre es la labor destructiva, que consiste en lo que en el “Prólogo” a Humano,
demasiado humano es calificado como “análisis químico”, y que se emparenta con la labor
genealógica que tiende a mostrar que aquellos grandes orígenes que se presentan como
sagrados son, en realidad, insignificantes. Nietzsche pone el acento en el carácter
“producido” del fundamento de la realidad (arkhé): el hombre “olvida” que él ha sido el
creador del mismo, lo ubica en un mundo trascendente y termina arrodillándose ante él,
convirtiéndolo en principio determinador de normas y pautas de acción y de pensamiento.
Heidegger, por su parte, denomina “onto-teología” a esa historia de la metafísica en la que,
cada vez que es planteada la pregunta por el ser, se responde a la misma con un “ente
supremo” (Theós), y su método de “destrucción de la historia de la metafísica” se une al
“paso atrás” para buscar el origen de ese olvido, que confunde el ser con el ente. Esta
historia onto-teológica tiene un punto clave en el inicio de la modernidad, con la
“metafísica de la subjetividad” que piensa al hombre como sujeto cerrado en sí mismo
frente a un mundo considerado como objeto. Objeto, para el hombre moderno, es aquello
que coloca frente a sí mismo en posición de tal, aquello que recorta de la realidad para
investigar y estudiar, y aquello, entonces, de lo cual dispone. En la metafísica de la
subjetividad el fundamento se ubica en el subjectum, en el ego que, en la medida en que
conoce la realidad, la domina y la convierte en lo disponible para sí. Esta disponibilidad del
mundo para el sujeto, esta transformación del mundo todo en imagen para un sujeto
cognoscente, hallará su expresión más acabada en la tecnociencia contemporánea, que
transforma la realidad toda en “fondo disponible” para un hombre que explota y extrae
recursos de la naturaleza convertida en una suerte de gran “estación de servicio”.
A esta caracterización del pensar occidental realizada por Nietzsche y Heidegger, Derrida
agrega dos cuestiones: la de la voz y la del falo significante, y utiliza los términos
“logofonocentrismo” y “logofalocentrismo” para referirse a esa historia del pensamiento, y
el concepto de “deconstruccionismo” para indicar el modo de enfrentamiento con la
misma.
Las formas de enfrentarse a la historia de la metafísica son diversas: “superación”, “más
allá”, “inversión”, “subversión” son algunos de los nombres para esos modos diferentes. El
deconstruccionismo se presenta, combinando algunas de estas formas, como un habitar las
estructuras de la metafísica para mostrar las fisuras de las mismas. Una convicción guía a
este pensamiento: no se puede, por simple decreto, ir más allá de la metafísica, tampoco se
puede plantear la simple inversión de los términos o la simple destrucción del binarismo
que caracteriza a la metafísica. Esa estructura doble y de oposición de la metafísica, que
implica un fuerte binarismo de los conceptos (cuya clara sistematización ya fuera realizada
por Platón, con sus dos mundos que significan una tabla de doble entrada para caracterizar
el ámbito de lo real, las ideas, la luz, el bien, la voz; frente a lo engañoso, lo sensible, la
oscuridad, el mal, la escritura) no puede ser superada por una simple inversión, que
significaría repetir el dualismo en términos contrarios, ni por una destrucción del binarismo
que significara la afirmación de un monismo.
La deconstrucción se propone algo diferente, en un ejercicio del pensar que supone, más
que intentar “fugarse” de la metafísica, permanecer en ella, realizando un trabajo que
implique horadarla desde sus mismas estructuras. Algo que Nietzsche, con la figura del
filósofo topo, ya se había propuesto. La tarea nietzscheana consiste en el análisis de la
cultura, de sus presupuestos y fundamentos, con el objeto de llevar hasta el estallido ciertos
conceptos y términos que rigen el pensar de occidente y la vida de los hombres: “origen”,
“verdad”, “bien”, “mal”, son algunos de esos conceptos sometidos a la tarea destructiva, a
los golpes de martillo que intentan mostrar de qué manera los mismos se conforman como
un tejido, como una tela de araña que se coloca sobre la vida, y que acaba por vampirizarla,
transformando en algo muerto todo lo que cae en su red. En sus obras críticas, Nietzsche
realiza esta tarea haciendo un uso ficcional de los conceptos: argumenta y contrargumenta,
utiliza los mismos y diferentes argumentos para derrumbar los ideales sublimes que rigen la
vida del hombre occidental. Esta tarea de utilización de los mismos conceptos termina, por
redundancia, provocando el estallido de los mismos. Existe en Nietzsche una suerte de
tendencia a llevar hasta el límite el pensamiento para que allí, en el límite, muestre sus
fisuras, sus grietas. En este sentido, la tarea crítica que realiza su filosofía no apunta a una
simple inversión, como señalan algunas interpretaciones (el mundo de los instintos frente al
mundo de la razón, el mundo de las apariencias frente al mundo de los fundamentos) ni a
una mera destrucción del binarismo, a favor de un monismo (la vida como sustancia
fundante, como señalan algunas interpretaciones vitalistas). La tarea de Nietzsche puede ser
caracterizada como subversiva, no invierte ni revierte, sino que horada las bases mismas
del sistema del pensar binario, apunta a aquello que se pretende su fundamento: la arkhé
primera, el basamento en torno al cual se constituye el saber.
Del mismo modo, el pensar deconstructivista no apunta a ir “más allá”, sino a una
permanencia “que horade”: es desde “dentro” del edificio de la metafísica que se debe
trabajar. Este es el trabajo del pensamiento en las grietas y en las fisuras, que ya se realiza
en el lenguaje mismo.
El término “logofonocentrismo” señala el matiz de la voz presente en esa historia de la
“metafísica de la presencia”, como también la caracterizó Heidegger. El fonocentrismo
está indicando que en la historia del pensamiento existe un privilegio concedido a la voz
frente a la escritura.
La voz ha sido considerada como una expresión directa del lenguaje, en la misma medida,
la escritura ha sido signada con el estigma de lo derivado y de la materialidad. Si pensamos
el logocentrismo desde la lógica binaria que se hace patente en el pensamiento platónico
(sensible/inteligible, opinión/conocimiento, engaño/verdad), la escritura se halla del lado
oscuro y engañoso de la tabla, en la medida en que representa una materialización de la
voz. Derrida remite al mito de la escritura que Platón indica en el Fedro: la escritura fue un
regalo de Theuth, hijo de Amón, al rey egipcio Thamus. Cuando Theuth presenta sus
inventos al rey, le indica que la escritura es un "fármaco" de la memoria. Pero el rey (que es
voz que habla, jefe de familia y origen del logos) no tiene necesidad de la escritura, y la
misma se transforma más que en un regalo, en un peligro: puede provocar el olvido de la
memoria, puede dispersar la palabra lejos de su origen, y en este sentido, resulta
cuestionadora del poder mismo del padre. Se está poniendo en juego aquí ese doble carácter
del término phármakon en griego, que significa tanto veneno cuanto remedio: mientras que
Theuth considera que la escritura puede servir como remedio, para Thamus tiene el carácter
de un veneno (y no sólo para la memoria). Por otro lado, todo fármaco representa un
desplazamiento con respecto a la vida natural: es una forma de enfrentar el mal por
desplazamiento o irritación. Del mismo modo, la escritura es contraria a la vida, en tanto
supone un desplazamiento (de la voz, de la presencia, de la palabra proferida, del dador de
sentido): bajo la excusa de suplir la memoria, permite que el que la utiliza sea más
olvidadizo.
Desde el punto de vista del poder que el rey detenta, esta escritura (que puede llegar a ser
propiedad de todos) significa un cuestionamiento de la autoridad presente en el habla viva
del soberano, rey, padre y logos. Como indica Sócrates, las palabras escritas son mudas
-están muertas- y, por otra parte, el escrito está a disposición de cualquiera, sabio o
ignorante, y necesitaría la voz del padre, del autor, para defenderlo, pero en la medida de la
ausencia del mismo en la escritura, esto no es posible. La escritura, entonces, dispersa la
palabra viva, la disemina con respecto al padre, ese falo que se erige significante último de
todos los significados posibles (falocentrismo).
La condena de la escritura por parte de Thamus es el rechazo de un modo de escritura
frente a otro: cuando el rey rechaza el invento como nocivo, no se refiere al tipo de
escritura que realizan sus escribas, escritura que retiene y transcribe la palabra viva, sino a
la escritura que desplaza, difiere, aleja esta palabra. Hay una simiente buena, la que
produce, y otra estéril, la malgastada, la que comporta el riesgo de la diseminación. Al
comparar esta última escritura con la pintura, Sócrates da cuenta del carácter subversivo de
la misma, de su poder de cuestionar el poder de la pólis, en tanto alejamiento del orden real,
y en tanto carácter de simulacro, máscara, frente a lo real. Este doble aspecto del fármaco,
veneno y remedio, es lo que indica el “doble” en la filosofía, en tanto término “indecidible”
que escapa a la lógica binaria.
Frente al lugar marginal o negativo en que ha sido colocada la escritura, la gramatología se
presenta como una ciencia general de la escritura que “hace temblar” el pensamiento
occidental. Es aquí que aparece el pensamiento de la huella y la différance. Saussure
recalca este elemento de diferencia en la lengua: la misma es un sistema de significaciones
cuyo valor se halla en la diferencia entre los elementos. Todo elemento reenvía a otro, con
lo que desaparece, para Derrida, la noción de huella primera: no hay una huella primigenia,
un origen, sino un continuo desplazamiento. Con el pensamiento de la huella, el concepto
de origen vacila y resulta tachado.
La desaparición o tachadura del origen en la noción de huella, unida a la desaparición del
télos, supone la posibilidad de una lógica excursiva, diferente, que no se define desde
estructuras centradas ni desde la identidad. Por eso la gramatología es una ciencia del
origen tachado, de la différance. Con este último término (que “suena” igual que
différence, pero se escribe distinto), Derrida intenta indicar el carácter de espaciamiento y
temporización, que supone que en el origen no hay un ser pleno, como ha pensado toda la
historia de la metafísica de la presencia. La différance es lo que no se hace presente, porque
hace posible la presentación de lo presente. A veces, pareciera que la forma de hacer
referencia a la misma supone una caracterización desde la teología negativa: no es, no es un
ser presente, no existe. Sin embargo, esto no posibilita una reapropiación teológica (u
ontoteológica) del tema de la différance, porque ella es la que abre el espacio en el que la
ontoteología se produce y, en este sentido, también la excede.
El verbo “diferir”, en latín differre, tiene dos sentidos principales: por un lado, diferir es
temporizar, recurrir a una temporización (como, por ejemplo, cuando se habla de “diferir”
un deseo). Por otro lado, diferir implica también no ser otro, ser discernible. La palabra
différance, con “a” apunta a compensar la pérdida del sentido de temporización y también
de espaciamiento presentes en la noción de diferencia. Este doble sentido de espaciamiento
y temporización pone en cuestión la idea de presencia, como así también la de su opuesto,
la de falta, y permite preguntarse por el límite que obliga a pensar el ser en términos de
presencia y ausencia. La différance es la que produce las diferencias de la lengua entendida
como sistema de diferencias, por ello es origen no pleno, no simple, de allí que el mismo
nombre de “origen” (que en la historia del logocentrismo supone plenitud y simplicidad) ya
no le convenga.
Siguiendo -una vez más- a Saussure, la lengua está pensada no como el “producto” de un
sujeto hablante, sino que el sujeto es “función” de la lengua: se conforma como sujeto
hablante en la lengua misma, no de manera previa a ella. Esto supone una crítica de la
metafísica que concibe al sujeto como presente a sí (autoconciencia) de manera previa a la
lengua. La conciencia implica la presencia a si mismo: precisamente el
deconstruccionismo, como solicitación del edificio de la metafísica, pone en cuestión esta
noción misma de presencia presente a sí de manera previa, y lo hace desde la idea de
différance.
La crítica a la lingüística en este punto se relaciona con el modo en que la misma sigue
sosteniendo teorías metafísicas acerca del significado. La metafísica tradicional ha
afirmado siempre la preponderancia del significado (la idealidad) con respecto al
significante (la materialidad). Si bien Saussure indicó el carácter arbitrario de la asignación
de significado al significante, mantuvo la teoría de que el signo es unificador de esos dos
modos heterogéneos en la significación. Toda la metafísica ha mantenido el carácter
unificador del signo, así como la teoría del carácter independiente del mundo de los
significados, y en este sentido, la lingüística estructural, de algún modo, se sigue apoyando
en estas ideas propias de la metafísica de la presencia.
Frente a la importancia concedida a la presencia en todo el logocentrismo, Derrida indica la
necesidad de la ausencia y la diferencia: para que exista significación, la presencia del
significado ha de estar “diferida”. La historia de la lengua es una historia de huellas y
diferencias, en la que la palabra plena no existe, como tampoco esa coincidencia entre decir
y querer decir, que es la ilusión del logos.
La escritura es la que organiza el juego de referencias significantes que hace posible el
lenguaje: por ello, “la escritura incluye al lenguaje”. La “archiescritura” aparece como
previa a las oposiciones de la metafísica: de allí la “gramatología” como ciencia del origen
tachado y de la huella no originaria.
La deconstrucción
Para Derrida, no se puede ir “más allá” de la historia de la metafísica por un simple
decreto: en este sentido, el deconstruccionismo se mantiene en el mismo terreno de esa
historia. El deconstruccionismo es un modo de habitar las estructuras metafísicas para
llevarlas hasta su límite: solicitación (en el sentido etimológico de “hacer temblar”) que
permitirá que dichas estructuras muestren sus “fisuras”. La deconstrucción no consiste ni en
una destrucción de las estructuras binarias, que plantearía un monismo metafísico, ni en una
inversión de dichas estructuras (que repetiría “al revés” ese dualismo).
Es cierto que la tarea de “solicitación” supone, en algún momento la inversión: al prestar
atención a lo que la metafísica tradicional colocó al margen, al costado, como suplemento,
prólogo, agregado, la escritura se descentra, se disloca. Esta dislocación permite que se
desedimente el valor de conceptos fundamentales de la metafísica: presencia, verdad,
origen, autoridad. En el lenguaje mismo, estos elementos de dislocación están dados en los
indecidibles, esas unidades de simulacro que escapan a la lógica binaria, no inclinándose
por ninguno de los dos opuestos, y que se hallan, más bien, en estado de oscilación:
suplemento, pharmakon, himen, huella, son ejemplos de tales indecidibles. Estos
elementos que habitan la metafísica la desorganizan, la resisten, y son los indicios de las
fisuras antes indicadas.
La caracterización realizada del deconstruccionismo puede dar la idea de que se trata de un
método: lo es y no lo es. Más bien, es una estrategia sin finalidad, un situarse en la
inseguridad, como lo había planteado el pensamiento de Nietzsche, un ubicarse en las
mismas estructuras de la metafísica que “ya” se están deconstruyendo. Esta deconstrucción
la muestran los indecidibles, esos términos de la lengua que hacen patentes las fisuras de la
misma, porque suponen una imposibilidad de decisión por algunos de los pares de
opuestos.
Si la oposición verdadero-falso está suspendida, lo mismo ocurre con forma-fondo, en lo
que atañe a la cuestión de los estilos en la escritura. Así como en muchas figuras de los
grabados de Escher el fondo se torna forma y la forma, fondo, dependiendo de la
perspectiva en que se los mire, de la misma manera, suspendida la decisión por lo
verdadero-falso, en el ámbito de la escritura el contenido no tiene por qué arrogarse ningún
lugar especial. De allí esos juegos derridianos, en los que lo marginal, lo suplementario, lo
no importante, pasa a ocupar un lugar diverso, no por mera inversión, sino ejercitando la
inversión como uno de los modos de la mostración de la poca importancia de las jerarquías
de los opuestos. Como señala Derrida en La diseminación, se trata de la textura del texto,
pero no de bordar sobre ella, sino de seguir los hilos de la misma. Porque en última
instancia la deconstrucción no es un método que se impone o propone, sino que es algo que
acontece en la lengua misma.
Conclusión: el ejercicio de la diferencia
Hemos visto cómo, siguiendo las huellas nietzscheanas y heideggerianas, Derrida interpreta
la historia del pensamiento occidental como historia logocéntrica, utilizando los términos
“logofalocentrismo” y “fonocentrismo”, y señala la importancia de la différance.
Según Derrida, Heidegger “nombra” la différance, intenta determinarla como diferencia
entre la presencia y lo presente, o entre ser y ente; mientras que Nietzsche la “ejercita”, la
pone en práctica en la diversidad de los estilos: poema, aforismo, argumentación... Para
Derrida, Nietzsche no es un filósofo que utiliza imágenes diferentes en esos juegos de
estilo. Su pensamiento no tiene como “contenido” la diferencia, sino que la pone en
práctica al ejercitarse como tal pensamiento.
Nietzsche mantiene en la escritura puntos de fuga para que no exista esa reabsorción de los
pensamientos en el sistema, en cambio Heidegger habita la casa del ser, personifica al
lenguaje. La escritura de Heidegger es un “habitar” y una “morada”, la de Nietzsche es una
estrategia, una flecha. Para Derrida, Heidegger se mueve en una línea demasiado
“recuperativa”, tan apropiativa -en este caso, del sentido del ser- como es apropiativa de la
disponibilidad del ente en la objetualidad la voluntad tecno-científica. En Nietzsche, por el
contrario, existe desapropiación, en la medida en que se excluye todo proyecto de ser como
recuperación de un sentido del mismo.
Derrida trata de escribir en el espacio en que se plantea la cuestión del decir y del querer-
decir, y está presente en su pensamiento también ese “arriesgarse a no querer decir nada”,
para que ningún centro teológico se erija como autoridad que ordena el movimiento de las
diferencias. Por ello cada concepto es transportado en una cadena de notas, de citas, y por
ello lo que estaba en el margen o en el centro es dislocado, ubicado en otro lugar,
desplazado. Más allá de la polisemia en Nietzsche, polisemia que significa multiplicar los
estilos, no sólo en la escritura en el sentido habitual, sino también en esas otras formas de
escritura que son la danza y la risa, también habría que indicar la diseminación, la
dispersión del sentido con respecto al sentido originario.
Retomando esta apuesta nietzscheana, el ejercicio de escritura de Derrida es una continua
diseminación con respecto a todo sentido, en ese arriesgarse a “no querer decir nada”. La
“filosofía que se escribe” intenta romper con la voz-que-se-oye-hablar del logos padre y
dador de sentido, desplazando y diseminando el sentido. Este desplazamiento, a veces, se
muestra “gráficamente” -por ejemplo en Glas, o en “Tímpano”- en una dislocación de las
oposiciones centro/periferia, dentro/fuera, arriba/abajo. El lector que se enfrenta con
múltiples textos y fragmentos en un mismo libro realiza el ejercicio mismo del
cuestionamiento de esa unidad del libro como unidad de sentido, y “deconstruye” en tanto
participa en la escritura. Por otro lado, el autor, con su nombre propio, se “pierde” y
disemina con respecto a todo principio de identidad que suponga una cierta autoría del
texto.
Esto implica que el deconstruccionismo, en tanto entendible como estrategia, es estrategia
de escritura y de lectura: en un mismo gesto “desdoblado” se escribe y se lee. En ese gesto
doble, los injertos intertextuales, la significación siempre plural, la equivocidad, el juego
de la différance, están señalando que toda práctica de lectura carece de fin. Por ello, el
deconstruccionismo puede ser considerado como uno de los modos del “vivir
peligrosamente” nietzscheano: riesgo del no decir nada, riesgo de la diseminación, riesgo
de la desapropiación del propio nombre.
Para algunos críticos, todos estos riesgos no son más que “juegos de palabras”. Tomando
una expresión del propio Derrida, tal vez se debería decir que son “fuegos de palabras”: un
consumir los signos hasta las cenizas, un dislocar la integridad de la voz, en una ceremonia
alegre, y, a la vez, irreverente y cruel.
You might also like
- Jean Baudrillard - Cultura y Simulacro PDFDocument97 pagesJean Baudrillard - Cultura y Simulacro PDFMaría Esperanza100% (4)
- Industria AlimentariaDocument23 pagesIndustria AlimentariaHilary ParedesNo ratings yet
- Marinetti Manifiesto Del Futurismo PDFDocument14 pagesMarinetti Manifiesto Del Futurismo PDFGabrielaZirpoloAbellaNo ratings yet
- I, II, III - Comunidades Imaginadas - B. AndersonDocument58 pagesI, II, III - Comunidades Imaginadas - B. AndersonlulisayisNo ratings yet
- Investigación Artística en MúsicaDocument259 pagesInvestigación Artística en MúsicaSonia SeguraNo ratings yet
- Winckelmann - de La Belleza en El Arte ClásicoDocument48 pagesWinckelmann - de La Belleza en El Arte ClásicoRoxana Cortés100% (6)
- Estoy en Guerra Contra Mí Mismo - Jacques DerridaDocument10 pagesEstoy en Guerra Contra Mí Mismo - Jacques DerridaRoxana CortésNo ratings yet
- El tajo y la ingesta del sentido: Incursiones estético-políticas del neobarroco nuestroamericano y su deriva neobarrosaFrom EverandEl tajo y la ingesta del sentido: Incursiones estético-políticas del neobarroco nuestroamericano y su deriva neobarrosaNo ratings yet
- Walter Benjamin sobre el carácter destructivoDocument16 pagesWalter Benjamin sobre el carácter destructivoErnesto CazalNo ratings yet
- Dossier Atlas PDFDocument7 pagesDossier Atlas PDFCulturadelacopiaNo ratings yet
- El Carácter Destructivo WALTER BENJAMINDocument1 pageEl Carácter Destructivo WALTER BENJAMINerostratoNo ratings yet
- Mark RothkoDocument10 pagesMark RothkoEstephán GutiérrezNo ratings yet
- Pere Salabert. Tecnopoética.Document12 pagesPere Salabert. Tecnopoética.Andres Felipe GalloNo ratings yet
- 3 Ley Culomb Campo Eletrico y Potencial ElectricoDocument58 pages3 Ley Culomb Campo Eletrico y Potencial ElectricoArnulfo Antonio Barrios RosadoNo ratings yet
- El Ensayo Ensayo Luigi PDFDocument8 pagesEl Ensayo Ensayo Luigi PDFBryan KlettNo ratings yet
- Tutorial de AutoitDocument600 pagesTutorial de AutoitWilfredo Bueso Dominguez100% (4)
- Jacques Ranciere "Sobre Políticas Estéticas" (2005)Document82 pagesJacques Ranciere "Sobre Políticas Estéticas" (2005)Gonzalo Pérez Pérez100% (6)
- Dutton - El Instinto Del Arte PDFDocument183 pagesDutton - El Instinto Del Arte PDFRoxana Cortés100% (6)
- VILÉM FLUSSER Hacia Una Filosofía de La FotografíaDocument42 pagesVILÉM FLUSSER Hacia Una Filosofía de La FotografíaNoelia Garcia100% (3)
- Sonetos de Amor Oscuro, Federico García LorcaDocument3 pagesSonetos de Amor Oscuro, Federico García LorcaDaiana VillarruelNo ratings yet
- Arthur O. Lovejoy Historia de Las IdeasDocument16 pagesArthur O. Lovejoy Historia de Las Ideasanna.ferron100% (1)
- Estrella de DiegoDocument24 pagesEstrella de DiegoV_KanoNo ratings yet
- TOPUZIAN. Muerte y Resurreción Del Autor PDFDocument3 pagesTOPUZIAN. Muerte y Resurreción Del Autor PDFEwerton Martins RibeiroNo ratings yet
- Pérez Pastor - Horacio - Ars Poética o Epístola A Los Pisones, Traducción de CascalesDocument20 pagesPérez Pastor - Horacio - Ars Poética o Epístola A Los Pisones, Traducción de CascalesIvandroMagno Filo Heleno HierogramataNo ratings yet
- Michel Foucault-Yo, Pierre RiviereDocument223 pagesMichel Foucault-Yo, Pierre RivierexEspartacox100% (7)
- Lo maravilloso en la iconografía románica de la Ribera del DueroDocument27 pagesLo maravilloso en la iconografía románica de la Ribera del Duerorayescamez4966No ratings yet
- Crisis de La Vision BlanchotDocument11 pagesCrisis de La Vision BlanchotRosemary SanchezNo ratings yet
- Benjamin-El Muñeco, El AutómataDocument3 pagesBenjamin-El Muñeco, El AutómataAlex Cris CamposNo ratings yet
- Puebla BarrocoDocument33 pagesPuebla BarrocoRoxana CortésNo ratings yet
- Contra EnsayoDocument112 pagesContra EnsayoJulián AlejandroNo ratings yet
- DelandaDocument22 pagesDelandaMutante LibreríaNo ratings yet
- Procedimientos y Técnicas Pictóricas-Curso 2010-11-Manuel Huertas TorrejónDocument61 pagesProcedimientos y Técnicas Pictóricas-Curso 2010-11-Manuel Huertas TorrejónLuis Guevara100% (4)
- Intermedia DiazDocument29 pagesIntermedia DiazMicaela Gonzalez100% (1)
- Citas Walter Benjamin PasajesDocument4 pagesCitas Walter Benjamin PasajesChristinaNo ratings yet
- La Escritura - Un Muerto Que Aún Respira-Carlos Bohorquez-REVISADODocument6 pagesLa Escritura - Un Muerto Que Aún Respira-Carlos Bohorquez-REVISADOCarlos BohorquezNo ratings yet
- Ensayos sobre la forma: Tendencias para superar la dualidad entre forma y contenidoFrom EverandEnsayos sobre la forma: Tendencias para superar la dualidad entre forma y contenidoNo ratings yet
- OCAMPO, E Apolo y La MáscaraDocument7 pagesOCAMPO, E Apolo y La MáscaraverasteNo ratings yet
- La mandrágora. La historia de un ser vivienteDocument11 pagesLa mandrágora. La historia de un ser vivienteYani ModoNo ratings yet
- Derrida y Lo ExpectralDocument5 pagesDerrida y Lo ExpectralIsaac NewtonNo ratings yet
- El Tiempo Del Ferrocarril, El Espacio Del Ferrocarril Wolfgang SchivelbuschDocument6 pagesEl Tiempo Del Ferrocarril, El Espacio Del Ferrocarril Wolfgang SchivelbuschAdriana Corrales RodriguezNo ratings yet
- Deleuze y Los Senderos Que Se BifurcanDocument7 pagesDeleuze y Los Senderos Que Se BifurcanGuido Fernandez ParmoNo ratings yet
- Infraleve - La Construcción Del PaisajeDocument6 pagesInfraleve - La Construcción Del Paisajeaikau_69100% (1)
- Arte Tecnologico y Cuerpo Humano - Daniela Savalli 2014Document13 pagesArte Tecnologico y Cuerpo Humano - Daniela Savalli 2014Dani SavalliNo ratings yet
- Arte secretoDocument143 pagesArte secretoYocel27No ratings yet
- Fondo María ZambranoDocument9 pagesFondo María ZambranoFrancisco JoséNo ratings yet
- Deseo en DeleuzeDocument2 pagesDeseo en DeleuzeAnibal Persico100% (2)
- La Posibilidad de Una Experiencia de Lo ImposibleDocument10 pagesLa Posibilidad de Una Experiencia de Lo ImposibleJohann HoffmannNo ratings yet
- DESMATERIALIZACIÓNDocument3 pagesDESMATERIALIZACIÓNGuillermo_02100% (1)
- Caminar y Crear Entre Rocas: El Arte de Richard Long Afinidades Con El Pensamiento Filosófico de Henri BergsonDocument126 pagesCaminar y Crear Entre Rocas: El Arte de Richard Long Afinidades Con El Pensamiento Filosófico de Henri BergsonGilles MalatrayNo ratings yet
- La Critica Feminista en El DesiertoDocument2 pagesLa Critica Feminista en El DesiertoFlorencia Gonzalez Guerrero100% (1)
- Didi-Huberman. La Obra Sin MaestroDocument2 pagesDidi-Huberman. La Obra Sin MaestroPaz LopezNo ratings yet
- Santiago, Carmen de - Antonin Artaud, La Relación de Sus Teorías Teatrales Con El CineDocument8 pagesSantiago, Carmen de - Antonin Artaud, La Relación de Sus Teorías Teatrales Con El Cineleroi77No ratings yet
- R. Giobellina, El Lado Oscuro (Ilha 16-2, 2014, 189-194)Document6 pagesR. Giobellina, El Lado Oscuro (Ilha 16-2, 2014, 189-194)villardiegNo ratings yet
- DESNUDEZDocument3 pagesDESNUDEZSarita Reyes ParedesNo ratings yet
- Alfred JarryDocument8 pagesAlfred JarryMarisol UranTabordaNo ratings yet
- Blanchot Maurice El Espacio Literario 1955 PDFDocument125 pagesBlanchot Maurice El Espacio Literario 1955 PDFPabloEstebanDonosoVequeNo ratings yet
- En Este Momento Mismo en Este Trabajo Heme AquíDocument39 pagesEn Este Momento Mismo en Este Trabajo Heme AquíNelson GottliebNo ratings yet
- Holquist y Clark - Bajtin Capítulo 3Document25 pagesHolquist y Clark - Bajtin Capítulo 3Nahuel Repetto100% (1)
- Eco Umberto - Obra AbiertaDocument163 pagesEco Umberto - Obra AbiertaSerg84gimenezNo ratings yet
- PSE-Abstinencia, drogas y ritual en SloterdijkDocument7 pagesPSE-Abstinencia, drogas y ritual en SloterdijkPablo Martínez SamperNo ratings yet
- La Historia Del Arte en Cuanto Disciplina Humanística PDFDocument19 pagesLa Historia Del Arte en Cuanto Disciplina Humanística PDFJohnFredyMarínCarvajalNo ratings yet
- Trabajo Final Virginia Zozaya "Transferencia y Dispositivo Institucional" Universidad Nacional de Córdoba.Document110 pagesTrabajo Final Virginia Zozaya "Transferencia y Dispositivo Institucional" Universidad Nacional de Córdoba.Alex HincapieNo ratings yet
- Paul Rosero ContrerasDocument2 pagesPaul Rosero ContrerasAmalina Bomnin HernándezNo ratings yet
- Gonzalo Carbo - Angel Ciego Ojo Sin PupilaDocument6 pagesGonzalo Carbo - Angel Ciego Ojo Sin PupilaalejagvNo ratings yet
- Ulm y Sosa (2021) Una Erótica de Las ImagenesDocument21 pagesUlm y Sosa (2021) Una Erótica de Las ImagenesPaOLuNcHNo ratings yet
- Proyecto Artista Nelsón Vergara PDFDocument180 pagesProyecto Artista Nelsón Vergara PDFDavidNo ratings yet
- La Sociedad Del EspectáculoDocument4 pagesLa Sociedad Del EspectáculoQuimica FisicaNo ratings yet
- Edgar Morin y el principio hologramáticoDocument15 pagesEdgar Morin y el principio hologramáticopiperagaufinNo ratings yet
- Pluma y LapizDocument19 pagesPluma y LapizaliciamezquitaNo ratings yet
- La Desmaterializacion Del ArteDocument1 pageLa Desmaterializacion Del ArtegigeduardoNo ratings yet
- Entrevista A Louise BourgeoisDocument9 pagesEntrevista A Louise Bourgeoisebg123No ratings yet
- Deleuze - Qué Es Un DispositivoDocument4 pagesDeleuze - Qué Es Un DispositivoClaudio Delica100% (2)
- Esquema HADocument2 pagesEsquema HARoxana CortésNo ratings yet
- 01 - Luis Vives - Cuerpos de Aire PDFDocument18 pages01 - Luis Vives - Cuerpos de Aire PDFRoxana CortésNo ratings yet
- P SiqueirosDocument234 pagesP SiqueirosLuis AriasNo ratings yet
- Manual de Chicago-ReferenciasDocument13 pagesManual de Chicago-Referenciashampemar1537No ratings yet
- Convocatoria TOMATEDocument7 pagesConvocatoria TOMATERoxana CortésNo ratings yet
- Dialnet SugerDeSaintDenisYLaRepresentacionDeLaLuzMetafisic 5315527 PDFDocument15 pagesDialnet SugerDeSaintDenisYLaRepresentacionDeLaLuzMetafisic 5315527 PDFRoxana CortésNo ratings yet
- Armenia - Ficha Middle AgeDocument3 pagesArmenia - Ficha Middle AgeRoxana CortésNo ratings yet
- 1 PB PDFDocument12 pages1 PB PDFOscar RozoNo ratings yet
- Palacios PDFDocument4 pagesPalacios PDFRoxana CortésNo ratings yet
- Lewis - La Mente en La CavernaDocument164 pagesLewis - La Mente en La Cavernaunicky100% (1)
- CV RojosienaDocument45 pagesCV RojosienaRoxana CortésNo ratings yet
- German Rubiano Arte de America Latina 1981 2000Document84 pagesGerman Rubiano Arte de America Latina 1981 2000Juan Camilo PulgarínNo ratings yet
- Capital, Poder y Medios de Comunicación: Una Crítica Epistémica.Document212 pagesCapital, Poder y Medios de Comunicación: Una Crítica Epistémica.rbspierre100% (2)
- Revista Literaria La Boca Rota - DFDocument9 pagesRevista Literaria La Boca Rota - DFRoxana CortésNo ratings yet
- SiqueirosDocument1 pageSiqueirosMauricio MárquezNo ratings yet
- Vasquez Rocca La Moda en La PosmodernidadDocument11 pagesVasquez Rocca La Moda en La Posmodernidadmotta.ac6620No ratings yet
- Periódico Regeneracion 25Document8 pagesPeriódico Regeneracion 25Angel Bravo-MonzónNo ratings yet
- Actividad 2 Modulo1Document6 pagesActividad 2 Modulo1Luz Yamile HernandezNo ratings yet
- Organografia VegetalDocument39 pagesOrganografia VegetalLuiggi Ronaldo Rios DiazNo ratings yet
- Calculo DiferencialDocument6 pagesCalculo DiferencialCaRreÑoIJNo ratings yet
- Mini Excavadora Kubota KX121 3 Alpha SPDocument4 pagesMini Excavadora Kubota KX121 3 Alpha SPramon hidalgoNo ratings yet
- Tinciones DiferencialesDocument10 pagesTinciones DiferencialesWilliam Pérez OsaldeNo ratings yet
- Como Ecualizar de Forma FacilDocument4 pagesComo Ecualizar de Forma FacilVictor CastellanosNo ratings yet
- El Texto Narrativo Es Aquel Que Incluye El Relato de Acontecimientos Que Se Desarrollan en Un Lugar A Lo Largo de Un Determinado Espacio TemporalDocument3 pagesEl Texto Narrativo Es Aquel Que Incluye El Relato de Acontecimientos Que Se Desarrollan en Un Lugar A Lo Largo de Un Determinado Espacio TemporalbeskcebdcehbxbNo ratings yet
- Formato Diagrama de Caracterizacion Atencion Al ClienteDocument3 pagesFormato Diagrama de Caracterizacion Atencion Al ClienteRyse FNNo ratings yet
- Manual de Creación Usuario SAP y Solicitudes de Pedido (SOLPED)Document14 pagesManual de Creación Usuario SAP y Solicitudes de Pedido (SOLPED)Vanina DemiNo ratings yet
- Derechos Humanos FundamentosDocument6 pagesDerechos Humanos FundamentosyonivelNo ratings yet
- Control (Diagrama)Document1 pageControl (Diagrama)Kënïä De ÄrgëlNo ratings yet
- Reseña Historica Mision CulturaDocument2 pagesReseña Historica Mision CulturaAbraham HernandezNo ratings yet
- AFI - Caso 1Document5 pagesAFI - Caso 1willcalarNo ratings yet
- Incumplimiento InvoluntarioDocument13 pagesIncumplimiento InvoluntarioDionimar PereiraNo ratings yet
- Los textos informativosDocument7 pagesLos textos informativosJuan PabloNo ratings yet
- Lobo EsteparioDocument2 pagesLobo EsteparioAlejandro ValenciaNo ratings yet
- Resumen Del Sistema IndirectoDocument7 pagesResumen Del Sistema IndirectoStefany Salguedo NdnNo ratings yet
- Actividad 1 Sesion WordDocument9 pagesActividad 1 Sesion WordniobebeNo ratings yet
- SimuladorEstrategiaDocument8 pagesSimuladorEstrategiadayana alvisNo ratings yet
- 2019 - Capacidades Científicas en El Trastorno Del Espectro Autista en México - Reflexiones Desde El Vínculo Entre Ciencia, Tecnología e Innovación y Políticas SocialesDocument14 pages2019 - Capacidades Científicas en El Trastorno Del Espectro Autista en México - Reflexiones Desde El Vínculo Entre Ciencia, Tecnología e Innovación y Políticas SocialesRaúl VerdugoNo ratings yet
- Guía para La Identificación y Valoración de Riesgos - Nueva NIA 315Document43 pagesGuía para La Identificación y Valoración de Riesgos - Nueva NIA 315LUISA FERNANDA CALLEJAS ORREGONo ratings yet
- Educaci+ N F+¡sica. Etica. Est+®tica. Salud. Silvino SantinDocument33 pagesEducaci+ N F+¡sica. Etica. Est+®tica. Salud. Silvino SantinManuel DupuyNo ratings yet
- Jornalizacion Medicina Forense 2022Document16 pagesJornalizacion Medicina Forense 2022rafael2leivaNo ratings yet
- 3°? Examen Mensual Febrero (2022-2023)Document10 pages3°? Examen Mensual Febrero (2022-2023)Grettel EspinosaNo ratings yet
- Tabla de Colores 02 - RALDocument1 pageTabla de Colores 02 - RALCarlos AguiarNo ratings yet
- Problema Hidráulica Nº6Document2 pagesProblema Hidráulica Nº6Jose CabalNo ratings yet
- Memorial de Agravios, el documento que defendió los derechos de los criollosDocument2 pagesMemorial de Agravios, el documento que defendió los derechos de los criollospigmalion2622% (9)