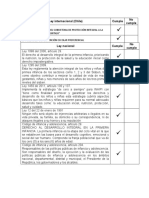Professional Documents
Culture Documents
Cuentos Completos Horacio Quiroga
Uploaded by
Claudia RiosCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Cuentos Completos Horacio Quiroga
Uploaded by
Claudia RiosCopyright:
Available Formats
ANACONDA
CUENTOS COMPLETOS
HORACIO QUIROGA
Digitalizado por
http://www.librodot.com
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
INDICE
Anaconda
El simn
El mrmol intil
Gloria tropical
El yaciyater
Los fabricantes de carbn
El monte negro
En la noche
Las rayas
La lengua
El vampiro
La mancha hiptlmica
La crema de chocolate
Los cascarudos
El Divino
El canto del cisne
Dieta de amor
Polea loca
Miss Dorothy Phillips, mi esposa
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
I
Eran las diez de la noche y haca un calor sofocante. El tiempo cargado pesaba
sobre la selva, sin un soplo de viento. El cielo de carbn se entreabra de vez en
cuando en sordos relmpagos de un extremo a otro del horizonte; pero el chubasco
silbante del sur estaba an lejos.
Por un sendero de vacas en pleno espartillo blanco, avanzaba Lanceolada con la
lentitud genrica de las vboras. Era una hermossima yarar, de un metro cincuenta,
con los negros ngulos de su flanco bien cortados en sierra, escama por escama.
Avanzaba tanteando la seguridad del terreno con la lengua, que en los ofidios
reemplaza perfectamente a los dedos.
Iba de caza. Al llegar a un cruce de senderos se detuvo, se arroll prolijamente
sobre s misma, removise an un momento acomodndose y despus de bajar la
cabeza al nivel de sus anillos. asent la mandbula inferior y esper inmvil.
Minuto tras minuto esper cinco horas. Al cabo de este tiempo continuaba en
igual inmovilidad. Mala noche! Comenzaba a romper el da e iba a retirarse, cuando
cambi de idea. Sobre el cielo lvido del este se recortaba una inmensa sombra.
-Quisiera pasar cerca de la Casa -se dijo la yarar . Hace das que siento ruido, y
es menester estar alerta...
Y march prudentemente hacia la sombra.
La casa a que haca referencia Lanceolada era un viejo edificio de tablas rodeado
de corredores y todo blanqueado. En torno se levantaban dos o tres galpones. Desde
tiempo inmemorial el edificio haba estado deshabitado. Ahora se sentan ruidos
inslitos, golpes de fierros, relinchos de caballo, conjunto de cosas en que trascenda a
la legua la presencia del Hombre. Mal asunto...
Pero era preciso asegurarse, y Lanceolada lo hizo mucho ms pronto de lo que
hubiera querido.
Un inequvoco ruido de puerta abierta lleg a sus odos. La vbora irgui la
cabeza, y mientras notaba que una rubia claridad en el horizonte anunciaba la aurora
vio una angosta sombra, alta y robusta, que avanzaba hacia ella. Oy tambin el ruido
de las pisadas, el golpe seguro, pleno, enormemente distanciado que denunciaba
tambin a la legua al enemigo.
-El Hombre! -murmur Lanceolada. Y rpida como el rayo se arroll en
guardia.
La sombra estuvo sobre ella. Un enorme pie cay a su lado, y la yarar, con toda
la violencia de un ataque al que jugaba la vida, lanz la cabeza contra aquello y la
recogi a la posicin anterior.
El hombre se detuvo: haba credo sentir un golpe en las botas. Mir el yuyo a su
alrededor sin mover los pies de su lugar; pero nada vio en la oscuridad apenas rota por
el vago da naciente, y sigui adelante.
3
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
Pero Lanceolada vio que la Casa comenzaba a vivir, esta vez real y
efectivamente con la vida del Hombre. La yarar emprendi la retirada a su cubil
llevando consigo la seguridad de que aquel acto nocturno no era sino el prlogo del
gran drama a desarrollarse en breve.
II
Al da siguiente la primera preocupacin de Lanceolada fue el peligro que con la
llegada del Hombre se cerna sobre la familia entera. Hombre y Devastacin son
sinnimos desde tiempo inmemorial en el Pueblo entero de los Animales. Para las
Vboras en particular, el desastre se personificaba en dos horrores: el machete
escudriando, revolviendo el vientre mismo de la selva, y el fuego aniquilando el
bosque en seguida, y con l los recnditos cubiles.
Tornbase, pues, urgente prevenir aquello. Lanceolada esper la nueva noche
para ponerse en campaa. Sin gran trabajo hall a dos compaeras, que lanzaron la
voz de alarma. Ella, por su parte, recorri hasta las doce los lugares ms indicados
para un feliz encuentro, con suerte tal que a las dos de la maana el Congreso se
hallaba, si no en pleno, por lo menos con mayora de especies para decidir qu se
hara.
En la base de un muralln de piedra viva, de cinco metros de altura, y en pleno
bosque, desde luego, exista una caverna disimulada por los helechos que obstruan
casi la entrada. Serva de guarida desde mucho tiempo atrs a Terrfica, una serpiente
de cascabel, vieja entre las viejas, cuya cola contaba treinta y dos cascabeles. Su largo
no pasaba de un metro cuarenta, pero en cambio su grueso alcanzaba al de una botella.
Magnfico ejemplar, cruzada de rombos amarillos, vigorosa, tenaz, capaz de quedar
siete horas en el mismo lugar frente al enemigo, pronta a enderezar los colmillos con
canal interno que son, como se sabe, si no los ms grandes, los ms admirablemente
constituidos de todas las serpientes venenosas.
Fue all, en consecuencia, donde, ante la inminencia del peligro y presidido por
la vbora de cascabel, se reuni el Congreso de las Vboras. Estaban all, fuera de
Lanceolada y Terrfica, las dems yarars del pas: la pequea Coatiarita , benjamn de
la Familia, con la lnea rojiza de sus costados bien visibles y su cabeza
particularmente afilada. Estaba all, negligentemente tendida como si se tratara de
todo menos de hacer admirar las curvas blancas y caf de su lomo sobre largas bandas
salmn; la esbelta Neuwied , dechado de belleza, y que haba guardado para s el
nombre del naturalista que determin su especie. Estaba Cruzada -que en el sur llaman
vbora de la cruz-, potente y audaz rival de Neuwied en punto a belleza de dibujo.
Estaba Atroz, de nombre suficientemente fatdico; y por ltimo, Urut Dorado, la
yararacus , disimulando discretamente en el fondo de la caverna sus ciento setenta
centmetros de terciopelo negro cruzado oblicuamente por bandas de oro.
Es de notar que las especies del formidable gnero Lachesis, o yarars, a que
pertenecan todas las congresales menos Terrfica, sostienen una vieja rivalidad por la
belleza del dibujo y el color. Pocos seres, en efecto, tan bien dotados como ellas.
4
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
Segn las leyes de las vboras, ninguna especie poco abundante y sin dominio
real en el pas puede presidir las asambleas del Imperio. Por esto Urut Dorado,
magnfico animal de muerte, pero cuya especie es ms bien rara, no pretenda este
honor, cedindolo de buen grado a la vbora de cascabel, ms dbil, pero que abunda
milagrosamente.
El Congreso estaba, pues, en mayora, y Terrfica abri la sesin. Compaeras!
-dijo-. Hemos sido todas enteradas por Lanceolada de la presencia nefasta del
Hombre. Creo interpretar el anhelo de todas nosotras, al tratar de salvar nuestro
Imperio de la invasin enemiga. Slo un medio cabe, pues la experiencia nos dice que
el abandono del terreno no remedia nada. Este medio, ustedes lo saben bien, es la
guerra al Hombre, sin tregua ni cuartel, desde esta noche misma, a la cual cada especie
aportar sus virtudes. Me halaga en esta circunstancia olvidar mi especificacin
humana: No soy ahora una serpiente de cascabel: soy una yarar, como ustedes. Las
yarars, que tienen a la Muerte por negro pabelln. Nosotras somos la Muerte,
compaeras! Y entretanto, que alguna de las presentes proponga un plan de campaa.
Nadie ignora, por lo menos en el Imperio de las Vboras, que todo lo que Terrfica
tiene de largo en sus colmillos, lo tiene de corto en su inteligencia. Ella lo sabe
tambin, y aunque incapaz por lo tanto de idear plan alguno, posee, a fuer de vieja
reina, el suficiente tacto para callarse.
Entonces Cruzada, desperezndose, dijo:
-Soy de la opinin de Terrfica, y considero que mientras no tengamos un plan,
nada podemos ni debemos hacer. Lo que lamento es la falta en este Congreso de
nuestras primas sin veneno: las Culebras.
Se hizo un largo silencio. Evidentemente, la proposicin no halagaba a las
vboras. Cruzada se sonri de un modo vago y continu:
-Lamento lo que pasa... Pero quisiera solamente recordar esto: si entre todas
nosotras pretendiramos vencer a una culebra, no lo conseguiramos. Nada ms quiero
decir.
-Si es por su resistencia al veneno -objet perezosamente Urut Dorado, desde el
fondo del antro-, creo que yo sola me encargara de desengaarlas...
No se trata de veneno replic desdeosamente Cruzada-. Yo tambin me
bastara... agreg con una mirada de reojo a la yararacus. Se trata de su fuerza, de su
destreza, de su nerviosidad, como quiera llamrsele. Cualidades de lucha que nadie
pretender negar a nuestras primas. Insisto en que en una campaa como la que
queremos emprender las serpientes nos sern de gran utilidad; ms: de imprescindible
necesidad.
Pero la proposicin desagradaba siempre:
-Por qu las culebras? -exclam Atroz- Son despreciables. Tienen ojos de
pescado agreg la presuntuosa Coatiarita.
-Me dan asco!protest desdeosamente Lanceolada.
-Tal vez sea otra cosa lo que te dan... -murmur Cruzada mirndola de reojo.
-A m? -silb Lanceolada, irguindose-. Te advierto que haces mala figura
aqu, defendiendo a esos gusanos corredores!
Si te oyen las Cazadoras..." murmur irnicamente Cruzada. Pero al or este
nombre, Cazadoras, la asamblea entera se agit.
No hay para qu decir eso! gritaron-. Ellas son culebras, y nada ms!
5
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
Ellas se llaman a s mismas las Cazadoras! -replic secamente Cruzada-. Y
estamos en Congreso.
Tambin desde tiempo inmemorial es fama entre las vboras la rivalidad
particular de las dos yarars: Lanceolada, hija del extremo norte, y Cruzada, cuyo
hbitat se extiende ms al sur. Cuestin de coquetera en punto a belleza, segn las
culebras.
-Vamos, vamos! -intervino Terrfica- Que Cruzada explique para qu quiere la
ayuda de las culebras, siendo as que no representan la Muerte como nosotras.
-Para esto! -replic Cruzada ya en calma- Es indispensable saber qu hace el
Hombre en la casa; y para ello se precisa ir hasta all, a la casa misma. Ahora bien, la
empresa no es fcil, porque si el pabelln de nuestra especie es la Muerte, el pabelln
del Hombre es tambin la Muerte, y bastante ms rpida que la nuestra! Las
serpientes nos aventajan inmensamente en agilidad. Cualquiera de nosotras ira y
vera. Pero volvera? Nadie mejor para esto que la Nacanin. Estas exploraciones
forman parte de sus hbitos diarios, y podra, trepada al techo, ver, or, y regresar a
informarnos antes de que sea de da.
La proposicin era tan razonable que esta vez la asamblea entera asinti, aunque
con un resto de desagrado.
-Quin va a buscarla? -preguntaron varias voces. Cruzada desprendi la cola de
un tronco y se desliz afuera. Voy yo! -dijo- En seguida vuelvo.
-Eso es! -le lanz Lanceolada de atrs-. T que eres su protectora la hallars en
seguida!
Cruzada tuvo an tiempo de volver la cabeza hacia ella, y le sac la lengua, reto
a largo plazo.
III
Cruzada hall a la Nacanin" cuando sta trepaba a un rbol. -Eh, Nacanin!
-llam con un leve silbido.
La Nancanin oy su nombre; pero se abstuvo prudentemente de contestar hasta
nueva llamada.
-Nacanin! -repiti Cruzada, levantando medio tono su silbido. -Quin me
llama? respondi la culebra.
-Soy yo, Cruzada!
-Ah, la prima...! Qu quieres, prima adorada?
-No se trata de bromas, Nacanin... Sabes lo que pasa en la Casa? -S, que ha
llegado el Hombre... Qu ms?
Y, sabes que estamos en Congreso?
Ah, no; esto no lo saba! -repuso la Nacanin, deslizndose cabeza abajo contra
el rbol, con tanta seguridad como si marchara sobre un plano horizontal-. Algo grave
debe pasar para eso... Qu ocurre?
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
-Por el momento, nada; pero nos hemos reunido en Congreso precisamente para
evitar que nos ocurra algo. En dos palabras: se sabe que hay varios hombres en la
Casa, y que se van a quedar definitivamente. Es la Muerte para nosotras.
Yo crea que ustedes eran la Muerte por s mismas... No se cansan de repetirlo!
-murmur irnicamente la culebra.
Dejemos esto! Necesitamos de tu ayuda, acanin. Para qu? Yo no tengo
nada que ver aqu!
Quin sabe? Para desgracia tuya, te pareces bastante a nosotras, las Venenosas.
Defendiendo nuestros intereses, defiendes los tuyos.
-Comprendo! -repuso la acanin despus de un momento en el que valor la
suma de contingencias desfavorables para ella por aquella semejanza.
-Bueno: contamos contigo?
-Qu debo hacer?
-Muy poco. Ir en seguida a la Casa, y arreglarte all de modo que veas y oigas lo
que pasa.
-No es mucho, no! -repuso negligentemente acanin, restregando la cabeza
contra el tronco-. Pero es el caso agreg- que all arriba tengo la cena segura... Una
pava del monte a la que desde anteayer se le ha puesto en el copete anidar all...
-Tal vez all encuentres algo que comer -1a consol suavemente Cruzada. Su
prima la mir de reojo.
-Bueno, en marcha -reanud la yarar-. Pasemos primero por el Congreso.
-Ah, no! -protest la acanin-. Eso no! Les hago a ustedes el favor, y en paz!
Ir al Congreso cuando vuelva... si vuelvo. Pero ver antes de tiempo la cscara rugosa
de Terrfica, los ojos de matn de Lanceolada y la cara estpida de Coralina". Eso,
no!
-No est Coralina.
-No importa! Con el resto tengo bastante.
-Bueno, bueno! -repuso Cruzada, que no quera hacer hincapi-.Pero si no
disminuyes un poco la marcha, no te sigo.
En efecto, aun a todo correr, la yarar no poda acompaar el deslizar -casi lento
para ella- de la Nacanin.
-Qudate, ya ests cerca de las otras -contest la culebra. Y se lanz a toda
velocidad, dejando en un segundo atrs a su prima Venenosa.
IV
Un cuarto de hora despus la Cazadora llegabaa su destino. Velaban todava en la
casa. Por las puertas, abiertas de par en par, salan chorros de luz, y ya desde lejos la
Nacanin pudo ver cuatro honbres sentados alrededor de la mesa.
Para llegar con impunidad slo faltaba evitarel problemtico tropiezo con un
perro. Los habra? Mucho lo tem Nacanin. Por esto deslizse adelante con gran
cautela, sobre todo cuando lleg ante el corredor.
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
Ya en l observ con atencin. Ni enfrente, ni ala derecha, ni a la izquierda haba
perro alguno. Slo all, en el corredor apuesto y que la culebra poda ver por entre las
piernas de los hombres, un perro negro dorma echado de costado.
La plaza, pues, estaba libre. Como desde el lugar en que se encontraba poda or,
pero no ver el panorama entero de los hombres hablando, la culebra, tras una ojeada
arriba, tuvo lo que deseaba en un momento. Trep por una escalera recostada a la
pared bajo el corredor y se instal en el espacio libre entre pared y techo, tendida
sobre el tirante. Pero por ms precauciones que tomara al deslizarse, un viejo clavo
cay al suelo y un hombre levant los ojos. -Se acab! -se dijo acanin,
conteniendo la respiracin. Otro hombre mir tambin arriba.
-Qu hay?
pregunt.
-Nada -repuso el primero-. Me pareci ver algo negro por all.
-Una rata.
-Se equivoc el Hombre -murmur para s la culebra.
-O alguna acanin.
-Acert el otro Hombre -murmur de nuevo la aludida, aprestndose a la lucha.
Pero los hombres bajaron de nuevo la vista, y la Nacanin vio y oy durante
media hora.
V
La Casa, motivo de preocupacin de la selva, habase convertido en establecimiento cientfico de la ms grande importancia. Conocida ya desde tiempo atrs
la particular riqueza en vboras de aquel rincn del territorio, el Gobierno de la Nacin
haba decidido la creacin de un Instituto de Seroterapia Ofdica, donde se prepararan
sueros contra el veneno de las vboras. La abundancia de stas es un punto capital,
pues nadie ignora que la carencia de vboras de que extraer el veneno es el principal
inconveniente para una vasta y segura preparacin del suero.
El nuevo establecimiento poda comenzar casi en seguida, porque contaba con
dos animales -un caballo y una mula- ya en vas de completa inmunizacin. Habase
logrado organizar el laboratorio y el serpentario. Este ltimo prometa enriquecerse de
un modo asombroso, por ms que el Instituto hubiera llevado consigo no pocas
serpientes venenosas, las mismas que servan para inmunizar a los animales citados.
Pero si se tiene en cuenta que un caballo, en su ltimo grado de inmunizacin,
necesita seis gramos de veneno en cada inyeccin (cantidad suficiente para matar
doscientos cincuenta caballos), se comprender que deba ser muy grande el nmero de
vboras en disponibilidad que requiere un Instituto del gnero.
Los das, duros al principio, de una instalacin en la selva, mantenan al personal
superior del Instituto en vela hasta medianoche, entre planes de laboratorio y dems.
Y los caballos, cmo estn hoy? -pregunt uno, de lentes negros, y que pareca
ser el jefe del Instituto.
-Muy cados -repuso otro-. Si no podemos hacer una buena recoleccin en estos
das...
8
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
La Nacanin, inmvil sobre el tirante, ojos y odos alerta, comenzaba a
tranquilizarse.
-Me parece
se dijo- que las primas venenosas se han llevado un susto
magnfico. De estos hombres no hay gran cosa que temer... Y avanzando ms la
cabeza, a tal punto que su nariz pasaba ya la lnea del tirante, observ con ms
atencin.
Pero un contratiempo evoca otro.
-Hemos tenido hoy un da malo
agreg alguno-. Cinco tubos de ensayo se
han roto...
La Nacanin sentase cada vez ms inclinada a la compasin. -Pobre gente!
murmur-. Se les han roto cinco tubos...
Y se dispona a abandonar su escondite para explorar aquella inocente casa,
cuando oy:
-En cambio, las vboras estn magnficas... Parece sentarles el pas.
-Eh? -dio una sacudida la culebra, jugando velozmente con la lengua-. Qu
dice ese pelado de traje blanco?
Pero el hombre prosegua:
-Para ellas, s, el lugar me parece ideal... Y las necesitamos urgentemente, los
caballos y nosotros.
-Por suerte, vamos a hacer una famosa cacera de vboras en este pas. No hay
duda de que es el pas de las vboras.
-Hum..., hum..., hum... -murmur Nacanin, arrollndose en el tirante cuanto le
fue posible-. Las cosas comienzan a ser un poco distintas... Hay que quedar un poco
ms con esta buena gente... Se aprenden cosas curiosas.
Tantas cosas curiosas oy, que cuando, al cabo de media hora, quiso retirarse, el
exceso de sabidura adquirida le hizo hacer un falso movimiento, y la tercera parte de
su cuerpo cay, golpeando la pared de tablas. Como haba cado de cabeza, en un
instante la tuvo enderezada hacia la mesa, la lengua vibrante.
La Nacanin, cuyo largo puede alcanzar a tres metros, es valiente, con seguridad
la ms valiente de nuestras serpientes. Resiste un ataque serio del hombre, que es
inmensamente mayor que ella, y hace frente siempre. Como su propio coraje le hace
creer que es muy temida, la nuestra se sorprendi un poco al ver que los hombres,
enterados de que se trataba de una simple acanin, se echaron a rer tranquilos.
Es una acanin... Mejor; as nos limpiar la casa de ratas.
Ratas?... -silb la otra. Y como continuaba provocativa, un hombre se levant al
fin.
-Por til que sea, no deja de ser un mal bicho... Una de estas noches la voy a
encontrar buscando ratones dentro de mi cama...
Y cogiendo un palo prximo, lo lanz contra la Nacanin a todo vuelo. El palo
pas silbando junto a la cabeza de la intrusa y golpe con terrible estruendo la pared.
Hay ataque y ataque. Fuera de la selva, y entre cuatro hombres, la acanina no
se hallaba a gusto. Se retir a escape, concentrando toda su energa en la cualidad que,
juntamente con el valor, forman sus dos facultades primas: la velocidad para correr.
Perseguida por los ladridos del perro, y aun rastreada buen trecho por ste -lo
que abri una nueva luz respecto a las gentes aquellas-, la culebra lleg a la caverna.
Pas por encima de Lanceolada y Atroz, y se arroll a descansar, muerta de fatiga.
9
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
10
VI
-Por fin! exclamaron todas, rodeando a la exploradora--. Creamos que te ibas a
quedar con tus amigos los Hombres...
Hum!... -murmur Nacanin.
-Qu nuevas nos traes? -pregunt Terrfica.
-Debemos esperar un ataque, o no tomar en cuenta a los Hombres? -Tal vez
fuera mejor esto... Y pasar al otro lado del ro repuso Nacanin.
Qu?... Cmo?... -saltaron todas-. Ests loca?
-Oigan, primero.
Cuenta, entonces!
Y acanin cont todo lo que haba visto y odo: la instalacin del instituto
Seroterpico, sus planes, sus fines y la decisin de los hombres de cazar cuanta vbora
hubiera en el pas.
-Cazarnos! -saltaron. Urut Dorado, Cruzada y Lanceolada, heridas en lo ms
vivo de su orgullo-. Matarnos, querrs decir!
-No! Cazarlas, nada ms! Encerrarlas, darles bien de comer y extraerles cada
veinte das el veneno. Quieren vida ms dulce?
La asamblea qued estupefacta. acanin haba explicado muy bien el fin de
esta recoleccin de veneno; pero lo que no haba explicado eran los medios para llegar
a obtener el suero.
Un suero antivenenoso! Es decir, la curacin asegurada, la inmunizacin de
hombres y animales contra la mordedura; la Familia entera condenada a perecer de
hambre en plena selva natal.
-Exactamente! -apoy Nacanin
-No se trata sino de esto.
Para la Nacanin, el peligro previsto era mucho menor. Qu le importaba a ella
y sus hermanas las cazadoras -a ellas, que cazaban a diente limpio, a fuerza de
msculos- que los animales estuvieran o no inmunizados? Un solo punto oscuro vea
ella, y es el excesivo parecido de una culebra con una vbora % que favoreca
confusiones mortales. Be aqu el inters de la culebra en suprimir el Instituto.
-Yo me ofrezco a empezar la campaa -dijo Cruzada.
-Tienes un plan? -pregunt ansiosa Terrfica, siempre falta de ideas.
-Ninguno. Ir sencillamente maana de tarde a tropezar con alguien.
-Ten cuidado! -le dijo Nacanin, con voz persuasiva-, Hay varias jaulas vacas...
Ah, me olvidaba! -agreg, dirigindose a Cruzada-. Hace un rato, cuando sal de
all... Hay un perro negro muy peludo... Creo que sigue el rastro de una vbora... Ten
cuidado!
-All veremos! Pero pido que se llame a Congreso pleno para maana de noche.
Si yo no puedo asistir tanto peor...
Mas la asamblea haba cado en nueva sorpresa. -Perro que sigue nuestro
rastro...? Ests segura?
10
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
11
-Casi. Ojo con ese perro, porque puede hacernos ms dao que todos los
hombres juntos!
-Yo me encargo de l -exclam Terrfica, contenta de (sin mayor esfuerzo
mental) poder poner en juego sus glndulas de veneno, que a la menor contraccin
nerviosa se escurra por el canal de los colmillos.
Pero ya cada vbora se dispona a hacer correr la palabra en su distrito, y a
Nacanin, gran trepadora, se le encomend especialmente llevar la voz de alerta a los
rboles, reino preferido de las culebras.
A las tres de la maana la asamblea se disolvi. Las vboras, vueltas a la vida
normal, se alejaron en distintas direcciones, desconocidas ya las unas para las otras,
silenciosas, sombras, mientras en el fondo de la caverna la serpiente de cascabel
quedaba arrollada e inmvil, fijando sus duros ojos de vidrio en un ensueo de mil
perros paralizados.
VII
Era la una de la tarde. Por el campo de fuego, al resguardo de las matas de
espartillo, se arrastraba Cruzada hacia la Casa. No llevaba otra idea, ni crea necesario
tener otra, que matar al primer hombre que se pusiera a su encuentro. Lleg al
corredor y se arroll all, esperando. Pas as media hora. El calor sofocante que
reinaba desde tres das atrs comenzaba a pesar sobre los ojos de la yarar, cuando un
temblor sordo avanz desde la pieza. La puerta estaba abierta, y ante la vbora, a
treinta centmetros de su cabeza, apareci el perro, el perro negro y peludo, con los
ojos entornados de sueo.
Maldita bestia...! -se dijo Cruzada-. Hubiera preferido un hombre...
En ese instante el perro se detuvo husmeando, y volvi la cabeza... Tarde ya!
Ahog un aullido de sorpresa y movi desesperadamente el hocico mordido.
-Ya tiene ste su asunto listo... -murmur Cruzada, replegndose de nuevo. Pero
cuando el perro iba a lanzarse sobre la vbora, sinti los pasos de su amo y se arque
ladrando a la yarar. El hombre de los lentes ahumados apareci junto a Cruzada.
-Qu pasa? -preguntaron desde el otro corredor.
-Una alternatus... Buen ejemplar -respondi el hombre. Y antes de que hubiera
podido defenderse, la vbora se sinti estrangulada en una especie de prensa afirmada
al extremo de un palo.
La yarar cruji de orgullo al verse as; lanz su cuerpo a todos lados, trat en
vano de recoger el cuerpo y arrollarlo en el palo. Imposible; le faltaba el punto de
apoyo en la cola, el famoso punto de apoyo sin el cual una poderosa boa se encuentra
reducida a la ms vergonzosa impotencia. El hombre la llev as colgando, y fue
arrojada en el Serpentario. Constitualo ste un simple espacio de tierra cercado con
chapas de cinc liso, provisto de algunas jaulas, y que albergaba a treinta o cuarenta
vboras. Cruzada cay en tierra y se mantuvo un momento arrollada y congestionada
bajo el sol de fuego.
11
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
12
La instalacin era evidentemente provisoria; grandes y chatos cajones
alquitranados servan de baadera a las vboras, y varias casillas y piedras
amontonadas ofrecan reparo a los huspedes de ese paraso improvisado.
Un instante despus la yarar se vea rodeada y pasada por encima por cinco o
seis compaeras que iban a reconocer su especie.
Cruzada las conoca a todas; pero no as a una gran vbora que se baaba en una
jaula cerrada con tejido de alambre. Quin era? Era absolutamente desconocida para
la yarar. Curiosa a su vez se acerc lentamente.
Se acerc tanto, que la otra se irgui. Cruzada ahog un silbido de estupor,
mientras caa en guardia, arrollada. La gran vbora acababa de hinchar el cuello, pero
monstruosamente, como jams haba visto hacerlo a nadie. Quedaba realmente
extraordinaria as.
-Quin eres? -murmur Cruzada-. Eres de las nuestras?
Es decir, venenosa. La otra, convencida de que no haba habido intencin de
ataque en la aproximacin de la yarar, aplast sus dos grandes orejas.
-S -repuso- Pero no de aqu; de muy lejos... de la India.
-Cmo te llamas?
-Hamadras... o cobra capelo real ".
-Yo soy Cruzada.
-S, no necesitas decirlo. He visto muchas hermanas tuyas ya... Cundo te
cazaron?
-Hace un rato. No pude matar.
-Mejor hubiera sido para ti que te hubieran muerto... -Pero mat al perro.
-Qu perro? El de aqu?
-S.
La cobra real se ech a rer, a tiempo que Cruzada tena una nueva sacudida: el
perro lanudo que crea haber matado estaba ladrando...
-Te sorprende, eh? -agreg Hamadras-. A muchas les ha pasado lo mismo.
-Pero es que mord en la cabeza... -contest Cruzada, cada vez ms aturdida-.
No me queda una gota de veneno! -concluy. Es patrimonio de las yarars vaciar casi
en una mordida sus glndulas.
-Para l es lo mismo que te hayas vaciado o no... -No puede morir?
-S, pero no por cuenta nuestra... Est inmunizado. Pero t no sabes lo que es
esto...
-S! -repuso vivamente Cruzada-. acanin nos cont...! La cobra real la
consider entonces atentamente.
-T me pareces inteligente...
-Tanto como t..., por lo menos! -replic Cruzada.
El cuello de la asitica se expandi bruscamente de nuevo, y de nuevo la yarar
cay en guardia.
Ambas vboras se miraron largo rato, y el capuchn de la cobra baj lentamente.
-Inteligente y valiente -murmur Hamadras-. A ti se te puede hablar... Conoces
el nombre de mi especie?
-Hamadras, supongo.
12
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
13
-O Naja bngaro... o Cobra capelo real. Nosotras somos respecto de la vulgar
cobra capelo de la India, lo que t respecto de una de esas coatiaritas... Y sabes de
qu nos alimentamos?
-No.
-De vboras americanas..., entre otras cosas -concluy balanceando la cabeza
ante Cruzada.
Esta apreci rpidamente el tamao de la extranjera ofifaga.
-Dos metros cincuenta? -pregunt.
-Sesenta... dos sesenta, pequea Cruzada -repuso la otra, que haba seguido su
mirada.
-Es un buen tamao... Ms o menos, el largo de Anaconda, una prima ma.
Sabes de qu se alimenta?
- -Supongo...
-S, de vboras asiticas -y mir a su vez a Hamadras.
-Bien contestado! -repuso sta, balancendose de nuevo. Y despus de
refrescarse la cabeza en el agua, agreg perezosamente:
-Prima tuya, dijiste?
-S.
-Sin veneno, entonces?
-As es... Y por esto justamente tiene gran debilidad por las extranjeras
venenosas.
Pero la asitica no la escuchaba ya, absorta en sus pensamientos.
-Oyeme! -dijo de pronto-. Estoy harta de hombres, perros, caballos y de todo
este infierno de estupidez y crueldad! T me puedes entender, porque lo que es sas...
Llevo ao y medio encerrada en una jaula como si fuera una rata, maltratada, torturada
peridicamente. Y, lo que es peor, despreciada, manejada como un trapo por viles
hombres... Y yo, que tengo valor, fuerza y veneno suficiente para concluir con todos
ellos, estoy condenada a entregar mi veneno para la preparacin de sueros
antivenenosos. No te puedes dar cuenta de lo que esto supone para mi orgullo! Me
entiendes? -concluy mirando en los ojos a la yarar.
S -repuso la otra-. Qu debo hacer?
-Una sola cosa; un solo medio tenemos de vengarnos hasta las heces... Acrcate,
que no nos oigan... T sabes la necesidad absoluta de un punto de apoyo para poder
desplegar nuestra fuerza... Toda nuestra salvacin depende de esto. Solamente...
-Qu?
La cobra real mir otra vez fijamente a Cruzada.
-Solamente que puedes morir...
-Sola?
-Oh, no! Ellos, algunos de los hombres tambin morirn...
-Es lo nico que deseo! Contina.
-Pero acrcate an... Ms cerca!
El dilogo continu un rato en voz tan baja, que el cuerpo de la yarar frotaba,
descarnndose, contra las mallas de alambre. De pronto, la cobra se abalanz y mordi
por tres veces a Cruzada. Las vboras, que haban seguido de lejos el incidente,
gritaron:
-Ya est! Ya la mat! Es una traicionera!
13
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
14
Cruzada, mordida por tres veces en el cuello, se arrastr pesadamente por el
pasto. Muy pronto qued inmvil, y fue a ella a quien encontr el empleado del
Instituto cuando, tres horas despus, entr en el Serpentario.
El hombre vio a la yarar, y empujndola con el pie, le hizo dar vuelta como a
una soga y mir su vientre blanco.
-Est muerta, bien muerta... -murmuro- Pero de qu? -Y se agach a observar a
la vbora. No fue largo su examen: en el cuello y en la misma base de la cabeza not
huellas inequvocas de colmillos venenosos.
-Hum! se dijo el hombre- Esta no puede ser ms que la hamadras... All est,
arrodillada y mirndome como si yo fuera otra alternatus... Veinte veces le he dicho al
director que las mallas del tejido son demasiado grandes. Ah est la prueba... En fin
-concluy, cogiendo a Cruzada por la cola y lanzndola por encima de la barrera de
cinc-. Un bicho menos que vigilar!
Fue a ver al director:
-La hamadras ha mordido a la yarar que introdujimos hace un rato. Vamos a
extraerle muy poco veneno.
-Es un fastidio grande -repuso aqul-. Pero necesitamos para hoy el veneno... No
nos queda ms que un solo tubo de suero... Muri la alternatus?
-S; la tir afuera... Traigo a la hamadras?
-No hay ms remedio... Pero para la segunda recoleccin, de aqu a dos o tres
horas.
VIII
................................................................................................................................
...Se hallaba quebrantada, exhausta de fuerzas. Senta la boca llena de tierra y
sangre. Dnde estaba?
El velo denso de sus ojos comenzaba a desvanecerse, y Cruzada alcanz a
distinguir el contorno. Vio -y reconoci- el muro de cinc, y sbitamente record todo:
el perro negro, el lazo, la inmensa serpiente asitica
y el plan de batalla de sta en que ella misma, Cruzada, iba jugando su vida.
Recordaba todo, ahora que la parlisis provocada por el veneno comenzaba a
abandonarla. Con el recuerdo, tuvo conciencia plena de lo que deba hacer. Sera
tiempo todava?
Intent arrastrarse, mas en vano; su cuerpo ondulaba, pero en el mismo sitio, sin
avanzar. Pas un rato an y su inquietud creca.
-Y no estoy sino a treinta metros! -murmuraba-. Dos minutos, un solo minuto
de vida, y llego a tiempo!
Y tras nuevo esfuerzo consigui deslizarse, arrastrarse desesperadamente hacia
el laboratorio.
14
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
15
Atraves el patio, lleg a la puerta en el momento en que el empleado, con las
dos manos sostena, colgando en el aire, la Hamadras, mientras el hombre de los
lentes ahumados le introduca el vidrio de reloj en la boca. La mano se diriga a
oprimir las glndulas, y Cruzada estaba an en el umbral.
-No tendr tiempo! se dijo desesperada. Y arrastrndose en un supremo
esfuerzo, tendi adelante los blanqusimos colmillos. El pen, al sentir su pie descalzo
abrasado por los dientes de la yarar, lanz un grito
y bail. No mucho; pero lo suficiente para que el cuerpo colgante de la cobra
real oscilara y alcanzase a la pata de la mesa, donde se arroll velozmente. Y con ese
punto de apoyo, arranc su cabeza de entre las manos del pen y fue a clavar hasta la
raz los colmillos en la mueca izquierda del hombre de lentes negros, justamente en
una vena.
Ya estaba! Con los primeros gritos, ambas, la cobra asitica y la varar, huan
sin ser perseguidas.
-Un punto de apoyo! murmuraba la cobra volando a escape por el campo-. Nada
ms que eso me faltaba. Ya lo consegu, por fin!
-S -corra la yarar a su lado, muy dolorida an-. Pero no volvera a repetir el
juego...
All, de la mueca del hombre pendan dos negros hilos de sangre pegajosa. La
inyeccin de una hamadras en una vena es cosa demasiado seria para que un mortal
pueda resistirla largo rato con los ojos abiertos -y los del herido se cerraban para
siempre a los cuatro minutos.
IX
El Congreso estaba en pleno. Fuera de Terrfica y Nacanin, y las varars Urut
Dorado, Coatiarita, Neuwied, Atroz y Lanceolada, haba acudido Coralina -de cabeza
estpida, segn Nacanin-, lo que no obsta para que su mordedura sea de las ms
dolorosas. Adems es hermosa, incontestablemente hermosa con sus anillos rojos y
negros.
Siendo, como es sabido, muy fuerte la vanidad de las vboras en punto de
belleza, Coralina se alegraba bastante de la ausencia de su hermana Frontal", cuyos
triples anillos negros y blancos sobre fondo de prpura colocan a esta vbora de coral
en el ms alto escaln de la belleza ofidica.
Las Cazadoras estaban representadas esa noche por Drimobia, cuyo destino 'es
ser llamada yararacus del monte, aunque su aspecto sea bien distinto. Asistan Cip
", de un hermoso verde y gran cazadora de pjaros; Radnea, pequea y oscura, que no
abandona jams los charcos; Boipeva , cuya caracterstica es achatarse completamente
contra el suelo, apenas se siente amenazada. Trigmina, culebra de coral, muy fina de
cuerpo, como sus compaeras arborcolas; y por ltimo Esculapa 23, tambin de coral, cuya entrada, por razones que se ver enseguida, fue acogida con generales
miradas de desconfianza.
Faltaban asimismo varias especies de las venenosas y las cazadoras, ausencia
sta que requiere una aclaracin.
15
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
16
Al decir Congreso pleno, hemos hecho referencia a la gran mayora de las
especies, y sobre todo de las que se podran llamar reales por su importancia. Desde el
primer Congreso de las Vboras se acord que las especies numerosas, estando en
mayora, podan dar carcter de absoluta fuerza a sus decisiones. De aqu la plenitud
del Congreso actual, bien que fuera lamentable la ausencia de la yarar Surucus`, a
quien no haba sido posible hallar por ninguna parte; hecho tanto ms de sentir cuanto
que esta vbora, que puede alcanzar a tres metros, es, a la vez la que reina en Amrica,
viceemperatriz del Imperio Mundial de las Vboras, pues slo una la aventaja en
tamao y potencia de veneno: la hamadras asitica.
Alguna faltaba -fuera de Cruzada-; pero las vboras todas afectaban no darse
cuenta de su ausencia.
A pesar de todo, se vieron forzadas a volverse al ver asomar por entre los
helechos una cabeza de grandes ojos vivos.
-Se puede? -deca la visitante alegremente.
Como si una chispa elctrica hubiera recorrido todos los cuerpos, las vboras
irguieron la cabeza al or aquella voz.
-Qu quieres aqu? -grit Lanceolada con profunda irritacin. -Este no es tu
lugar! -exclam Urut Dorado, dando por primera vez seales de vivacidad.
-Fuera! Fuera! -gritaron varias con intenso desasosiego.
Pero Terrfica, con silbido claro, aunque trmulo, logr hacerse or.
-Compaeras! No olviden que estamos en Congreso, y todas conocemos sus
leyes; nadie, mientras dure, puede ejercer acto alguno de violencia. Entra, Anaconda!
-Bien dicho! -exclam acanin con sorda irona-. Las nobles palabras de
nuestra reina nos aseguran. Entra, Anaconda!
Y la cabeza viva y simptica de Anaconda avanz, arrastrando tras de s dos
metros cincuenta de cuerpo oscuro y elstico. Pas ante todas, cruzando una mirada de
inteligencia con la Nacanin, y fue a arrollarse, con leves silbidos de satisfaccin,
junto a Terrfica, quien no pudo menos de estremecerse.
-Te incomodo? -le pregunt cortsmente Anaconda.
-No, de ninguna manera! -contest Terrfica-. Son las glndulas de veneno que
me incomodan, de hinchadas...
Anaconda y Nacanin tornaron a cruzar una mirada irnica, y prestaron atencin.
La hostilidad bien evidente de la asamblea hacia la recin llegada tena un cierto
fundamento, que no se dejar de apreciar. La Anaconda es la reina de todas las
serpientes habidas y por haber, sin exceptuar al pitn malayo . Su fuerza es
extraordinaria, y no hay animal de carne y hueso capaz de resistir un abrazo suyo.
Cuando comienza a dejar caer del follaje sus diez metros de cuerpo liso con grandes
manchas de terciopelo negro, la selva entera se crispa y encoge. Pero la Anaconda es
demasiado fuerte para odiar a sea quien fuere -con una sola excepcin-, y esta
conciencia de su valor le hace conservar siempre buena amistad con el hombre. Si a
alguien detesta, es, naturalmente, a las serpientes venenosas; y de aqu la conmocin
de las vboras ante la corts Anaconda.
Anaconda no es, sin embargo, hija de la regin. Vagabundeando en las aguas
espumosas del Paran haba llegado hasta all con una gran creciente, y continuaba en
la regin muy contenta del pas, en buena relacin con todos, y en particular con la
Nacanin, con quien haba trabado viva amistad. Era, por lo dems, aquel ejemplar
16
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
17
una joven Anaconda que distaba an mucho de alcanzar a los diez metros de sus
felices abuelos. Pero los dos metros cincuenta que meda ya valan por el doble, si se
considera la fuerza de esta magnfica boa, que por divertirse, al crepsculo, atraviesa
el Amazonas entero con la mitad del cuerpo erguido fuera del agua.
Pero Atroz acaba de tomar la palabra ante la asamblea, ya distrada.
-Creo que podramos comenzar ya -dijo-. Ante todo, es menester saber algo de
Cruzada. Prometi estar aqu en seguida.
Lo que prometi -intervino la Nacanin- es estar aqu cuando pudiera. Debemos
esperarla.
-Para qu? -replic Lanceolada; sin dignarse volver la cabeza a la culebra.
-Cmo para qu? -exclam sta, irguindose-. Se necesita toda la estupidez de
una Lanceolada para decir esto... Estoy cansada ya de or en este Congreso disparate
tras disparate! No parece sino que las Venenosas representaran a la Familia entera!
Nadie, menos sa -seal con la cola a Lanceolada , ignora que precisamente de las
noticias que traiga Cruzada depende nuestro plan... Que para qu esperarla...?
Estamos frescas si las inteligencias capaces de preguntar esto dominan en este
Congreso!
-No insultes -le reproch gravemente Coatiarita. La Nacanin se volvi a ella:
-Y a ti, quin te mete en esto?
-No insultes -repiti la pequea, dignamente.
Nacanin consider al pundonoroso benjamn y cambi de voz.
-Tiene razn la minscula prima -concluy tranquila-; Lanceolada, te pido
disculpa.
-No es nada! -replic con rabia la yarar.
-No importa!; pero vuelvo a pedirte disculpa.
Felizmente, Coralina, que acechaba a la entrada de la caverna, entr silbando:
Ah viene Cruzada!
-Por fin! -exclamaron los congresales, alegres. Pero su alegra transformse en
estupefaccin cuando, detrs de la yarar, vieron entrar a una inmensa vbora,
totalmente desconocida de ellas.
Mientras Cruzada iba a tenderse al lado de Atroz, la intrusa se arroll lenta y
paulatinamente en el centro de la caverna y se mantuvo inmvil. -Terrfica! -dijo
Cruzada-. Dale la bienvenida. Es de las nuestras. -Somos hermanas! -se apresur la
de cascabel, observndola inquieta.
Todas las vboras, muertas de curiosidad, se arrastraron hacia la recin llegada.
-Parece una prima sin veneno -deca una, con un tanto de desdn.
-S -agreg otra-. Tiene ojos redondos.
-Y cola larga.
-Y adems...
Pero de pronto quedaron mudas, porque la desconocida acababa de hinchar
monstruosamente el cuello. No dur aquello ms que un segundo; el capuchn se
repleg, mientras la recin llegada se volva a su amiga, con la voz alterada.
-Cruzada: diles que no se acerquen tanto... No puedo dominarme.
-S, djenla tranquila! -exclam Cruzada-. Tanto ms -agreg- cuanto que acaba
de salvarme la vida, y tal vez la de todas nosotras. No era menester ms. El Congreso
qued un instante pendiente de la narracin de Cruzada, que tuvo que contarlo todo: el
17
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
18
encuentro con el perro, el lazo del hombre de lentes ahumados, el magnfico plan de
Hamadras, con la catstrofe final, y el profundo sueo que acometi luego a la yarar
hasta una hora antes de llegar.
-Resultado -concluy-: dos hombres fuera de combate, y de los ms peligrosos.
Ahora no nos resta ms que eliminar a los que quedan. -O a los caballos! -dijo
Hamadras.
-O al perro! -agreg la Nacanin.
-Yo creo que a los caballos -insisti la cobra real-. Y me fundo en esto: mientras
queden vivos los caballos, un solo hombre puede preparar miles de tubos de suero,
con los cuales se inmunizarn contra nosotras. Raras veces -ustedes lo saben bien- se
presenta la ocasin de morder una vena... como ayer. Insisto, pues, en que debemos
dirigir todo nuestro ataque contra los caballos. Despus veremos! En cuanto al perro
-concluy con una mirada de reojo a la acanin
, me parece despreciable.
Era evidente que desde el primer momento la serpiente asitica y la acanin
indgena habanse disgustado mutuamente. Si la una, en su carcter de animal
venenoso, representaba un tipo inferior para la Cazadora, esta ltima, a fuer de fuerte
y gil, provocaba el odio y los celos de Hamadras..
De modo que la vieja y tenaz rivalidad entre serpientes venenosas y no venenosas llevaba miras de exasperarse an ms en aquel ltimo Congreso. -Por mi
parte -contest Nacanin-, creo que caballos y hombres son secundarios en esta lucha.
Por gran facilidad que podamos tener para eliminar a unos y otros, no es nada esta
facilidad comparada con la que puede tener el perro el primer da que se les ocurra dar
una batida en forma, y la darn, estn bien seguras, antes de veinticuatro horas. Un
perro inmunizado contra cualquier mordedura, aun la de esta seora con sombrero en
el cuello agreg sealando de costado a la cobra real-, es el enemigo ms temible que
podamos tener, y sobre todo si se recuerda que ese enemigo ha sido adiestrado a
seguir nuestro rastro. Qu opinas, Cruzada?
No se ignoraba tampoco en el Congreso la amistad singular que una a la vbora
y la culebra; posiblemente, ms que amistad, era aquello una estimacin recproca de
su mutua inteligencia.
-Yo opino como Nacanin -repuso-. Si el perro se pone a trabajar, estamos
perdidas.
-Pero adelantmonos! -replic Hamadras.
-No podramos adelantarnos tanto...! Me inclino decididamente por la prima.
-Estaba segura -dijo sta tranquilamente.
Era esto ms de lo que poda or la cobra real sin que la ira subiera a inundarle
los colmillos de veneno.
-No s hasta qu punto puede tener valor la opinin de esta seorita
conversadora -dijo, devolviendo a la acanin su mirada de reojo-.El peligro real en
esta circunstancia es para nosotras, las Venenosas, que tenemos por negro pabelln a
la Muerte. Las culebras saben bien que el hombre no las teme, porque son
completamente incapaces de hacerse temer. -He aqu una cosa bien dicha! -dijo una
voz que no haba sonado an.
Hamadras se volvi vivamente, porque en el tono tranquilo de la voz haba
credo notar una vagusima .irona, y vio dos grandes ojos brillantes que la miraban
apaciblemente.
18
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
19
A m me hablas? -pregunt con desdn.
-S, a ti -repuso mansamente la interruptora-. Lo que has dicho est empapado en
profunda verdad.
La cobra real volvi a sentir la irona anterior, y como por un presentimiento,
midi a la ligera con la vista el cuerpo de su interlocutora, arrollada en la sombra.
T eres Anaconda!
T lo has dicho! -repuso aqulla inclinndose. Pero la Nacanin quera de una
vez por todas aclarar las cosas.
-Un instante! -exclam.
-No! -interrumpi Anaconda- Permteme, Nacanin. Cuando un ser es bien
formado, gil, fuerte y veloz, se apodera de su enemigo con la energa de nervios y
msculos que constituye su honor, como lo es el de todos los luchadores de la
creacin. As cazan el gaviln, el gato onza, el tigre, nosotras, todos los seres de noble
estructura. Pero cuando se es torpe, pesado, poco inteligente e incapaz, por lo tanto, de
luchar francamente por la vida, entonces se tiene un par de colmillos para asesinar a
traicin, como esa dama importada que nos quiere deslumbrar con su gran sombrero!
En efecto, la cobra real, fuera de s, haba dilatado el monstruoso cuello para
lanzarse sobre la insolente. Pero tambin el Congreso entero se haba erguido
amenazador al ver esto.
-Cuidado! -gritaron varias a un tiempo-. El Congreso es inviolable!
-Abajo el capuchn! -alzse Atroz, con los ojos hechos ascua. Hamadras se
volvi a ella con un silbido de rabia.
-Abajo el capuchn! -se adelantaron Urut Dorado y Lanceolada. Hamadras
tuvo un instante de loca rebelin, pensando en la facilidad con que hubiera destrozado
una tras otra a cada una de sus contrincantes. Pero ante la actitud de combate del
Congreso entero, baj el capuchn lentamente.
-Est bien! -silb-. Respeto al Congreso. Pero pido que cuando se concluya...,
no me provoquen!
-Nadie te provocar -dijo Anaconda.
La cobra se volvi a ella con reconcentrado odio:
-Y t menos que nadie, porque me tienes miedo! -Miedo yo! -contest
Anaconda, avanzando.
-Paz, paz! -clamaron todas de nuevo-. Estamos dando un psimo ejemplo!
Decidamos de una vez lo que debemos hacer!
-S, ya es tiempo de esto -dijo Terrfica-. Tenemos dos planes a seguir: el
propuesto por Nacanin, y el de nuestra aliada. Comenzamos el ataque por el perro, o
bien lanzamos todas nuestras fuerzas contra los caballos?
Ahora bien, aunque la mayora se inclinaba acaso a adoptar el plan de la culebra,
el aspecto, tamao e inteligencia demostrados por la serpiente asitica haban
impresionado favorablemente al Congreso en su favor. Estaba an viva su magnfica
combinacin contra el personal del Instituto; y fuera lo que pudiere ser su nuevo plan,
es lo cierto que se le deba ya la eliminacin de dos hombres. Agrguese que, salvo la
Nacanin y Cruzada, que haban estado ya en campaa, ninguna se haba dado cuenta
del terrible enemigo que haba en un perro inmunizado y rastreador de vboras. Se
comprender as que el plan de la cobra real triunfara al fin.
19
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
20
Aunque era ya muy tarde, era tambin cuestin de vida o muerte llevar el ataque
en seguida, y se decidi partir sobre la marcha.
-Adelante, pues! -concluy la de cascabel-. Nadie tiene nada ms que decir?
-Nada...! -grit Nacanin-. Sino que nos arrepentiremos!
Y las vboras y culebras, inmensamente aumentadas por los individuos de las
especies cuyos representantes salan de la caverna, lanzronse hacia el Instituto.
-Una palabra! -advirti an Terrfica-. Mientras dure la campaa estamos en
Congreso y somos inviolables las unas para las otras! Entendido?
-S, s, basta de palabras! -silbaron todas.
La cobra real, a cuyo lado pasaba Anaconda, le dijo mirndola sombramente:
-Despus...
-Ya lo creo! -la cort alegremente Anaconda, lanzndose como una flecha a la
vanguardia.
X
El personal del Instituto velaba al pie de la cama del pen mordido por la yarar.
Pronto deba amanecer. Un empleado se asom a la ventana por donde entraba la
noche caliente y crey or ruido en uno de los galpones. Prest odo un rato y dijo:
-Me parece que es en la caballeriza... Vaya a ver, Fragoso.
El aludido encendi el farol de viento y sali, en tanto que los dems quedaban
atentos, con el odo alerta.
No haba transcurrido medio minuto cuando sintieron pasos precipitados en el
patio y Fragoso apareca, plido de sorpresa.
-La caballeriza est llena de vboras! -dijo.
-Llena?
pregunt el nuevo jefe-. Qu es eso? Qu pasa...?
-No s...
-Vayamos.
Y se lanzaron afuera.
-Daboy! Daboy! -llam el jefe al perro que gema soando bajo la cama del
enfermo. Y corriendo todos entraron en la caballeriza.
All, a la luz del farol de viento, pudieron ver al caballo y a la mula debatindose
a patadas contra sesenta u ochenta vboras que inundaban la caballeriza. Los animales
relinchaban y hacan volar a coces los pesebres; pero las vboras, como si las dirigiera
una inteligencia superior, esquivaban los golpes y mordan con furia.
Los hombres, con el impulso de la llegada, haban cado entre ellas. Ante el
brusco golpe de luz, las invasoras se detuvieron un instante, para lanzarse en seguida
silbando a un nuevo asalto, que dada la confusin de caballos y hombres no se saba
contra quin iba dirigido.
El personal del Instituto se vio as rodeado por todas partes de vboras. Fragoso
sinti un golpe de colmillos en el borde de las botas, a medio centmetro de su rodilla,
y descarg su vara -vara dura y flexible que nunca falta en una casa de bosque- sobre
el atacante. El nuevo director parti en dos a otra, y el otro empleado tuvo tiempo de
20
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
21
aplastar la cabeza, sobre el cuello mismo del perro, a una gran vbora que acababa de
arrollarse con pasmosa velocidad al pescuezo del animal.
Esto pas en menos de diez segundos. Las varas caan con furioso vigor sobre
las vboras que avanzaban siempre, mordan las botas, pretendan trepar por las
piernas. Y en medio del relinchar de los caballos, los gritos de los hombres, los
ladridos del perro y el silbido de las vboras, el asalto ejerca cada vez ms presin
sobre los defensores, cuando Fragoso, al precipitarse sobre una inmensa vbora que
creyera reconocer, pis sobre un cuerpo a toda velocidad y cay, mientras el farol,
roto en mil pedazos, se apagaba. -Atrs! -grit el nuevo director-. Daboy, aqu!
Y salieron atrs, al patio, seguidos por el perro, que felizmente haba podido
desenredarse de entre la madeja de vboras.
Plidos y jadeantes, se miraron.
Parece cosa del diablo... -murmur el jefe-. Jams he visto cosa igual... Qu
tienen las vboras de este pas? Ayer, aquella doble mordedura, como
matemticamente combinada... Hoy... Por suerte ignoran que nos han salvado a los
caballos con sus mordeduras... Pronto amanecer, y entonces ser otra cosa.
-Me pareci que all andaba la cobra real -dej caer Fragoso, mientras se ligaba
los msculos doloridos de la mueca.
-S -agreg el otro empleado-. Yo la vi bien... Y Daboy, no tiene nada?
-No; muy mordido... Felizmente puede resistir cuanto quieran. Volvieron los
hombres otra vez al enfermo, cuya respiracin era mejor. Estaba ahora inundado en
copiosa transpiracin.
-Comienza a aclarar -dijo el nuevo director, asomndose a la ventana-. Usted,
Antonio, podr quedarse aqu. Fragoso y yo vamos a salir.
-Llevamos los lazos? -pregunt Fragoso.
-Oh, no! -repuso el jefe, sacudiendo la cabeza- Con otras vboras, las
hubiramos cazado a todas en un segundo. Estas son demasiado singulares... Las varas
y, a todo evento, el machete.
XI
No singulares, sino vboras, que ante un inmenso peligro sumaban la inteligencia
reunida de la especie, era el enemigo que haba asaltado el Instituto Seroterpico.
La sbita oscuridad que siguiera al farol roto haba advertido a las combatientes
el peligro de mayor luz y mayor resistencia. Adems, comenzaban a sentir ya en la
humedad de la atmsfera la inminencia del da.
-Si nos quedamos un momento ms exclam Cruzada-, nos cortan la retirada.
Atrs!
-Atrs, atrs! -gritaron todas. Y atropellndose, pasndose las unas sobre las
otras, se lanzaron al campo. Marchaban en tropel, espantadas, derrotadas, viendo con
consternacin que el da comenzaba a romper a lo lejos.
Llevaban ya veinte minutos de fuga, cuando un ladrido claro y agudo, pero
distante an detuvo a la columna jadeante.
21
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
22
-Un instante! -grit Urut Dorado- Veamos cuntas somos, y qu podemos
hacer.
A la luz an incierta de la madrugada examinaron sus fuerzas. Entre las patas de
los caballos haban quedado dieciocho serpientes muertas, entre ellas las dos culebras
de coral. Atroz haba sido partida en dos por Fragoso, y Drimobia yaca all con el
crneo roto, mientras estrangulaba al perro. Faltaban adems Coatiarita, Radnea y
Boipeva. En total, veintitrs combatientes aniquilados. Pero las restantes, sin
excepcin de una sola, estaban todas magulladas, pisadas, pateadas, llenas de polvo y
sangre entre las escamas rotas.
-He aqu el xito de nuestra campaa -dijo amargamente acani-n,
detenindose un instante a restregar contra una piedra su cabeza- Te felicito,
Hamadras!
Pero para s sola se guardaba lo que haba odo tras la puerta cerrada de la
caballeriza, pues haba salido la ltima. En vez de matar, haban salvado la vida a los
caballos, que se extenuaban precisamente por falta de veneno!
Sabido es que para un caballo que se est inmunizando, el veneno le es tan
indispensable para su vida diaria como el agua misma y muere si le llega a faltar.
Un segundo ladrido de perro sobre el rastro son tras ellas.
Estamos en inminente peligro! -grit Terrfica-. Qu hacemos?
-A la gruta! -clamaron todas, deslizndose a toda velocidad. -Pero estn locas!
-grit la acanin, mientras corra-. Las van
a aplastar a todas! Van a la muerte! iganme: desbandmonos!
Las fugitivas se detuvieron, irresolutas. A pesar de su pnico, algo les deca que
el desbande era la nica medida salvadora, y miraron alocadas a todas partes. Una sola
voz de apoyo, una sola, y se decidan.
Pero la cobra real, humillada, vencida en su segundo esfuerzo de dominacin,
repleta de odio para un pas que en adelante deba serle eminentemente hostil, prefiri
hundirse del todo, arrastrando con ella a las dems especies.
-Est loca acanin! -exclam-. Separndonos nos matarn una a una sin que
podamos defendernos... All es distinto. A la caverna!
-S, a la caverna! -respondi la columna despavorida, huyendo-. A la caverna!
La acanin vio aquello y comprendi que iban a la muerte. Pero viles,
derrotadas, locas de pnico, las vboras iban a sacrificarse, a pesar de todo. Y con una
altiva sacudida de lengua, ella, que poda ponerse impunemente a salvo por su
velocidad, se dirigi como las otras directamente a la muerte.
Sinti as un cuerpo a su lado, y se alegr al reconocer a Anaconda.
-Ya ves -le dijo con una sonrisa- a lo que nos ha trado la asitica.
-S, es un mal bicho... -murmur Anaconda, mientras corran una junto a otra.
-Y ahora las lleva a hacerse masacrar todas juntas...!
-Ella, por lo menos -advirti Anaconda con voz sombra-, no va a tener ese
gusto...
Y ambas, con un esfuerzo de velocidad, alcanzaron a la columna. Ya haban
llegado.
-Un momento! -se adelant Anaconda, cuyos ojos brillaban-. Ustedes lo
ignoran, pero yo lo s con certeza, que dentro de diez minutos no va a quedar viva una
de nosotras. El Congreso y sus leyes estn, pues, ya concluidos. No es eso, Terrfica?
22
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
23
Se hizo un largo silencio.
-S -murmur abrumada Terrfica-. Est concluido...
-Entonces -prosigui Anaconda volviendo la cabeza a todos lados-, antes de
morir quisiera... Ah, mejor as! -concluy satisfecha al ver a la cobra real que
avanzaba lentamente hacia ella.
No era aquel probablemente el momento ideal para un combate. Pero desde que
el mundo es mundo, nada, ni la presencia del Hombre sobre ellas, podr evitar que una
Venenosa y una Cazadora solucionen sus asuntos particulares.
El primer choque fue favorable a la cobra real: sus colmillos se hundieron hasta
la enca en el cuello de Anaconda. Esta, con la maravillosa maniobra de las boas de
devolver en ataque una cogida casi mortal, lanz su cuerpo adelante como un ltigo y
envolvi en l a la Hamadras, que en un instante se sinti ahogada. La boa,
concentrando toda su vida en aquel abrazo, cerraba progresivamente sus anillos de
acero, pero la cobra real no soltaba presa. Hubo an un instante en que Anaconda
sinti crujir su cabeza entre los dientes de la Hamadras. Pero logr hacer un supremo
esfuerzo, y este postrer relmpago de voluntad decidi la balanza a su favor. La boca
de la cobra semiasfixiada se desprendi babeando, mientras la cabeza libre de
Anaconda haca presa en el cuerpo de la Hamadras.
Poco a poco, segura del terrible abrazo con que inmovilizaba a su rival, su boca
fue subiendo a lo largo del cuello, con cortas y bruscas dentelladas, en tanto que la
cobra sacuda desesperada la cabeza. Los noventa y seis agudos dientes de Anaconda
suban siempre, llegaron al capuchn, treparon, alcanzaron la garganta, subieron an,
hasta que se clavaron por fin en la cabeza de su enemiga, con un sordo y largusimo
crujido de huesos masticados.
Ya estaba concluido. La boa abri sus anillos, y el macizo cuerpo de la cobra real
se escurri pesadamente a tierra, muerta.
-Por lo menos estoy contenta... -murmur Anaconda, cayendo a su vez exnime
sobre el cuerpo de la asitica.
Fue en ese instante cuando las vboras oyeron a menos de cien metros el ladrido
agudo del perro.
Y ellas, que diez minutos antes atropellaban aterradas la entrada de la caverna,
sintieron subir a sus ojos la llamarada salvaje de la lucha a muerte por la selva entera.
-Entremos! -agregaron, sin embargo, algunas.
-No, aqu! Muramos aqu! -ahogaron todas con sus silbidos. Y contra el
muralln de piedra que les cortaba toda retirada, el cuello y la cabeza erguidos sobre
el cuerpo arrollado, los ojos hechos ascua, esperaron.
No fue larga su espera. En el da an lvido y contra el fondo negro del monte,
vieron surgir ante ellas las dos altas siluetas del nuevo director y de Fragoso,
reteniendo en tralla al perro, que, loco de rabia, se abalanzaba adelante.
-Se acab! Y esta vez definitivamente! -murmur acanin, despidindose con
esas seis palabras de una vida bastante feliz, cuyo sacrificio acababa de decidir. Y con
un violento empuje se lanz al encuentro del perro, que, suelto y con la boca blanca de
espuma, llegaba sobre ellas. El animal esquiv el golpe y cay furioso sobre Terrfica,
que hundi los colmillos en el hocico del perro. Daboy agit furiosamente la cabeza,
sacudiendo en el aire a la de cascabel; pero sta no soltaba.
23
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
24
Neuwied aprovech el instante para hundir los colmillos en el vientre del animal;
mas tambin en ese momento llegaban los hombres. En un segundo, Terrfica y
Neuwied cayeron muertas, con los riones quebrados.
Urut Dorado fue partida en dos, y lo mismo Cip. Lanceolada logr hacer presa
en la lengua del perro; pero dos segundos despus caa tronchada en tres pedazos por
el doble golpe de vara, al lado de Esculapia.
El combate, o ms bien exterminio, continuaba furioso, entre silbidos y roncos
ladridos de Daboy, que estaba en todas partes. Cayeron una tras otra, sin perdn -que
tampoco pedan-, con el crneo triturado entre las mandbulas del perro o aplastadas
por los hombres. Fueron quedando masacradas frente a la caverna de su ltimo
Congreso. Y de las ltimas, cayeron Cruzada y acanin.
No quedaba una ya. Los hombres se sentaron, mirando aquella total masacre de
las especies, triunfantes un da. Daboy, jadeando a sus pies, acusaba algunos sntomas
de envenenamiento, a pesar de estar poderosamente inmunizado. Haba sido mordido
sesenta y cuatro veces.
Cuando los hombres se levantaban para irse se fijaron por primera vez en
Anaconda, que comenzaba a revivir.
-Qu hace esta boa por aqu? -dijo el nuevo director-. No es ste su pas... A lo
que parece, ha trabado relacin con la cobra real..., y nos ha vengado a su manera. Si
logramos salvarla haremos una gran cosa, porque parece terriblemente envenenada.
Llevmosla. Acaso un da nos salve a nosotros de toda esta chusma venenosa.
Y se fueron, llevando de un palo que cargaban en los hombros, a Anaconda, que
herida y exhausta de fuerzas, iba pensando en acanin, cuyo destino, con un poco
menos de altivez, poda haber sido semejante al suyo.
Anaconda no muri. Vivi un ao con los hombres, curioseando y observndolo
todo, hasta que una noche se fue. Pero la historia de este viaje remontando por largos
meses el Paran hasta ms all del Guayra, ms all todava del golfo letal donde el
Paran toma el nombre de ro Muerto; la vida extraa que llev Anaconda y el
segundo viaje que emprendi por fin con sus hermanos sobre las aguas sucias de una
gran inundacin -toda esta historia de rebelin y asalto de camalotes, pertenece a otro
relato.
24
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
25
En vez de lo que deseaba, me dieron un empleo en el Ministerio de Agricultura.
Fui nombrado inspector de las estaciones meteorolgicas en los pases limtrofes.
Estas estaciones, a cargo del gobierno argentino, aunque ubicadas en territorio
extranjero, desempean un papel muy importante en el estudio del rgimen
climatolgico. Su inconveniente estriba en que de las tres observaciones normales a
hacer en el da, el encargado suele efectuar nicamente dos, y muchas veces, ninguna.
Llena luego las observaciones en blanco con temperaturas y presiones de plpito. Y
esto explica por qu en dos estaciones en territorio nacional, a tres leguas distantes,
mientras una marc durante un mes las oscilaciones naturales de una primavera
tornadiza, la otra oficina acus obstinadamente, y para todo el mes, una misma presin
atmosfrica y una constante direccin del viento.
El caso no es comn, claro est, pero por poco que el observador se distraiga
cazando mariposas, las observaciones de plpito son una constante amenaza para las
estadsticas de meteorologa.
Yo haba a mi vez cazado muchas mariposas mientras tuve a mi cargo una
estacin y por esto acaso el Ministerio hall en m mritos para vigilar oficinas cuyo
mecanismo tan bien conoca. Fui especialmente encomendado de informar sobre una
estacin instalada en territorio brasileo, al norte del Iguaz. La estacin haba sido
creada un ao antes, a pedido de una empresa de maderas. El obraje marchaba bien,
segn informes suministrados al gobierno; pero era un misterio lo que pasaba en la
estacin. Para aclararlo fui enviado yo, cazador de mariposas meteorolgicas, y quiero
creer que por el mismo criterio con que los gobiernos sofocan una vasta huelga,
nombrando ministro precisamente a un huelguista.
Remont, pues, el Paran hasta Corrientes, trayecto que conoca bien. Desde all
a Posadas el pas era nuevo para m, y admir como es debido el cauce del gran ro
anchsimo, lento y plateado, con islas empenachadas en todo el circuito de tacuaras
dobladas sobre el agua como inmensas canastillas de bamb. Tbanos, los que se
deseen.
Pero desde Posadas hasta el trmino del viaje, el ro cambi singularmente. Al
cauce pleno y manso suceda una especie de lgubre Aqueronte -encajonado entre
sombras murallas de cien metros-, en el fondo del cual corre el Paran revuelto en
torbellinos, de un gris tan opaco que ms que agua apenas parece otra cosa que lvida
sombra de los murallones. Ni aun sensacin de ro, pues las sinuosidades incesantes
del curso cortan la perspectiva a cada trecho. Se trata, en realidad, de una serie de
lagos de montaa hundidos entre ttricos cantiles de bosque, basalto y arenisca barnizada en negro.
Ahora bien: el paisaje tiene una belleza sombra que no se halla fcilmente en los
lagos de Palermo. Al caer la noche, sobre todo, el aire adquiere en la honda depresin,
una frescura y transparencia glaciales. El monte vuelca sobre el ro su perfume
crepuscular, y en esa vasta quietud de la hora el pasajero avanza sentado en proa,
tiritando de fro y excesiva soledad. Esto es bello, y yo sent hondamente su encanto.
25
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
26
Pero yo comenc a empaparme en su severa hermosura un lunes de tarde; y el martes
de maana vi lo mismo, e igual cosa el mircoles, y lo mismo vi el jueves y el viernes.
Durante cinco das, a dondequiera que volviera la vista no vea sino dos colores: el
negro de los murallones y el gris lvido del ro.
Llegu, por fin. Trep como pude la barranca de ciento viente metros y me
present al gerente del obraje, que era a la vez el encargado de la estacin
meteorolgica. Me hall con un hombre joven an, de color cetrino y muchas patas de
gallo en los ojos.
-Bueno -me dije-; las clsicas arrugas tropicales. Este hombre ha pasado su vida
en un pas de sol.
Era francs y se llamaba Briand, como el actual ministro de su patria . Por lo
dems, un sujeto corts y de pocas palabras. Era visible que el hombre haba vivido
mucho y que al cansancio de sus ojos, contrarrestando la luz, corresponda a todas
veras igual fatiga del espritu: una buena necesidad de hablar poco, por haber pensado
mucho.
Hall que el obraje estaba en ese momento poco menos que paralizado por la
crisis de madera, pues en Buenos Aires y Rosario no saban qu hacer con el stock
formidable de lapacho, incienso, petereb y cedro, de toda viga, que flotara o no.
Felizmente, la parlisis no haba alcanzado a la estacin meteorolgica. Todo suba y
bajaba, giraba y registraba en ella, que era un encanto. Lo cual tiene su real mrito,
pues cuando las pilas Edison se ponen en relaciones tirantes con el registrador del
anemmetro, puede decirse que el caso es serio. No slo esto: mi hombre haba
inventado un aparatito para registrar el roco -un hechizo regional- con el que nada
tenan que ver los instrumentos oficiales; pero aquello andaba a maravillas.
Observ todo, toqu, compuls libretas y estadsticas, con la certeza creciente de
que aquel hombre no saba cazar mariposas. Si lo saba, no lo haca por lo menos. Y
esto era un ejemplo tan saludable como moralizador para m.
No pude menos de informarme, sin embargo, respecto del gran retraso de las
observaciones remitidas a Buenos Aires. El hombre me dijo que es bastante comn,
aun en obrajes con puerto y chalana en forma, que la correspondencia se reciba y haga
llegar a los vapores metindola dentro de una botella que se lanza al ro. A veces es
recogida; a veces, no.
Qu objetar a esto? Qued, pues, encantado. Nada tena que hacer ya. Mi
hombre se prest amablemente a organizarme una cacera de antas -que no cac- y se
neg a acompaarme a pasear en guabiroba- por el ro. El Paran corre all nueve
millas, con remolinos capaces de poner proa al aire a remolcadores de jangadas.
Pase, sin embargo, y cruc el ro; pero jams volver a hacerlo.
Entretanto la estada me era muy agradable, hasta que uno de esos das
comenzaron las lluvias. Nadie tiene idea en Buenos Aires de lo que es aquello cuando
un temporal de agua se asienta sobre el bosque. Llueve todo el da sin cesar, y al otro,
y al siguiente, como si recin comenzara, en la ms espantosa humedad de ambiente
que sea posible imaginar. No hay frotador de caja de fsforos que conserve un grano
de arena, y si un cigarro ya tiraba mal 30 en pleno sol, no queda otro recurso que
secarlo en el horno de la cocina econmica, donde se quema, claro est.
Yo estaba ya bastante harto del paisaje aquel: la inmensa depresin negra y el ro
gris en el fondo; nada ms. Pero cuando me toc sentarme en el corredor por toda una
26
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
27
semana, teniendo por delante la gotera, detrs la lluvia y all abajo el Paran blanco;
cuando, despus de volver la cabeza a todos lados y ver siempre el bosque inmvil
bajo el agua, tornaba fatalmente la vista al horizonte de basalto y bruma, confieso que
entonces senta crecer en m, como un hongo, una inmensa admiracin por aquel
hombre que asista sin inmutarse al liquidamiento de su energa y de sus cajas de
fsforos.
Tuve, por fin, una idea salvadora:
tomramos algo? -propuse-. De continuar esto dos das ms, me voy en canoa.
Eran las tres de la tarde. En la comunidad de los casos, no es sta hora formal
para tomar caa. Pero cualquier cosa me pareca profundamente razonable -aun iniciar
a las tres el aperitivo-, ante aquel paisaje de Divina Comedia empapado en siete das
de lluvia.
Comenzamos, pues. No dir si tomamos poco o mucho, porque la cantidad es en
s un detalle superficial. Lo fundamental es el giro particular de las ideas, as la
indignacin que se iba apoderando de m por la manera con que mi compaero
soportaba aquella desolacin de paisaje. Miraba l hacia el ro con la calma de un
individuo que espera el final de un diluvio universal que ha comenzado ya, pero que
demorar an catorce o quince aos: no haba por qu inquietarse. Yo se lo dije; no s
de qu modo, pero se lo dije. Mi compaero se ech a rer pero no me respondi. Mi
indignacin creca.
-Sangre de pato... -murmuraba yo mirndolo- No tiene ya dos dedos de energa...
Algo oy, supongo, porque, dejando su silln de tela vino a sentarse a la mesa,
enfrente de m. Le vi hacer aquello un si es no es estupefacto, como quien mira a un
sapo acodarse ante nuestra mesa. Mi hombre se acod, en efecto, y not entonces que
lo vea con enrgico relieve.
Habamos comenzado a las tres, recuerdo que dije. No s qu hora sera
entonces.
Tropical farsante... murmur an-. Borracho perdido... El se sonri de nuevo,
y me dijo con voz muy clara:
-igame, mi joven amigo: usted, a pesar de su ttulo y su empleo y su mariposeo
mental, es una criatura. No ha hallado otro recurso para sobrellevar unos cuantos das
que se le antojan aburridos, que recurrir al alcohol. Usted no tiene idea de lo que es
aburrimiento, y se escandaliza de que yo no me enloquezca con usted. Qu sabe
usted de lo que es un pas realmente de infierno? Usted es una criatura, y nada ms.
Quiere or una historia de aburrimiento? Oiga, entonces:
Yo no me aburro aqu porque he pasado por cosas que usted no resistira quince
das. Yo estuve siete meses... Era all, en el Sahara, en un fortn avanzado. Que soy
oficial del ejrcito francs, ya lo sabe... Ah, no? Bueno, capitn... Lo que no sabe es
que pas siete meses all, en un pas totalmente desierto, donde no hay ms que sol de
cuarenta y ocho grados a la sombra, arena que deja ciego y escorpiones. Nada ms. Y
esto cuando no hay siroco... ramos dos oficiales y ochenta soldados. No haba nadie
ni nada ms en doscientas leguas a la redonda. No haba sino una horrible luz y un horrible calor, da y noche... Y constantes palpitaciones de corazn, porque uno se
ahoga... Y un silencio tan grande como puede desearlo un sujeto con jaqueca.
27
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
28
Las tropas van a esos fortines porque es su deber. Tambin van los oficiales; pero
todos vuelven locos o poco menos. Sabe a qu tiempo de marcha estn esos fortines?
A veinte y treinta das de caravana... Nada ms que
arena: arena en los dientes, en la sopa, en cuanto se come; arena en la mquina
de los relojes que hay que llevar encerrados en bolsitas de gamuza. Y en los ojos,
hasta enceguecer al ochenta por ciento de los indgenas, cuanta quiera. Divertido, eh?
Y el cafard... Ah! Una diversin...
Cuando sopla el siroco, si no quiere usted estar todo el da escupiendo sangre,
debe acostarse entre sbanas mojadas, renovndolas sin cesar, porque se secan antes
de que usted se acuerde. As, dos, tres das. A veces siete... Oye bien?, siete das. Y
usted no tiene otro entretenimiento, fuera de empapar sus sbanas, que triturar arena,
azularse de disnea por la falta de aire y cuidarse bien de cerrar los ojos porque estn
llenos de arena... y adentro, afuera, donde vaya, tiene cincuenta y dos grados a la
sombra. Y si usted adquiere bruscamente ideas suicidas -incuban all con una rapidez
desconcertante-, no tiene ms que pasear cien metros al sol, protegido por todos los
sombreros que usted quiera: una buena y sbita congestin a la mdula lo tiende en
medio minuto entre los escorpiones.
Cree usted, con esto, que haya muchos oficiales que aspiren seriamente a ir all?
Hay el cafard, adems... Sabe usted lo que pasa y se repite por intervalos? El
gobierno recibe un da, cien, quinientas renuncias de empleados de toda categora.
Todas lo mismo... "Vida perra... Hostilidad de los jefes... Insultos de los compaeros...
Imposibilidad de vivir un solo segundo ms con ellos..."
-Bueno -dice la Administracin-; parece que por all sopla el siroco.
Y deja pasar quince das. Al cabo de este tiempo pasa el siroco, y los nervios
recobran su elasticidad normal. Nadie recuerda ya nada, y los renunciantes se quedan
atnitos por lo que han hecho.
Esto es el guebli... As decimos all al siroco, o simn de las geografas...
Observe que en ninguna parte del Sahara del Norte he odo llamar simn al guebli.
Bien. Y usted no puede soportar esta lluvia! El guebli... ! Cuando sopla, usted no
puede escribir. Moja la pluma en el tintero y ya est seca al llegar al papel. Si usted
quiere doblar el papel, se rompe como vidrio. Yo he visto un repollo, fresqusimo al
comenzar el viento, doblarse; amarillear y secarse en un minuto. Usted sabe bien lo
que es un minuto? Saque el reloj y cuente.
Y los nervios y los golpes de sangre... Multiplique usted por diez la tensin de
nuestros meridionales cuando llega all un colazo de guebli y apreciar lo que es
irritabilidad explosiva.
Y sabe usted por qu no quieren ir los oficiales, fuera del tormento corporal?
Porque no hay relacin, ni amistad, ni amor que resistan a la vida en comn en esos
parajes... Ah! Usted cree que no? Usted es una criatura, ya le he dicho... Yo lo fui
tambin, y ped mis seis meses en un fortn en el Sahara, con un teniente a mis
rdenes. ramos ntimos amigos, infinitamente ms de lo que pudiramos llegar a
serlo usted y yo en veinte generaciones.
Bueno; fuimos all y durante dos meses nos remos de arena, sol y cafard. Hay
all cosas bellas, no se puede negar. Al salir el sol, todos los montculos de arena
brillan; es un verdadero mar de olas de oro. De tarde, los crepsculos son violeta,
puramente violeta. Y comienza el guebli a soplar sobre los mdanos, va rasando las
28
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
29
cspides y arrancando la arena en nubecillas, como humo de diminutos volcanes. Se
los ve disminuir, desaparecer, para formarse de nuevo ms lejos. S, as pasa cuando
sopla el siroco... Y esto lo veamos con gran placer en los primeros tiempos.
Poco a poco el cafard comenz a araar con sus patas nuestras cabezas
debilitadas por la soledad y la luz; un aislamiento tan fuera de la Humanidad, que se
comienza a dar paseos cortos de vaivn. La arena constante entre los dientes... La piel
hiperestesiada hasta convertir en tormento el menor pliegue de la camisa... Este es el
grado inicial -diremos delicioso an de aquello.
Por poca honradez que se tenga, nuestra propia alma es el receptculo donde
guardamos todas esas miserias, pues, comprendindonos nicos culpables, cargamos
virilmente con la responsabilidad. Quin podra tener la culpa?
Hay, pues, una lucha heroica en eso. Hasta que un da; despus de cuatro de
siroco, el cafard clava ms hondamente sus patas en la cabeza y sta no es ms duea
de s. Los nervios se ponen tan tirantes, que ya no hay sensaciones, sino heridas y
punzadas. El ms simple roce es un empujn; una voz amiga es un grito irritante; una
mirada de cansancio es una provocacin; un detalle diario y anodino cobra una
novedad hostil y ultrajante.
Ah! Usted no sabe nada... igame: ambos, mi amigo y yo, comprendimos que
las cosas iban mal, y dejamos casi de hablar. Uno y otro sentamos que la culpa estaba
en nuestra irritabilidad, exasperada por el aislamiento, el calor, el cafard, en fin.
Conservbamos, pues, nuestra razn. Lo poco que hablbamos era en la mesa.
Mi amigo tena un tic. Figrese usted si estara yo acostumbrado a l despus de
veinte aos (le estrecha amistad! Consista simplemente en un movimiento seco de la
cabeza, echndola a un lado, como si le apretara o molestara un cuello de camisa.
Ahora bien; un da, bajo amenaza de siroco, cuya depresin angustiosa es tan
terrible como el viento mismo, ese da, al levantar los ojos del plato, not que mi
amigo efectuaba su movimiento de cabeza. Volv a bajar los ojos, y cuando los levant
de nuevo, vi que otra vez repeta su tic. Torn a bajar los ojos, pero ya en una tensin
nerviosa insufrible. Por qu haca as? Para provocarme? Qu me importaba que
hiciera tiempo que haca eso? Por qu lo haca cada vez que lo miraba? Y lo terrible
era que estaba seguro -seguro!- de que cuando levantara los ojos lo iba a ver
sacudiendo la cabeza de lado. Resist cuanto pude, pero el ansia hostil y enfermiza me
hizo mirarlo bruscamente. En ese momento echaba la cabeza a un lado, como si le
irritara el cuello de la camisa.
-Pero hasta cundo vas a estar con esas estupideces! -le grit con toda la rabia
provocativa que pude.
Mi amigo me mir, estupefacto al principio, y en seguida con rabia tambin. No
haba comprendido por qu lo provocaba, pero haba all un brusco escape a su propia
tensin nerviosa.
-Mejor es que dejemos! -repuso con voz sorda y trmula-. Voy a comer solo en
adelante.
Y tir la servilleta -la estrell- contra la silla.
Qued en la mesa, inmvil, pero en una inmovilidad de resorte tendido. Slo la
pierna derecha, slo ella, bailaba sobre la punta del pie. Poco a poco recobr la calma.
Pero era idiota lo que haba hecho! El, mi amigo ms que ntimo, con los lazos de
fraternidad que nos unan! Fui a verle y lo tom del brazo.
29
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
30
-Estamos locos -le dije-. Perdname.
Esa noche cenamos juntos otra vez. Pero el guebli rapaba ya los montculos, nos
ahogbamos a cincuenta y dos grados y los nervios punzaban enloquecidos a flor de
epidermis. Yo no me atreva a levantar los ojos porque saba que l estaba en ese
momento sacudiendo la cabeza de lado, y me hubiera sido completamente imposible
ver con calma eso. Y la tensin creca, porque haba una tortura mayor que aqulla;
era saber que, sin que yo lo viera, l estaba en ese instante con su tic.
Comprende usted esto? El, mi amigo, pasaba por lo mismo que yo, pero
exactamente con razonamientos al revs... Y tenamos una precaucin inmensa en los
movimientos, al alzar un porrn de barro, al apartar un plato, al frotar con pausa un
fsforo; porque comprendamos que al menor movimiento brusco hubiramos saltado
como dos fieras.
No comimos ms juntos. Vencidos ambos en la primera batalla del mutuo
respeto y la tolerancia, el cafard se apoder del todo de nosotros. Le he contado con
detalles este caso porque fue el primero. Hubo cien ms. Llegamos a no hablarnos
sino lo estrictamente necesario al servicio, dejamos el t y nos tratamos de usted.
Adems, capitn y teniente, mutuamente. . Si por una circunstancia excepcional,
cambibamos ms de dos palabras, no nos mirbamos, de miedo de ver, flagrante, la
provocacin en los ojos del otro... Y al no mirarnos sentamos igualmente la patente
hostilidad de esa actitud, atentos ambos al menor gesto, a una mano puesta sobre la
mesa, al molinete de una silla que se cambia de lugar, para explotar con loco frenes.
No podamos ms, y pedimos el relevo.
Abrevio. No s bien, porque aquellos dos meses ltimos fueron una pesadilla,
qu pas en ese tiempo. Recuerdo, s, que yo, por un esfuerzo final de salud o un
comienzo real de locura, me di con alma y vida a cuidar de cinco o seis legumbres que
defenda a fuerza de diluvios de agua y sbanas mojadas. El, por su parte, y en el otro
extremo del fortn, para evitar todo contacto, puso su amor en un chanchito, no s an
de dnde pudo salir! Lo que recuerdo muy bien es que una tarde hall rastros del
animal en mi huerta, y cuando lleg esa noche la caravana oficial que nos relevaba, yo
estaba agachado, acechando con un fusil al chanchito para matarlo de un tiro.
Qu ms le puedo decir? Ah! Me olvidaba... Una vez por mes, ms o menos,
acampaba all una tribu indgena, cuyas bellezas, harto fciles, quitaban a nuestra
tropa, entre siroco y siroco, el ltimo resto de solidez que quedaba a sus nervios. Una
de ellas, de alta jerarqua, era realmente muy bella... Figrese ahora en este detallecun bien aceitados estaran en estas ocasiones el revlver de mi teniente y el mo...
Bueno, se acab todo. Ahora estoy aqu, muy tranquilo, tomando caa brasilea
con usted, mientras llueve. Desde cundo? Martes, mircoles... siete das. Y con una
buena casa, un excelente amigo, aunque muy joven... Y quiere usted que me pegue
un tiro por esto? Tomemos ms caa, si le place, y despus cenaremos, cosa siempre
agradable con un compaero como usted... Maana -pasado maana, dicen-- debe
bajar el Meteoro. Se embarca en l y cuando vuelva a hallar pesados estos siete das
de lluvia, acurdese del tic, del cafard y del chanchito...
Ah! Y de mascar constantemente arena, sobre todo cuando se est rabioso... Le
aseguro que es una sensacin que vale la pena.
30
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
31
Usted, comerciante? -exclam con viva sorpresa dirigindome a Gmez Alcain
. Sera digno de verse! Y cmo hara usted?
Estbamos detenidos con el escultor ante una figura de mrmol, una
tarde de exposicin de sus obras. Todas las miradas del grupo expresaron la
misma risuea certidumbre de que en efecto deba ser muy curioso el ejercicio
comercial de un artista tan reconocidamente intil para ello como Gmez Alcain.
-Lo cierto es -repuso ste, con un cierto orgullo- que ya lo he sido dos veces; y
mi mujer tambin -aadi sealndola.
Nuestra sorpresa subi de punto:
-Cmo, seora, usted tambin? Querra decirnos cmo hizo? Porque...
La joven se rea tambin de todo corazn.
-S, yo tambin venda... Pero Hctor les puede contar mejor que yo... El se
acuerda de todo.
-Desde luego! Si creen ustedes que puede tener inters...
-Inters, el comercio ejercido por usted? exclamamos todos-. Cuente en
seguida!
Gmez Alcain nos cont entonces sus dos episodios comerciales, bastante
ejemplares, como se ver.
Mis dos empresas -comenz- acaecieron en el Chaco. Durante la primera yo era
soltero an, y fui all a raz de mi exposicin de 1903. Haba en ella mucho mrmol y
mucho barro, todo el trabajo de tres aos de enfermiza actividad. Mis bustos
agradaron, mis composiciones, no. De todos modos, aquellos tres aos de arte
frentico tuvieron por resultado cansarme hasta lo indecible de cuanto trascendiera a
celebridades teatrales, crnicas de garden party 31, crticas de exposiciones y dems.
"Entonces lleg hasta m desde el Chaco un viejo conocido que trabajaba all
haca cuatro aos. El hombre aquel -un hombre entusiasta, si lo hay- me habl de su
vida libre, de sus plantaciones de algodn. Aunque prest mucha atencin a lo
primero, la agricultura aquella no me interes mayormente. Pero cuando por mera
curiosidad ped datos sobre ella, perd el resto de sentido comercial que poda
quedarme.
"Vean ustedes cmo me plante la especulacin:
"Una hectrea admite quince mil algodoneros, que producen en un buen ao tres
mil kilos de algodn. El kilo de capullos se vende a dieciocho centavos, lo que da
quinientos cuarenta pesos por hectrea. Como por razn de gastos treinta hectreas
pedan el primer ao seis mil doscientos pesos, me hallara yo, al final de la primera
cosecha, con diez mil pesos de ganancia. El segundo ao plantara cien hectreas, y el
tercero, doscientas. No pasara de este nmero. Pero ellas me daran cien mil pesos
anuales, lo suficiente para quedar libre de exposiciones, crnicas, cronistas y dueos
de salones.
31
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
32
"As decidido, vend en siete mil pesos todo lo que me quedaba de la exposicin,
casi todo, por lo pronto. Como ven ustedes, emprenda un negocio nuevo, lejano y
difcil, con la cantidad justa, pues los ochocientos pesos sobrantes desaparecieron
antes de ponerme en viaje: por aqu comenzaba mi sabidura comercial.
Lo que vino luego es ms curioso. Me constru un edificio muy raro, con algo de
rancho y mucho de semforo; hice un carrito de asombrosa inutilidad, y plant cien
palmeras alrededor de mi casa. Pero en cuanto a lo fundamental de mi ida all, apenas
me qued capital para plantar diez hectreas de algodn, que por razones de sequa y
mala semilla, resultaron en realidad cuatro o cinco.
"Todo esto poda, sin embargo, pasar por un relativo xito; hasta que lleg el
momento de la recoleccin. Ustedes deben de saber que ste es el real escollo del
algodn: la caresta y precio excesivo del brazo. Yo lo supe entonces, y a duras penas
consegu que cinco indios viejos recogieran mis capullos, a razn de cinco centavos
por kilo. En Estados Unidos, segn parece, es comn la recoleccin de quince a veinte
kilos diarios por persona. Mis indios recogan apenas seis o siete. Me pidieron luego
un aumento de dos centavos, y acced, pues las lluvias comenzaban y el capullo sufre
mucho con ellas.
"No mejoraban las cosas. Los indios llegaban a las nueve de la maana, por
temor del roco en los pies, y se iban a las doce. No volvan de tarde. Cambi de
sistema, y los tom por da, pensando as asegurar -aunque cara- la recoleccin.
Trabajaban todo el da, pero me presentaban dos kilos de maana y tres de tarde.
"Como ven, los cinco indios viejos me robaban descaradamente. Llegaron a
recogerme cuatro kilos diarios por cabeza, y entonces, exasperado con toda esa
bellaquera de haraganes, resolv desquitarme.
"Yo haba notado que los indios -salvo excepciones- no tienen la ms vaga idea
de los nmeros. Al principio sufr fuertes chascos.
-Qu vale esto? -haba preguntado a uno de ellos que vena a ofrecerme un
cuero de ciervo.
Veinte pesos -me respondi.
Claro es, rehus. Lleg otro indio, das despus, con un arco y flechas: aquello
vala veinte pesos, siendo as que dos es un precio casi excesivo. "No era posible
entenderse con aquellos audaces especuladores. Hasta que un capataz de obraje me
dio la clave del mercado. Fui en consecuencia a ver al indio de los arcos y le ped
nuevo precio.
Veinte pesos -me repiti.
'-Aqu estn -le dije, ponindole dos pesos en la mano. Qued perfectamente
seguro de que reciba sus veinte pesos.
"Aun ms: a cierto diablo que me peda cinco pesos por un cachorro de aguar,
le puse en la mano con lento nfasis tres monedas de diez centavos:
'-Uno... tres... cinco... Cinco pesos; aqu estn los cinco pesos.
El vendedor qued luminosamente convencido. Un momento despus, so
pretexto de equivocacin, le complet su precio. Y aun crey acaso -por nativa
desconfianza del hombre blanco-, que la primera cuenta hubiera sido ms provechosa
para l.
"Esta ignorancia se extiende desde luego a la romana, balanza usual en las
pesadas de algodn. Para mi desquite de que he hablado, era necesario tomar de nuevo
32
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
33
los peones a tanto el kilo. As lo hice, y la primera tarde comenc. La bolsa del
primero acusaba seis kilos.
-Cuatro kilos: veintiocho centavos -le dije.
"El segundo haba recogido cuatro kilos; le acus dos. El tercero, seis; le acus
tres. Al cuarto, en vez de siete, cinco. Y al quinto, que me haba recogido cinco, le
cont slo dos. De este modo, en un solo da, haba recuperado setenta centavos.
Pensaba firmemente resarcirme con este sistema de las pilleras y los adelantos.
"Al da siguiente hice lo mismo. "Si hay una cosa lcita, me deca yo, es lo que
hago. Ellos me roban con toda conciencia, rindose evidentemente de m, y nada ms
justo que compensar con la merma de su jornal el dinero que me llevan."
"Pero cierto malhumor que ya haba comenzado en la segunda operacin, subi
del todo en la tercera. Senta honda rabia contra los indios, y en vez de aplacarse sta
con mi sistema de desquite, se exasperaba ms. Tanto creci este hondo disgusto, que
al cuarto da acus al primer indio el peso cabal, e hice lo mismo con el segundo. Pero
la rabia creca. Al tercer indio le aument dos kilos; al cuarto, tres, y al quinto, ocho
kilos.
"Es que a pesar de las razones en que me apoyaba, yo estaba sencillamente
robando. No obstante los justificativos que me dieran las doscientas legislaciones del
inundo, yo no dejaba de robar. En el fondo, mi famosa compensacin no encerraba ni
una pizca ms del valor moral que el franco robo de los indios. De aqu mi rabia
contra m mismo.
"A la siguiente tarde aument de igual modo las pesadas de algodn, con lo que
al final pagu ms de lo convenido, perd los adelantos y la confianza de los indios
que llegaron a darse cuenta, por las inesperadas oscilaciones del peso, de que yo y mi
romana ramos dos raros sujetos.
"Este es mi primer episodio comercial. El segundo fue ms productivo. "Mi
mujer tuvo siempre la conviccin de que yo soy de una nulidad nica en asunto de
negocios.
-Todo cuanto emprendas te saldr mal -me deca-. T no tienes absoluta idea de
lo que es el dinero. Acurdate de la harina.
"Esto de la harina pas as: Como mis peones se abastecan en el almacn de los
obrajes vecinos, supuse que proveyndome yo de lo elemental -yerba, grasa, harinapodra obtener un veinte por ciento de utilidad sobre el sueldo de los peones. Esto es
cuerdo. Pero cuando tuve los arttulos en casa y comenc a vender la harina a un
precio que yo recordaba de otras casas, fui muy contento a ver a mi mujer.
-Fjate! -le dije-. Vamos a ahorrar una porcin de pesos con este sistema. Ya
hemos ganado cuarenta centavos con estos kilos de harina. "Me qued mirndola. Lo
cierto es que yo no saba lo que me costaba, pues ni aun siquiera haba echado el ojo
sobre la factura.
"Esta es la historia de la harina. Mi mujer me la recordaba siempre, y aunque me
era forzoso darle la razn, el demonio del comercio que he heredado de mi padre me
tentaba como un fruto prohibido.
"Hasta que un da a ambos -pues yo cont en esta aventura con la complicidad de
mi mujer- se nos ocurri una empresa: abrir un restaurante para peones. En vez de las
sardinas, chips o malos asados que los que no tienen familia o viven lejos comen en
el almacn de los obrajes, nosotros les daramos un buen puchero que los nutrira, y a
33
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
34
bajo precio. No pretendamos ganar nada; y en negocios as -segn mi mujer- haba
cierta probabilidad de que me fuera bien.
"Dijimos a los peones que podran comer en casa, y pronto acudieron otros de
los obrajes prximos. Los tres primeros das todo fue perfectamente. Al cuarto vino a
verme un pen de miserable flacura.
-Mir, patrn me dijo-. Yo voy a comer en tu casa si quers, pero no te podr
pagar. Me voy el otro mes a Corrientes porque el chucho... He estado veinte das
tirado... Ahora no puedo mover mi hacha. Si vuelvo, te pagar.
"Consult a mi mujer.
-Qu te parece? -le dije-. El diablo ste no nos pagar nunca.
-Parece tener mucha hambre... -murmur ella.
"El sujeto comi un mes entero y se fue para siempre.
"En ese tiempo lleg cierta maana un pen indio con una criatura de cinco aos,
que mir comer a su padre con inmensos ojos de gula.
-Pero esa criatura! -me dijo mi mujer-. Es un crimen hacerla sufrir as!
"Se sirvi al chico. Era muy mono, y mi mujer lo acarici al irse.
-Tienes hambre an?
-S, hame! -respondi con toda la boca el hombrecito.
-Pero ha comido un plato lleno! -se sorprendi mi mujer.
-S, pato! En casa... hame!
-Ah, en tu casa! Son muchos?
"El padre entonces intervino. Eran ocho criaturas, y a veces l estaba enfermo y
no poda trabajar. Entonces... mucha hambre!
-Me lo figuro! -murmur mi mujer mirndome. Dio al chico tasajo, galletitas, y
a ms dos latas de jamn del diablo que yo guardaba.
-Eh, mi jamn! -le dije rpidamente cuando hua con su robo.
-No es nada, verdad? -se ri-. Supn la felicidad de esa pobre gente con esto!
"Al otro da volvi el indio con dos nuevos hijos, y como mi mujer no es capaz
de resistir a una cara de hambre, todos comieron. Tan bien, que una semana despus
nuestra casa estaba convertida en un jardn de infantes. Los buenos peones traan
cuanto hijo propio o ajeno les era dado tener. Y si a esto se agregan los muchos sujetos
que comprendieron que nada dispona mejor nuestro corazn que la confesin llana y
lisa de tener hambre y carecer al mismo tiempo de dinero, todo esto hizo que al fin de
mes nuestro comercio cesara. Tenamos, claro es, un dficit bastante fuerte.
"Este fue mi segundo episodio comercial. No cuento el serio -el del algodnporque ste estaba perdido desde el principio. Perd all cuanto tena, y abandonando
todo lo que habamos construido en tierra arrendada, volvimos a Buenos Aires. Ahora
-concluy sealando con la cabeza sus mrmoles- hago de nuevo esto.
-Y aqu no cabe comercio! -exclam con fugitiva sonrisa un oyente. Gmez
Alcain lo mir como hombre que al hablar con tranquila seriedad se siente por encima
de todas las ironas:
-S, cabe -repuso-. Pero no yo.
34
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
35
Un amigo mo se fue a Fernando Poo y volvi a los cinco meses, casi muerto.
Cuando an titubeaba en emprender la aventura, un viajero comercial,
encanecido de fiebres y contrabandos coloniales, le dijo:
-Piensa usted entonces en ir a Fernando Poo? Si va, no vuelve, se lo aseguro.
-Por qu? -objet mi amigo-. Por el paludismo? Usted ha vuelto, sin embargo.
Y yo soy americano.
A lo que el otro respondi:
Primero, si yo no he muerto all, slo Dios sabe por qu, pues no falt mucho.
Segundo, el que usted sea americano no supone gran cosa como preventivo. He visto
en la cuenca del Nger varios brasileos de Manaos, y en Fernando Poo infinidad de
antillanos, todos murindose. No se juega con el Nger. Usted, que es joven, juicioso y
de temperamento tranquilo, lleva bastantes probabilidades de no naufragar en seguida.
Un consejo: no cometa desarreglos ni excesos de ninguna especie; usted me entinde!
Y ahora, felicidad.
Hubo tambin un arboricultor que mir a mi amigo con ojillos hmedos de
enternecimiento.
-Cmo lo envidio, amigo! Qu dicha la suya en aquel esplendor de naturaleza!
Sabe usted que all los duraznos prenden de gajo? Y los damascos? Y los
guayabos? Y aqu, enloquecindonos de cuidados... Sabe que las hojas cadas de los
naranjos brotan, echan races? Ah, mi amigo! Si usted tuviera gusto para plantar all...
-Parece que el paludismo no me dejar mucho tiempo -objet tranquilamente mi
amigo, que en realidad amaba mucho sembrar. -Qu paludismo! Eso no es nada!
Una buena plantacin de quina y todo est concluido... Usted sabe cunto necesita
all para brotar un poroto... ?
Mlter -as se llamaba mi amigo- se march al fin. Iba con el ms singular
empleo que quepa en el pas del tse-ts y los gorilas: el de dactilgrafo. No es
posiblemente comn en las factoras coloniales un empleado cuya misin consiste en
anotar, con el extremo de los dedos, cuntas toneladas de man y de aceite de palma se
remiten a Liverpool. Pero la casa, muy fuerte, pagbase el lujo. Y luego, Mlter era un
prodigio de golpe de vista y rapidez. Y si digo era se debe a que las fiebres han hecho
de l una quisicosa trmula que no sirve para nada.
Cuando regres de Fernando Poo a Montevideo, sus amigos paseaban por los
muelles haciendo conjeturas sobre cmo volvera Mlter. Sabamos que haba habido
fiebres y que el hombre no poda, por lo tanto, regresar en el esplendor de su bella
salud normal. Plido, desde luego. Pero qu ms? El ser que vieron avanzar a su
encuentro era un cadver amarillo, con un pescuezo de desmesurada flacura, que
danzaba dentro del cuello postizo, dando todo l, en la expresin de los ojos y la
dificultad del paso, la impresin de un pobre viejo que ya nunca ms volvera a ser
joven. Sus amigos lo miraban mudos.
-Crea que bastaba cambiar de aire para curar la fiebre... -murmur alguno.
Mlter tuvo una sonrisa triste.
35
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
36
-Casi siempre. Yo no... -repuso castaeteando los dientes. Muchsimo ms haba
castaeteado en Fernando Poo. Llegado que hubo a Santa Isabel, capital de la isla, se
instal en el pontn que serva de sede comercial a la casa que lo enviaba. Sus
compaeros sujetos aniquilados por la anemia- mostrronse en seguida muy curiosos.
-Usted ha tenido fiebre ya, no es verdad? -le preguntaron.
-No, nunca
repuso Malter-. Por qu?
Los otros lo miraron con ms curiosidad an.
-Porque aqu la va a tener. Aqu todos la tienen. Usted sabe cul es el pas en
que abundan ms las fiebres?
-Las bocas del Nger, he odo...
Es decir, estas inmediaciones. Solamente una persona que ya ha perdido el
hgado o estima su vida en menos que un coco es capaz de venir aqu. No se animara
usted a regresar a su pas? Es un sano consejo.
Mlter respondi que no, por varios motivos que expuso. Adems confiaba en su
buena suerte. Sus compaeros se miraron con unnime sonrisa y lo dejaron en paz.
Mlter escribi, anot y copi cartas y facturas con asiduo celo. No bajaba casi
nunca a tierra. Al cabo de dos meses, como comenzara a fatigarse de la monotona de
su quehacer, record, con sus propias aficiones hortcolas, el entusiasmo del
arboricultor amigo.
-Nunca se me ha ocurrido cosa mejor! -se dijo Mlter contento. El primer
domingo baj a tierra y comenz su huerta. Terreno no faltaba, desde luego, aunque,
por razones de facilidad, eligi un rea sobre toda la costa misma. Con verdadera pena
debi machetear a ras del suelo un esplndido bamb que se alzaba en medio del
terreno. Era un crimen; pero las raicillas de sus futuros porotos lo exigan. Luego
cerc su huerta con varas recin cortadas, de las que us tambin para la divisin de
los canteros, y luego como tutores. Sembradas al fin sus semillas, esper.
Esto, claro es, fue trabajo de ms de un da. Mlter bajaba todas las tardes a
vigilar su huerta -o, mejor dicho, pensaba hacerlo as-, porque al tercer da, mientras
regaba, sinti un ligero hormigueo en los dedos del pie. Un momento despus sinti el
hormigueo en toda la espalda. Mlter constat que tena la piel extremadamente
sensible al contacto de la ropa. Continu asimismo regando, y media hora despus sus
compaeros lo vean llegar al pontn, tiritando.
-Ah viene el americano refractario al chucho -dijeron con pesada risa los otros-.
Qu hay, Mlter? Fro? Hace treinta y nueve grados. Pero a Mlter los dientes le
castaeteaban de tal modo, que apenas poda hablar, y pas de largo a acostarse.
Durante quince das de asfixiante calor estuvo estirado a razn de tres accesos.
Los escalofros eran tan violentos, que sus compaeros sentan, por encima de sus
cabezas, el bailoteo del catre.
-Ya empieza Mlter -exclamaban levantando los ojos al techo.
En la primera tregua Mlter record su huerta y baj a tierra. Hall todas sus
semillas brotadas y ascendiendo con sorprendente vigor. Pero al mismo tiempo todos
los tutores de sus porotos haban prendido tambin, as como las estacas de los
canteros y del cerco. El bamb, con cinco esplndidos retoos, suba a un metro.
Mlter, bien que encantado de aquel ardor tropical, tuvo que arrancar una por
una sus inesperadas plantas, rehzo todo y emple, al fin, una larga hora en extirpar la
mata de bamb a fondo de azada.
36
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
37
En tres das de sol abierto, sus porotos ascendieron en un verdadero
vrtigo vegetativo, todo hasta que un ligero cosquilleo en la espalda advirti a
Mlter que deba volver en seguida al pontn.
Sus compaeros, que no lo haban visto subir, sintieron de pronto que el catre se
sacuda.
-Calle! -exclamaron alzando la cabeza-. El americano est otra vez con fro.
Con esto, los delirios abrumadores que las altas fiebres de la Guinea no
escatiman. Mlter quedaba postrado de sudor y cansancio, hasta que el siguiente
acceso le traa nuevos tmpanos de fro con cuarenta y tres a la sombra.
Dos semanas ms y Mlter abri la puerta de la cabina con una mano que ya
estaba flaca y tena las uas blancas. Baj a su huerta y hall que sus porotos trepaban
con enrgico bro por los tutores. Pero stos haban prendido todos, como las estacas
que dividan los canteros, y como las que cercaban la huerta. Exactamente como la
vez anterior. El bamb destrozado, extirpado, ascenda en veinte magnficos retoos a
dos metros de altura.
Mlter sinti que la fatalidad lo llevaba rpidamente de la mano. Pero es que en
aquel pas prenda todo de gajo? No era posible contener aquello? Mlter, porfiado
ya, se propuso obtener nicamente porotos, con prescindencia absoluta de todo rbol o
bamb. Arranc de nuevo todo, reemplazndolo, tras prolijo examen, con varas de
cierto vecino rbol deshojado y leproso. Para mayor eficacia, las clav al revs.
Luego, con pala de media punta y hacha de tumba, ocasion tal desperfecto al raign
del bamb, que esper en definitiva paz agrcola un nuevo acceso.
Y ste lleg, con nuevos das de postracin. Lleg luego la tregua, y Mlter baj
a su huerta. Los porotos suban siempre. Pero los gajos leprosos y clavados a
contrasavia haban prendido todos. Entre las legumbres, y agujereando la tierra con
sus agudos brotes, el bamb aniquilado echaba al aire triunfantes retoos, como
monstruosos y verdes habanos.
Durante tres meses la fiebre se obstin en destruir toda esperanza de salud que el
enfermo pudiera conservar para el porvenir, y Mlter se empe a su vez en evitar que
las estacas ms resecas, reviviendo en lustrosa brotacin, ahogaran a sus porotos.
Sobrevinieron entonces las grandes lluvias de junio. No se respiraba sino agua.
La ropa se enmoheca sobre el cuerpo mismo. La carne se pudra en tres horas y el
chocolate se licuaba con fro olor de moho.
Cuando, por fin, su hgado no fue ms que una cosa informe y envenenada y su
cuerpo no pareci sino un esqueleto febril, Mlter regres a Montevideo. De su
organismo refractario al chucho dejaba all su juventud entera, y la salud para siempre
jams. De sus afanes hortcolas en tierra fecunda, quedaba un vivero de lujuriosos
rboles, entre el yuyo invasor que creca ahora trece milmetros por da.
Poco despus, el arboricultor dio con Mlter, y su pasmo ante aquella ruina fue
grande.
-Pero all
interrumpi, sin embargo- aquello es maravilloso, eh? Qu
vegetacin! Hizo algn ensayo, no es cierto?
Mlter, con una sonrisa de las ms tristes, asinti con la cabeza. Y se fue a su
casa a morir.
37
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
38
Cuando uno ha visto a un chiquiln rerse a las dos de la maana como un loco,
con una fiebre de cuarenta y dos grados, mientras afuera ronda un yaciyater, se
adquiere de golpe sobre las supersticiones ideas que van hasta el fondo de los nervios.
Se trata aqu de una simple supersticin. La gente del sur dice que el yaciyater
es un pajarraco desgarbado que canta de noche. Yo no lo he visto, pero lo he odo mil
veces. El cantito es muy fino y melanclico. Repetido y obsediante, como el que ms.
Pero en el norte, el yaciyater es otra cosa.
Una tarde, en Misiones, fuimos un amigo y yo a probar una vela nueva en el
Paran, pues la latina" no nos haba dado resultado con un ro de corriente feroz y en
una canoa que rasaba el agua. La canoa era tambin obra nuestra, construida en la
bizarra proporcin de 1:8 . Poco estable, como se ve, pero capaz de filar como una
torpedera.
Salimos a las cinco de la tarde, en verano. Desde la maana no haba viento. Se
aprontaba una magnfica tormenta, y el calor pasaba de lo soportable. El ro corra
untuoso bajo el cielo blanco. No podamos quitarnos un instante los anteojos
amarillos, pues la doble reverberacin de cielo y agua encegueca. Adems, principio
de jaqueca en mi compaero. Y ni el ms leve soplo de aire.
Pero una tarde as en Misiones, con una atmsfera de sas tras cinco das de
viento norte, no indica nada bueno para el sujeto que est derivando por el Paran en
canoa de carrera. Nada ms difcil, por otro lado, que remar en ese ambiente.
Seguimos a la deriva, atentos al horizonte del sur, hasta llegar al Teyucuar. La
tormenta vena.
Estos cerros de Teyucuar, tronchados a pico sobre el ro en enormes cantiles de
aspern rosado, por los que se descuelgan las lianas del bosque, entran profundamente
en el Paran formando hacia San Ignacio una honda ensenada, a perfecto resguardo
del viento sur. Grandes bloques de piedra desprendidos del acantilado erizan el litoral,
contra el cual el Paran entero tropieza, remolinea y se escapa por fin aguas abajo, en
rpidos agujereados de remolinos. Pero desde el cabo final, y contra la costa misma, el
agua remansa lamiendo lentamente el Teyucuar hasta el fondo del golfo.
En dicho cabo, y a resguardo de un inmenso bloque para evitar las sorpresas del
viento, encallamos la canoa y nos sentamos a esperar. Pero las piedras barnizadas
quemaban literalmente, aunque no haba sol, y bajamos a aguardar en cuclillas a
orillas del agua.
El sur, sin embargo, haba cambiado de aspecto. Sobre el monte lejano, un
blanco rollo de viento ascenda en curva, arrastrando tras l un toldo azul de lluvia. El
ro, sbitamente opaco, se haba rizado.
Todo esto es rpido. Alzamos la vela, empujamos la canoa, y bruscamente, tras
el negro bloque, el viento pas rapando el agua. Fue una sola sacudida de cinco
segundos; y ya haba olas. Remamos hacia la punta de la restinga, pues tras el
parapeto del acantilado no se mova an una hoja. De pronto cruzamos la lnea
imaginaria, si se quiere, pero perfectamente definida-, y el viento nos cogi.
38
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
39
Vase ahora: nuestra vela tena tres metros cuadrados, lo que es bien poco, y
entramos con 35 grados en el viento. Pues bien; la vela vol, arrancada como un
simple pauelo y sin que la canoa hubiera tenido tiempo de sentir la sacudida.
Instantneamente el viento nos arrastr. No morda sino en nuestros cuerpos: poca
vela, como se ve, pero era bastante para contrarrestar remos, timn, todo lo que
hiciramos. Y ni siquiera de popa; nos llevaba de costado, borda tumbada como una
cosa nufraga.
Viento y agua, ahora. Todo el ro, sobre la cresta de las olas, estaba blanco por el
chal de lluvia que el viento llevaba de una ola a otra, rompa y anudaba en bruscas
sacudidas convulsivas. Luego, la fulminante rapidez con que se forman las olas a
contracorriente en un ro que no da fondo all a sesenta brazas. En un solo minuto el
Paran se haba transformado en un mar huracanado, y nosotros, en dos nufragos.
bamos siempre empujados de costado, tumbados, cargando veinte litros de agua a
cada golpe de ola, ciegos de agua, con la cara dolorida por los latigazos de la lluvia y
temblando de fro.
En Misiones, con una tempestad de verano, se pasa muy fcilmente de cuarenta
grados a quince, y en un solo cuarto de hora. No se enferma nadie, porque el pas es
as, pero se muere uno de fro.
Plena mar, en fin. Nuestra nica esperanza era la playa de Blosset -playa de
arcilla, felizmente-, contra la cual nos precipitbamos. No s si la canoa hubiera
resistido a flote un golpe de agua ms; pero cuando una ola nos lanz a cinco metros
dentro de tierra, nos consideramos bien felices. Aun as tuvimos que salvar la canoa,
que bajaba y suba al pajonal como un corcho, mientras nos hundamos en la arcilla
podrida y la lluvia nos golpeaba como piedras.
Salimos de all; pero a las cinco cuadras estbamos muertos de fatiga, bien
calientes esta vez. Continuar por la playa? Imposible. Y cortar el monte en una noche
de tinta, aunque se tenga un Collins en la mano, es cosa de locos.
Esto hicimos, no obstante. Alguien ladr de pronto -o, mejor, aull; porque los
perros de monte slo allan-, y tropezamos con un rancho. En el rancho habra, no
muy visibles a la llama del fogn, un pen, su mujer
y tres chiquilines. Adems, una arpillera tendida como hamaca, dentro de la cual
una criatura se mora con un ataque cerebral.
-Qu tiene? -preguntamos.
-Es un dao -respondieron los padres, despus de volver un instante la cabeza a
la arpillera.
Estaban sentados, indiferentes. Los chicos, en cambio, eran todo ojos hacia
afuera. En ese momento, lejos, cant el yaciyater. Instantneamente los muchachos
se taparon cara y cabeza con los brazos.
-Ah! El yaciyater -pensamos- Viene a buscar al chiquiln. Por lo menos lo
dejar loco.
El viento y el agua haban pasado, pero la atmsfera estaba muy fra. Un rato
despus, pero mucho ms cerca, el yaciyater cant de nuevo. El chico enfermo se
agit en la hamaca. Los padres miraban siempre el fogn, indiferentes. Les hablamos
de paos de agua fra en la cabeza. No nos entendan, ni vala la pena, por lo dems.
Qu iba a hacer eso contra el yaciyater?
39
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
40
Creo que mi compaero haba notado, como yo, la agitacin del chico al
acercarse el pjaro. Proseguimos tomando mate, desnudos de cintura arriba, mientras
nuestras camisas humeaban secndose contra el fuego. No hablbamos; pero en el
rincn lbrego se vean muy bien los ojos espantados de los muchachos.
Afuera, el monte goteaba an. De pronto, a media cuadra escasa, el yaciyater
cant. La criatura enferma respondi con una carcajada. Bueno. El chico volaba de
fiebre porque tena una meningitis y responda con una carcajada al llamado del
yaciyater.
Nosotros tombamos mate. Nuestras camisas se secaban. La criatura estaba
ahora inmvil. Slo de vez en cuando roncaba, con un sacudn de cabeza hacia atrs.
Afuera, en el bananal esta vez, el yaciyater cant. La criatura respondi en
seguida con otra carcajada. Los muchachos dieron un grito y la llama del fogn se
apag.
A nosotros, un escalofro nos corri de arriba abajo. Alguien, que cantaba afuera,
se iba acercando, y de esto no haba duda. Un pjaro; muy bien, y nosotros lo
sabamos. Y a ese pjaro que vena a robar o enloquecer a la criatura, la criatura
misma responda con una carcajada a cuarenta y dos grados.
La lea hmeda llameaba de nuevo, y los inmensos ojos de los chicos lucan otra
vez. Salimos un instante afuera. La noche haba aclarado, y podramos encontrar la
picada. Algo de humo haba todava en nuestras camisas; pero cualquier cosa antes
que aquella risa de meningitis...
Llegamos a las tres de la maana a casa. Das despus pas el padre por all, y
me dijo que el chico segua bien, y que se levantaba ya. Sano, en suma.
Cuatro aos despus de esto, estando yo all, deb contribuir a levantar el censo
de 1914, correspondindome el sector Yabebir-Teyucuar. Fui por agua, en la misma
canoa, pero esta vez a simple remo. Era tambin de tarde.
Pas por el rancho en cuestin y no hall a nadie. De vuelta, y ya al crepsculo,
tampoco vi a nadie. Pero veinte metros ms adelante, parado en el ribazo del arroyo y
contra el bananal oscuro, estaba un muchacho desnudo, de siete a ocho aos. Tena las
piernas sumamente flacas -los muslos ms an que las pantorrillas- y el vientre
enorme. Llevaba una vara de pescar en la mano derecha, y en la izquierda sujetaba
una banana a medio comer. Me miraba inmvil, sin decidirse a comer ni a bajar del
todo el brazo.
Le habl, intilmente. Insist an, preguntndole por los habitantes del rancho.
Ech, por fin, a rer, mientras le caa un espeso hilo de baba hasta el vientre. Era el
muchacho de la meningitis.
Sal de la ensenada: el chico me haba seguido furtivamente hasta la playa,
admirando con abiertos ojos mi canoa. Tir los remos y me dej llevar por el remanso,
a la vista siempre del idiota crepuscular, que no se decida a concluir su banana por
admirar la canoa blanca.
40
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
41
Los dos hombres dejaron en tierra el artefacto de cinc y se sentaron sobre l.
Desde el lugar donde estaban, a la trinchera, haba an treinta metros y el cajn
pesaba. Era esa la cuarta detencin -y la ltima-, pues muy prxima la trinchera alzaba
su escarpa de tierra roja.
Pero el sol de medioda pesaba tambin sobre la cabeza desnuda de los dos
hombres. La cruda luz lavaba el paisaje en un amarillo lvido de eclipse, sin sombras
ni relieves. Luz de sol meridiano, como el de Misiones, en que las camisas de los dos
hombres deslumbraban.
De vez en cuando volvan la cabeza al camino recorrido, y la bajaban en seguida,
ciegos de luz. Uno de ellos, por lo dems, ostentaba en las precoces arrugas y en las
infinitas patas de gallo el estigma del sol tropical. Al rato ambos se incorporaron,
empuaron de nuevo la angarilla, y paso tras paso, llegaron por fin. Se tiraron
entonces de espaldas a pleno sol, y con el brazo se taparon la cara.
El artefacto, en efecto, pesaba, cuanto pesan cuatro chapas galvanizadas de
catorce pies, con el refuerzo de cincuenta y seis pies de hierro L y hierro T de pulgada
y media. Tcnica dura, sta, pero que nuestros hombres tenan grabada hasta el fondo
de la cabeza, porque el artefacto en cuestin era una caldera para fabricar carbn que
ellos mismos haban construido y la trinchera no era otra cosa que el horno de
calefaccin circular, obra tambin de su solo trabajo. Y, en fin, aunque los dos
hombres estaban vestidos como peones y hablaban como ingenieros, no eran ni
ingenieros ni peones.
Uno se llamaba Duncan Drver, y Marcos Rienzi, el otro. Padres ingleses e
italianos, respectivamente, sin que ninguno de los dos tuviera el menor prejuicio
sentimental hacia su raza de origen. Personificaban as un tipo de americano que ha
espantado a Huret , como tantos otros: el hijo de europeo que se re de su patria
heredada con tanta frescura como de la suya propia.
Pero Rienzi y Drver, tirados de espaldas, el brazo sobre los ojos, no se rean en
esa ocasin, porque estaban hartos de trabajar desde las cinco de la maana y desde un
mes atrs, bajo un fro de cero grado las ms de las veces.
Esto era en Misiones. A las ocho, y hasta las cuatro de la tarde, el sol tropical
haca de las suyas, pero apenas bajaba el sol, el termmetro comenzaba a caer con l,
tan velozmente que se poda seguir con los ojos el descenso del mercurio. A esa hora
el pas comenzaba a helarse literalmente; de modo que los treinta grados del medioda
se reducan a cuatro a las ocho de la noche, para comenzar a las cuatro de la maana el
galope descendente: -1, -2, -3. La noche anterior haba bajado a 4, con la consiguiente
sacudida de los conocimientos geogrficos de Rienzi, que no conclua de orientarse en
aquella climatologa de carnaval, con la que poco tenan que ver los informes
meteorolgicos.
-Este es un pas subtropical de calor asfixiante -deca Rienzi tirando el
cortafierro quemante de fro y yndose a caminar. Porque antes de salir el sol, en la
41
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
42
penumbra glacial del campo escarchado, un trabajo a fierro vivo despelleja las manos
con harta facilidad.
Drver y Rienzi, sin embargo, no abandonaron una sola vez su caldera en todo
ese mes, salvo los das de lluvia, en que estudiaban modificaciones sobre el plano,
muertos de fro. Cuando se decidieron por la destilacin en vaso cerrado, saban ya
prcticamente a qu atenerse respecto de los diversos sistemas a fuego directo, incluso
el de Schwartz . Puestos de firme en su caldera, lo nico que no haba variado nunca
era su capacidad: 1.400 CM'. Pero forma, ajuste, tapas, dimetro del tubo de escape,
condensador,
todo haba sido estudiado y reestudiado cien veces. De noche, al acostarse, se
repeta siempre la misma escena. Hablaban un rato en la cama de a o b, cualquier cosa
que nada tena que ver con su tarea del momento. Cesaba la conversacin, porque
tenan sueo. As al menos lo crean ellos. A la hora de profundo silencio, uno
levantaba la voz:
-Yo creo que diecisiete debe ser bastante.
-Creo lo mismo -responda en seguida el otro.
Diecisiete qu? Centmetros, remaches, das, intervalos, cualquier cosa. Pero
ellos saban perfectamente que se trataba de su caldera y a qu se referan.
Un da, tres meses atrs, Rienzi haba escrito a Drver desde Buenos Aires,
dicindole que quera ir a Misiones. Qu se poda hacer? El crea que a despecho de
las aleluyas nacionales sobre la industrializacin del pas, una pequea industria, bien
entendida, podra dar resultado por lo menos durante la guerra. Qu le pareca esto?
Drver contest: "Vngase, y estudiaremos el asunto carbn y alquitrn". A lo
que Rienzi repuso embarcndose para all.
Ahora bien; la destilacin a fuego de la madera es un problema interesante de
resolver, pero para el cual se requiere un capital bastante mayor del que poda
disponer Drver. En verdad, el capital de ste consista en la lea de su monte, y el
recurso de sus herramientas. Con esto, cuatro chapas que le haban sobrado al armar el
galpn, y la ayuda de Rienzi, se poda ensayar.
Ensayaron, pues. Como en la destilacin de la madera los gases no trabajaban a
presin, el material aquel les bastaba. Con hierros T para la armadura y L para las
bocas, montaron la caldera rectangular de 4,20 x 0,70 metros. Fue un trabajo prolijo y
tenaz, pues a ms de las dificultades tcnicas debieron contar con las derivadas de la
escasez de material y de una que otra herramienta. El ajuste inicial, por ejemplo, fue
un desastre: imposible pestaar aquellos bordes quebradizos, y poco menos que en el
aire. Tuvieron, pues, que ajustarla a fuerza de remaches, a uno por centmetro, lo que
da 1.680 para la sola unin longitudinal de las chapas. Y como no tenan remaches,
cortaron 1.680 clavos, y algunos centenares ms para la armadura.
Rienzi remachaba de afuera. Drver, apretado dentro de la caldera, con las
rodillas en el pecho, soportaba el golpe. Y los clavos, sabido es, slo pueden ser
remachados a costa de una gran paciencia que a Drver, all adentro, se le escapaba
con rapidez vertiginosa. A la hora turnaban, y mientras Drver sala acalambrado,
doblado, incorporndose a sacudidas, Rienzi entraba a poner su paciencia a prueba
con las corridas del martillo por el contragolpe.
42
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
43
Tal fue su trabajo. Pero el empeo en hacer lo que queran fue asimismo tan
serio, que los dos hombres no dejaron pasar un da sin machucarse las uas. Con las
modificaciones sabidas los das de lluvia, y los inevitables comentarios a medianoche.
No tuvieron en ese mes otra diversin -esto desde el punto de vista urbano- que
entrar los domingos de maana en el monte a punta de machete. Drver, hecho a
aquella vida, tena la mueca bastante slida para no cortar sino lo que quera; pero
cuando Rienzi era quien abra monte, su compaero tena buen cuidado de mantenerse
atrs a cuatro o cinco metros. Y no es que el puo de Rienzi fuera malo; pero el
machete es cosa de un largo aprendizaje.
Luego, como distraccin diaria, tenan la que les proporcionaba su ayudante, la
hija de Drver. Era sta una rubia de cinco aos, sin madre, porque Drver haba
enviudado a los tres aos de estar all. El la haba criado solo, con una paciencia
infinitamente mayor que la que le pedan los remaches de la caldera. Drver no tena
el carcter manso, y era difcil de manejar. De dnde aquel hombrn haba sacado la
ternura y la paciencia necesarias para criar solo y hacerse adorar de su hija, no lo s;
pero lo cierto es que cuando caminaban juntos al crepsculo, se oan dilogos como
ste:
-Piapi!
-Mi vida...!
-Va a estar pronto tu caldera? -S, mi vida.
--Y vas a destilar toda la lea del monte?
-No; vamos a ensayar solamente.
-Y vas a ganar platita?
-No creo, chiquita.
-Pobre piapiacito querido! No pods nunca ganar mucha plata.
-As es...
-Pero vas a hacer un ensayo lindo, piapi. Lindo como vos, piapiacito querido!
-S, mi amor.
-Yo te quiero mucho, mucho, piapi!
-S, mi vida... Y el brazo de Drver bajaba por sobre el hombro de su hija y la
criatura besaba la mano dura y quebrada de su padre, tan grande que le ocupaba todo
el pecho.
Rienzi tampoco era prdigo de palabras, y fcilmente poda considerrseles tipos
inabordables. Mas la chica de Drver conoca un poco a aquella clase de gente, y se
rea a carcajadas del terrible ceo de Rienzi, cada vez que ste trataba de imponer con
su entrecejo tregua a las diarias exigencias
de su ayudante: vueltas de carnero en la gramilla, carreras a babucha, hamaca,
trampoln, sube y baja, alambrecarril, sin contar uno que otro jarro de agua a la cara de
su amigo, cuando ste, a medioda, se tiraba al sol sobre el pasto.
Drver oa un juramento e inquira la causa.
-Es la maldita viejita! -gritaba Rienzi-. No se le ocurre sino... Pero ante la -bien
que remota- probabilidad de una injusticia propia del padre, Rienzi se apresuraba a
hacer las paces con la chica, la cual festejaba en cuclillas la cara lavada como una
botella de Rienzi.
Su padre jugaba menos con ella; pero segua con los ojos el pesado galope de su
amigo alrededor de la meseta, cargado con la chica en los hombros. Era un terceto
43
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
44
bien curioso el de los dos hombres de grandes zancadas y su rubia ayudante de cinco
aos, que iban, venan y volvan a ir de la meseta al horno. Porque la chica, criada y
educada constantemente al lado de su padre, conoca una por una las herramientas, y
saba qu presin, ms o menos, se necesita para partir diez cocos juntos, y a qu olor
se le puede llamar con propiedad de piroleoso. Saba leer, y escriba todo con
maysculas. Aquellos doscientos metros del bungalow, al monte fueron recorridos a
cada momento mientras se construy el horno. Con paso fuerte de madrugada, o tardo
a medioda, iban y venan como hormigas por el mismo sendero, con las mismas
sinuosidades y la misma curva para evitar el florecimiento de arenisca negra a flor de
pasto.
Si la eleccin del sistema de calefaccin les haba costado, su ejecucin
sobrepas con mucho lo concebido.
Una cosa es en el papel, y otra en el terreno, deca Rienzi con las manos en los
bolsillos, cada vez que un laborioso clculo sobre volumen de gases, toma de aire,
superficie de la parrilla, cmara de tiro, se les iba al diablo por la pobreza del material.
Desde luego, se les haba ocurrido la cosa ms arriesgada que quepa en asuntos
de ese orden: calefaccin en espiral para una caldera horizontal. Por qu? Tenan
ellos sus razones y dejmoselas. Mas lo cierto es que cuando encendieron por primera
vez el horno, y acto continuo el humo escap de la chimenea, despus de haberse visto
forzado a descender cuatro veces bajo la caldera, al ver esto, los dos hombres se
sentaron a fumar sin decir nada, mirando aquello con aire ms bien distrado, el aire
de hombres de carcter que ven el xito de un duro trabajo en el que han puesto todas
sus fuerzas.
Ya estaba, por fin! Las instalaciones accesorias -condensador de alquitrn y
quemador de gases- eran un juego de nios. La condensacin se dispuso en ocho
bordelesas, pues no tenan agua; y los gases fueron envados directamente al hogar.
Con lo que la chica de Drver tuvo ocasin de maravillarse de aquel grueso chorro de
fuego que sala de la caldera donde no haba fuego.
Qu lindo, piapi! -exclamaba, inmvil de sorpresa. Y con los besos de siempre
a la mano de su padre:
-Cuntas cosas sabs hacer, piapiacito querido! Tras lo cual entraban en el
monte a comer naranjas.
Entre las pocas cosas que Drver tena en este mundo -fuera de su hija, claro
est- la de mayor valor era su naranjal, que no le daba renta alguna, pero que era un
encanto de ver. Plantacin original de los jesuitas, hace doscientos aos, el naranjal
haba sido invadido y sobrepasado por el bosque, en cuyo sous-bois , digamos, los
naranjos continuaban enervando el monte de perfume de azahar, que al crepsculo
llegaba hasta los senderos del campo. Los naranjos de Misiones no han conocido
jams enfermedad alguna. Costara trabajo encontrar una naranja con una sola peca. Y
como riqueza de sabor y hermosura aquella fruta no tiene rival.
De los tres visitantes, Rienzi era el ms goloso. Coma fcilmente diez o doce
naranjas, y cuando volva a casa llevaba siempre una bolsa cargada al hombro. Es
fama all que una helada favorece a la fruta. En aquellos momentos, a fines de junio,
eran ya un almbar; lo cual reconciliaba un tanto a Rienzi con el fro.
44
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
45
Este fro de Misiones que Rienzi no esperaba y del cual no haba odo hablar
nunca en Buenos Aires, molest las primeras hornadas de carbn ocasionndoles un
gasto extraordinario de combustible.
En efecto, por razones de organizacin encendan el horno a las cuatro o cinco
de la tarde. Y como el tiempo para una completa carbonizacin de la madera no baja
normalmente de ocho horas, deban alimentar el fuego hasta las doce o la una de la
maana hundidos en el foso ante la roja boca del hogar, mientras a sus espaldas caa
una mansa helada. Si la calefaccin suba, la condensacin se efectuaba a las mil
maravillas en el aire de hielo, que les permita obtener en el primer ensayo un 2 por
ciento de alquitrn, lo que era muy halageo, vistas las circunstancias.
Uno u otro deba vigilar constantemente la marcha, pues el pen accidental que
les cortaba lea persista en no entender aquel modo de hacer carbn. Observaba
atentamente las diversas partes de la fbrica, pero sacuda la cabeza a la menor
insinuacin de encargarle el fuego.
Era un mestizo de indio, un muchachn flaco, de ralo bigote, que tena siete hijos
y que jams contestaba de inmediato la ms fcil pregunta sin consultar un rato el
cielo, silbando vagamente. Despus responda: "Puede ser". En balde le haban dicho
que diera fuego sin inquietarse hasta que la tapa opuesta de la caldera chispeara al ser
tocada con el dedo mojado. Se rea con ganas, pero no aceptaba. Por lo cual el vaivn
de la meseta al monte prosegua de noche, mientras la chica de Drver, sola en el bungalow, se entretena tras los vidrios en reconocer, al relmpago del hogar, si era su
padre o Rienzi quien atizaba el fuego.
Alguna vez, algn turista que pas de noche hacia el puerto a tomar el vapor que
lo llevara al Iguaz, debi de extraarse no poco de aquel resplandor que sala de bajo
tierra, entre el humo y el vapor de los escapes: mucho de solfatara y un poco de
infierno, que iba a herir directamente la imaginacin del pen indio.
La atencin de ste era vivamente solicitada por la eleccin del combustible.
Cuando descubra en su sector un buen "palo noble para el fuego", lo llevaba en su
carretilla hasta el horno, impasible, como si ignorara el tesoro que conduca. Y ante el
halago de los foguistas, volva indiferente la cabeza a otro lado, para sonrerse a gusto,
segn decir de Rienzi.
Los dos hombres se encontraron as un da con tal stock de esencias muy
combustibles, que debieron disminuir en el hogar la toma de aire, el que entraba ahora
silbando y vibraba bajo la parrilla.
Entretanto, el rendimiento de alquitrn aumentaba. Anotaban los porcentajes en
carbn, alquitrn y piroleoso de las esencias ms aptas, aunque todo grosso modo.
Pero lo que, en cambio, anotaron muy bien fueron los inconvenientes -uno por uno- de
la calefaccin circular para una caldera horizontal: en esto podan reconocerse
maestros. El gasto de combustible poco les interesaba. Fuera de que con una
temperatura de 0 grado, las ms de las veces, no era posible clculo alguno.
Ese invierno fue en extremo riguroso, y no slo en Misiones. Pero desde fines de
junio las cosas tomaron un cariz extraordinario, que el pas sufri hasta las races de su
vida subtropical.
En efecto, tras cuatro das de pesadez y amenaza de gruesa tormenta, resuelta en
llovizna de hielo y cielo claro al sur, el tiempo se seren. Comenz el fro, calmo y
agudo, apenas sensible a medioda, pero que a las cuatro morda ya las orejas. El pas
45
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
46
pasaba sin transicin de las madrugadas blancas al esplendor casi mareante de un
medioda invernal en Misiones, para helarse en la oscuridad a las primeras horas de la
noche.
La primera maana de sas, Rienzi, helado de fro, sali a caminar de madrugada
y volvi al rato tan helado como antes. Mir el termmetro y habl a Drver que se
levantaba.
-Sabe qu temperatura tenemos? Seis grados bajo cero.
-Es la primera vez que pasa esto -repuso Drver.
-As es -asinti Rienzi-. Todas las cosas que noto aqu pasan por primera vez.
Se refera al encuentro en pleno invierno con una yarar, y donde menos lo
esperaba.
La maana siguiente hubo siete grados bajo cero. Drver lleg a dudar de su
termmetro, y mont a caballo, a verificar la temperatura en casa de dos amigos, uno
de los cuales atenda una pequea estacin meteorolgica oficial. No haba duda: eran
efectivamente nueve grados bajo cero; y la diferencia con la temperatura registrada en
su casa provena de que estando la meseta de Drver muy alta sobre el ro y abierta al
viento, tena siempre dos grados menos en invierno, y dos ms en verano, claro est.
-No se ha visto jams cosa igual -dijo Drver, de vuelta, desensillando el caballo.
-As es -confirm Rienzi.
Mientras aclaraba al da siguiente, lleg al bungalow un muchacho con una carta
del amigo que atenda la estacin meteorolgica. Deca as: "Hgame el favor de
registrar hoy la temperatura de su termmetro al salir el sol. Anteayer comuniqu la
observada aqu, y anoche he recibido un pedido de Buenos Aires de que rectifique en
forma la temperatura comunicada. All se ren de los nueve grados bajo cero. Cunto
tiene usted ahora?"
Drver esper la salida del sol y anot en la respuesta: "27 de junio: 9 grados
bajo 0".
El amigo telegrafi entonces a la oficina central de Buenos Aires el registro de
su estacin: "27 de junio: 11 grados bajo 0".
Rienzi vio algo del efecto que puede tener tal temperatura sobre una vegetacin
casi de trpico; pero le estaba reservado para ms adelante constatarlo de pleno.
Entretanto, su atencin y la de Drver se vieron duramente solicitadas por la
enfermedad de la hija de ste.
Desde una semana atrs la chica no estaba bien. (Esto, claro est, lo not Drver
despus, y constituy uno de los entretenimientos de sus largos silencios.) Un poco de
desgano, mucha sed, y los ojos irritados cuando corra.
Una tarde, despus de almorzar, al salir Drver afuera encontr a su hija acostada
en el suelo, fatigada. Tena 39 de fiebre. Rienzi lleg un momento despus, y la hall
ya en cama, las mejillas abrasadas y la boca abierta. -Qu tiene? -pregunt extraado
a Drver.
-No s... 39 y pico.
Rienzi se dobl sobre la cama.
-Hola, viejita! Parece que no tenemos alambrecarril, hoy.
La pequea no respondi. Era caracterstica de la criatura, cuando tena fiebre,
cerrarse a toda pregunta sin objeto y responder apenas con monoslabos secos, en que
46
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
47
se transparentaba a la legua el carcter del padre. Esa tarde, Rienzi se ocup de la
caldera, pero volva de rato en rato a
ver a su ayudante, que en aquel momento ocupaba un rinconcito rubio en la
cama de su padre.
A las tres, la chica tena 39,5 y 40 a las seis. Drver haba hecho lo que se debe
hacer en esos casos, incluso el bao.
Ahora bien: baar, cuidar y atender a una criatura de cinco aos en una casa de
tablas peor ajustada que una caldera, con un fro de hielo y por dos hombres de manos
encallecidas, no es tarea fcil. Hay cuestiones de camisitas, ropas minsculas, bebidas
a horas fijas, detalles que estn por encima de las fuerzas de un hombre. Los dos
hombres, sin embargo, con los duros brazos arremangados, baaron a la criatura y la
secaron. Hubo, desde luego, que calentar el ambiente con alcohol; y en lo sucesivo,
que cambiar los paos de agua fra en la cabeza.
La pequea haba condescendido a sonrerse mientras Rienzi le secaba los pies,
lo que pareci a ste de buen augurio. Pero Drver tema un golpe de fiebre
perniciosa, que en temperamentos vivos no se sabe nunca adnde puede llegar.
A las siete la temperatura subi a 40,8, para descender a 39 en el resto de la
noche y montar de nuevo a 40,3 a la maana siguiente.
-Bah! -deca Rienzi con aire despreocupado-. La viejita es fuerte, y no es esta
fiebre la que la va a tumbar.
Y se iba a la caldera silbando, porque no era cosa de ponerse a pensar
estupideces.
Drver no deca nada. Caminaba de un lado para otro en el comedor, y slo se
interrumpa para entrar a ver a su hija. La chica, devorada de fiebre, persista en
responder con monoslabos secos a su padre.
-Cmo te sientes, chiquita?
-Bien.
-No tienes calor? Quieres que te retire un poco la colcha? No.
-Quieres agua?
-No.
Y todo sin dignarse volver los ojos a l.
Durante seis das Drver durmi un par de horas de maana, mientras Rienzi lo
haca de noche. Pero cuando la fiebre se mantena amenazante, Rienzi vea la silueta
del padre detenido, inmvil al lado de la cama, y se encontraba a la vez sin sueo. Se
levantaba y preparaba caf, que los hombres tomaban en el comedor. Instbanse
mutuamente a descansar un rato, con un rondo encogimiento de hombros por comn
respuesta. Tras lo cual uno se pona a recorrer por centsima vez el ttulo de los libros,
mientras el otro haca obstinadamente cigarros en un rincn de la mesa.
Y los baos siempre, la calefaccin, los paos fros, la quinina. La chica se
dorma a veces con una mano de su padre entre las suyas, y apenas ste intentaba
retirarla, la criatura lo senta y apretaba los dedos. Con lo cual Drver se quedaba
sentado, inmvil, en la cama un buen rato; y como no tena nada que hacer, miraba sin
tregua la pobre carita extenuada de su hija.
Luego, delirio de vez en cuando, con sbitos incorporamientos sobre los brazos.
Drver la tranquilizaba, pero la chica rechazaba su contacto, volvindose al otro lado.
El padre recomenzaba entonces su paseo, e iba a tomar el eterno caf de Rienzi.
47
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
48
-Qu tal? -preguntaba ste.
-Ah va -responda Drver.
A veces, cuando estaba despierta, Rienzi se acercaba esforzndose en levantar la
moral de todos, con bromas a la viejita que se haca la enferma y no tena nada. Pero
la chica, aun reconocindolo, lo miraba seria, con una hosca fijeza de gran fiebre.
La quinta tarde, Rienzi la pas en el horno trabajando, lo que constitua un buen
derivativo. Drver lo llam por un rato y fue a su vez a alimentar el fuego, echando
automticamente lea tras lea en el hogar.
Esa madrugada la fiebre baj ms que de costumbre, baj ms a medioda, y a
las dos de la tarde la criatura estaba con los ojos cerrados, inmvil, con excepcin de
un rictus intermitente del labio y de pequeas conmociones que le salpicaban de tics el
rostro. Estaba helada; tena slo 35 grados.
-Una anemia cerebral fulminante, casi seguro -respondi Drver a una mirada
interrogante de su amigo-. Tengo suerte...
Durante tres horas la chica continu de espaldas con sus muecas cerebrales,
rodeada y quemada por ocho botellas de agua hirviendo. Durante esas tres horas
Rienzi camin muy despacio por la pieza, mirando con el ceo fruncido la figura del
padre sentado a los pies de la cama. Y en esas tres horas Drver se dio cuenta precisa
del inmenso lugar que ocupaba en su corazn aquella pobre cosita que le haba
quedado de su matrimonio, y que iba a llevar al da siguiente al lado de su madre.
A las cinco, Rienzi, en el comedor, oy que Drver se incorporaba; y con el ceo
ms contrado an entr en el cuarto. Pero desde la puerta distingui el brillo de la
frente de la chica empapada en sudor, salvada!
-Por fin... -dijo Rienzi con la garganta estpidamente apretada.
-S, por fin! -murmur Drver.
La chica continuaba literalmente baada en sudor. Cuando abri al rato los ojos,
busc a su padre y al verlo tendi los dedos hacia la boca de l. Rienzi se acerc
entonces:
-Y...? Cmo vamos, madamita? La chica volvi los ojos a su amigo.
-Me conoces bien ahora? A que no? S...
-Quin soy?
La criatura sonri.
-Rienzi.
-Muy bien! As me gusta... No, no. Ahora, a dormir... Salieron a la meseta, por
fin.
-Qu viejita! -deca Rienzi, haciendo con una vara largas rayas en la arena.
Drver -seis das de tensin nerviosa con las tres horas finales son demasiado
para un padre solo- se sent en el sube y baja y ech la cabeza sobre los brazos. Y
Rienzi se fue al otro lado del bungalow, porque los hombros de su amigo se sacudan.
La convalecencia comenzaba a escape desde ese momento. Entre taza y taza de
caf de aquellas largas noches, Rienzi haba meditado que mientras no cambiaran los
dos primeros vasos de condensacin obtendran siempre ms brea de la necesaria.
Resolvi, pues, utilizar dos grandes bordelesas en que Drver haba preparado su vino
de naranja, y con la ayuda del pen, dej todo listo al anochecer. Encendi el fuego, y
despus de confiarlo al cuidado de aqul, volvi a la meseta, donde tras los vidrios del
48
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
49
bungalow los dos hombres miraron con singular placer el humo rojizo que tornaba a
montar en paz.
Conversaban a las doce, cuando el indio vino a anunciarles que el fuego sala por
otra parte; que se haba hundido el horno. A ambos vino instantneamente la misma
idea.
-Abriste la toma de aire? -le pregunt Drver.
-Abr -repuso el otro.
-Qu lea pusiste?
-La carga que estaba allait .
-Lapacho?
-S.
Rienzi y Drver se miraron entonces y salieron con el pen.
La cosa era bien clara: la parte superior del horno estaba cerrada con dos chapas
de cinc sobre traviesas de hierro L, y como capa aisladora haban colocado encima
cinco centmetros de arena. En la primera seccin de tiro, que las llamas laman,
haban resguardado el metal con una capa de arcilla sobre tejido de alambre; arcilla
armada, digamos.
Todo haba ido bien mientras Rienzi o Drver vigilaron el hogar. Pero el pen,
para apresurar la calefaccin en beneficio de sus patrones, haba abierto toda la puerta
del cenicero, precisamente cuando sostena el fuego con lapacho. Y como el lapacho
es a la llama lo que la nafta a un fsforo, la altsima temperatura desarrollada haba
barrido con arcilla, tejido de alambre y la chapa misma, por cuyo boquete la llamarada
ascenda apretada y rugiente.
Es lo que vieron los dos hombres al llegar all. Retiraron la lea del hogar, y la
llama ces; pero el boquete quedaba vibrando al rojo blanco, y la arena cada sobre la
caldera encegueca al ser revuelta.
Nada ms haba que hacer. Volvieron sin hablar a la meseta, y en el camino
Drver dijo:
-Pensar que con cincuenta pesos ms hubiramos hecho un horno en forma...
-Bah! -repuso Rienzi al rato-. Hemos hecho lo que debamos hacer. Con una
cosa concluida no nos hubiramos dado cuenta de una porcin de cosas.
Y tras una pausa:
-Y tal vez hubiramos hecho algo un poco pour la galrie...
-Puede ser -asinti Drver.
La noche era muy suave, y quedaron un largo rato sentados fumando en el
dintel` del comedor.
Demasiado suave la temperatura. El tiempo descarg, y durante tres das y tres
noches llovi con temporal del sur, lo que mantuvo a los dos hombres bloqueados en
el bungalow oscilante. Drver aprovech el tiempo concluyendo un ensayo sobre
creolina cuyo poder hormiguicida y parasiticida era por lo menos tan fuerte como el
de la creolina a base de alquitrn de hulla. Rienzi, desganado, pasaba el da yendo de
una puerta a otra a mirar el cielo.
Hasta que la tercera noche, mientras Drver jugaba con su hija en las rodillas,
Rienzi se levant con las manos en los bolsillos y dijo:
-Yo me voy a ir. Ya hemos hecho aqu lo que podamos. Si llega a encontrar unos
pesos para trabajar en eso, avseme y le puedo conseguir en Buenos Aires lo que
49
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
50
necesite. All abajo, en el ojo del agua, se pueden montar tres calderas... Sin agua es
imposible hacer nada. Escrbame, cuando consiga eso, y vengo a ayudarlo. Por lo
menos -concluy despus de un momento- podemos tener el gusto de creer que no hay
en el pas muchos tipos que sepan lo que nosotros sobre carbn.
-Creo lo mismo -apoy Drver, sin dejar de jugar con su hija. Cinco das
despus, con un medioda radiante, y el sulky pronto en el portn, los dos hombres y
su ayudante fueron a echar una ltima mirada a su obra, a la cual no se haban
aproximado ms. El pen retir la tapa del horno, y como una crislida quemada,
abollada, torcida, apareci la caldera en su envoltura de alambre tejido y arcilla gris.
Las chapas retiradas tenan alrededor del boquete abierto por la llama un espesor
considerable por
la oxidacin del fuego, y se descascaraban en escamas azules al menor contacto,
con las cuales la chica de Drver se llen el bolsillo del delantal. Desde all mismo,
por toda la vera del monte inmediato y el circundante hasta la lejana, Rienzi pudo
apreciar el efecto de un fro de -9 grados sobre la vegetacin tropical de hojas
lustrosas y tibias. Vio los bananos podridos en pulpa chocolate, hundidos dentro de s
mismos como en una funda. Vio plantas de hierba de doce aos -un grueso rbol en
fin-, quemadas para siempre hasta la raz por el fuego blanco. Y en el naranjal, donde
entraron para una ltima colecta, Rienzi busc en vano en lo alto el reflejo de oro
habitual, porque el suelo estaba totalmente amarillo de naranjas, que el da de la gran
helada haban cado todas al salir el sol, con un sordo tronar que llenaba el monte.
Asimismo Rienzi pudo completar su bolsa, y como la hora apremiaba se
dirigieron al puerto. La chica hizo el trayecto en las rodillas de Rienzi, con quien
alimentaba un largusimo dilogo.
El vaporcito sala ya. Los dos amigos, uno enfrente de otro, se miraron
sonriendo.
-A bientt -dijo uno.
-Ciao -respondi el otro. Pero la despedida de Rienzi y la chica fue bastante ms
expresiva. Cuando ya el vaporcito viraba aguas abajo, ella le grit an:
-Rienzi! Rienzi!
-Qu, viejita! -se alcanz a or.
-Vole pronto!
Drver y la chica quedaron en la playa hasta que el vaporcito se ocult tras los
macizos del Teyucuar. Y, cuando suban lentos la barranca, Drver callado, su hija le
tendi los brazos para que la alzara.
-Se te quem la caldera, pobre piapi! ... Pero no ests triste... Vas a inventar
muchas cosas ms, ingenierito de mi vida!
50
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
51
Cuando los asuntos se pusieron decididamente mal, Bordern y Ca., capitalistas
de la empresa de Quebracho y Tanino del Chaco, quitaron a Braccamonte la gerencia.
A los dos meses la empresa, falta de la vivacidad del italiano, que era en todo caso el
nico capaz de haberla salvado, iba a la liquidacin. Bordern acus furiosamente a
Braccamonte por no haber visto que el quebracho era pobre; que la distancia a puerto
era mucha; que el tanino iba a bajar; que no se hacen contratos de soga al cuello en el
Chaco -lase chasco-; que, segn informes, los bueyes eran viejos y las alzaprimas
ms, etctera, etctera. En una palabra, que no entenda de negocios. Braccamonte,
por su parte, gritaba que los famosos 100.000 pesos invertidos en la empresa, lo
fueron con una parsimonia tal, que cuando l peda 4.000 pesos, envibanle 3.500;
cuando 2.000, 1.800. Y as todo. Nunca consigui la cantidad exacta. Aun a la semana
de un telegrama recibi 800 pesos en vez de 1.000 que haba pedido.
Total: lluvias inacabables, acreedores urgentes, la liquidacin, y Braccamonte en
la calle, con 10.000 pesos de deuda.
Este solo detalle debera haber bastado para justificar la buena fe de
Braccamonte, dejando a su completo cargo la deficiencia de direccin. Pero la
condena pblica fue absoluta: mal gerente, psimo administrador, y aun cosas ms
graves.
En cuanto a su deuda, los mayoristas de la localidad perdieron desde el primer
momento toda esperanza de satisfaccin. Hzose broma de esto en Resistencia.
"Y usted no tiene cuentas con Braccamonte?", era lo primero que se decan dos
personas al encontrarse. Y las carcajadas crecan si, en efecto, acertaban. Concedan a
Braccamonte ojo perspicaz para adivinar un negocio, pero slo eso. Hubieran deseado
menos clculos brillantes y ms actividad reposada. Negbanle, sobre todo,
experiencia del terreno. No era posible llegar as a un pas y triunfar de golpe en lo
ms difcil que hay en l. No era capaz de una tarea ruda y juiciosa, y mucho menos
visto el cuidado que el advenedizo tena de su figura: no era hombre de trabajo.
Ahora bien, aunque a Braccamonte le dola la falta de fe en su honradez, sta le
exasperaba menos, a fuer de italiano ardiente, que la creencia de que l no fuera capaz
de ganar dinero. Con su hambre de triunfo, rabiaba tras ese primer fracaso.
Pas un mes nervioso, hostigando su imaginacin. Hizo dos o tres viajes a
Rosario, donde tena amigos, y por fin dio con su negocio: comprar por menos de
nada una legua de campo en el suroeste de Resistencia y abrirle salida al Paran,
aprovechando el alza del quebracho.
En esa regin de esteros y zanjones la empresa era fuerte, sobre todo debiendo
efectuarla a todo vapor; pero Braccamonte arda como un tizn. Asocise con Banker,
sujeto ingls, viejo contrabandista de obraje, y a los tres meses de su bancarrota
emprenda marcha al Salado, con bueyes, carretas, mulas y tiles. Como obra
preparatoria tuvieron que construir sobre el Salado una balsa de cuarenta bordelesas.
Braccamonte, con su ojo preciso de ingeniero nato, diriga los trabajos.
51
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
52
Pasaron. Marcharon luego dos das, arrastrando penosamente las carretas y
alzaprimas hundidas en el estero, y llegaron al fin al Monte Negro. Sobre la nica
loma del pas hallaron agua a tres metros, y el pozo se afianz con cuatro bordelesas
desfondadas. Al lado levantaron el rancho campal, y en seguida comenz la tarea de
los puentes. Las cinco leguas desde el campo al Paran estaban cortadas por zanjones
y riachos, en que los puentes . eran indispensables. Se cortaban palmas en la barranca
y se las echaba en sentido longitudinal a la corriente, hasta llenar la zanja. Se cubra
todo con tierra, y una vez pasados bagajes y carretas avanzaban todos hacia el Paran.
Poco a poco se alejaban del rancho, y a partir del quinto puente tuvieron que
acampar sobre el terreno de operaciones. El undcimo fue la obra ms seria de la
campaa. El riacho tena 60 metros de ancho, y all no era utilizable el
desbarrancamiento en montn de palmas. Fue preciso construir en forma pilares de
palmeras, que se comenzaron arrojando las palmas, hasta lograr con ellas un piso
firme. Sobre este piso colocaban una lnea de palmeras nivelada, encima otra
transversal, luego una longitudinal, y as hasta conseguir el nivel de la barranca. Sobre
el plano superior tendan una lnea definitiva de palmas, afirmadas con clavos de
urunday a estaciones verticales, que afianzaban el primer pilar del puente. Desde esta
base repetan el procedimiento, avanzando otros cuatro metros hacia la barranca
opuesta. En cuanto al agua, filtraba sin ruido por entre los troncos.
Pero esa tarea fue lenta, pesadsima, en un terrible verano, y dur dos meses.
Como agua, artculo principal, tenan la lmpida, si bien oscura, del riacho. Un da, sin
embargo, despus de una noche de tormenta, aqul amaneci plateado de peces
muertos. Cubran el riacho y derivaban sin cesar. Recin al anochecer, disminuyeron.
Das despus pasaba an uno que otro. A todo evento, los hombres se abstuvieron por
una semana de tomar esa agua, teniendo que enviar un pen a buscar la del pozo, que
llegaba tibia.
No era slo esto. Los bueyes y mulas se perdan de noche en el campo abierto, y
los peones, que salan al aclarar, volvan con ellos ya alto el sol, cuando el calor
agotaba a los bueyes en tres horas. Luego pasaban toda la maana en el riacho
luchando, sin un momento de descanso, contra la falta de iniciativa de los peones,
teniendo que estar en todo, escogiendo las palmas, dirigiendo el derrumbe, afirmando,
con los brazos arremangados, los catres de los pilares, bajo el sol de fuego y el vaho
asfixiante del pajonal, hinchados por tbanos y barigs . La greda amarilla y
reverberante del palmar les irritaba los ojos y quemaba los pies. De vez en cuando
sentanse detenidos por la vibracin crepitante de una serpiente de cascabel, que slo
se haca or cuando estaban a punto de pisarla.
Concluida la maana, almorzaban. Coman, maana y noche, un plato de locro,
que mantenan alejado sobre las rodillas, para que el sudor no cayera dentro. Esto,
bajo su nico albergue, un cobertizo hecho con cuatro chapas de cinc, que
enceguecan entre moars de aire caldeado. Era tal all el calor, que no se senta entrar
el aire en los pulmones. Las barretas de fierro quemaban en la sombra.
Dorman la siesta, defendidos de los polvorines por mosquiteros de gasa que,
permitiendo apenas pasar el aire, levantaban an la temperatura. Con todo, ese
martirio era preferible al de los polvorines.
A las dos volvan a los puentes, pues deban a cada momento reemplazar a un
pen que no comprenda bien, hundidos hasta las rodillas en el fondo podrido y fofo
52
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
53
del riacho, que burbujeaba a la menor remocin, exhalando un olor nauseabundo.
Como en estos casos no podan separar las manos del tronco, que sostenan en alto a
fuerza de riones, los tbanos los aguijoneaban a mansalva.
Pero, no obstante esto, el momento verdaderamente duro era el de la cena. A esa
hora el estero comenzaba a zumbar, y enviaba sobre ellos nubes de mosquitos, tan
densas, que tenan que comer el plato de locro caminando de un lado para otro. Aun
as no lograban paz; o devoraban mosquitos o eran devorados por ellos. Dos minutos
de esta tensin acababa con los nervios ms templados.
En estas circunstancias, cuando acarreaban tierra al puente grande, llovi cinco
das seguidos, y el charque se concluy. Los zanjones, desbordados, imposibilitaron
nueva provista, y tuvieron que pasar quince das a locro guacho, maz cocido en agua
nicamente. Como el tiempo continu pesado, los mosquitos recrudecieron en forma
tal que ya ni caminando era posible librar el locro de ellos. En una de esas tarde,
Banker, que se paseaba entre un oscuro nimbo de mosquitos, sin hablar una palabra,
tir de pronto el plato contra el suelo, y dijo que no era posible vivir ms as; que eso
no era vida; que l se iba. Fue menester todo el calor elocuente de Braccamonte, y en
especial la evocacin del muy serio contrato entre ellos para que Banker se calmara.
Pero Braccamonte, en su interior, haba pasado tres das maldicindose a s mismo por
esa estpida empresa.
El tiempo se afirm por fin, y aunque el calor creci y el viento norte sopl su
fuego sobre las caras, sentase aire en el pecho por lo menos. La vida suavizse algo
-ms carne y menos mosquitos de comida--, y concluyeron por fin el puente grande,
tras dos meses de penurias. Haba devorado 2.700 palmas. La maana en que echaron
la ltima palada de tierra, mientras las carretas lo cruzaban entre la gritera de triunfo
de los peones, Braccamonte y Banker, parados uno al lado de otro, miraron largo rato
su obra comn, cambiando cortas observaciones a su respecto, que ambos
comprendan sin orlas casi.
Los dems puentes, pequeos todos, fueron un juego, adems de que al verano
haba sucedido un seco y fro otoo. Hasta que por fin llegaron al ro.
As, en seis meses de trabajo rudo y tenaz, quebrantos y cosas amargas, mucho
ms para contadas que pasadas, los dos socios construyeron catorce puentes, con la
sola ingeniera de su experiencia y de su decisin incontrastable. Haban abierto
puerto a la madera sobre el Paran, y la especulacin estaba hecha. Pero salieron de
ella con las mejillas excavadas, las duras manos jaspeadas por blancas cicatrices de
granos, con rabiosas ganas de sentarse en paz a una mesa con mantel.
Un mes despus -el quebracho siempre en suba-, Braccamonte haba vendido su
campo, comprado en 8.000 pesos, en 22.000. Los comerciantes de Resistencia no
cupieron de satisfaccin al verse pagados, cuando ya no lo esperaban, aunque
creyeron siempre que en la cabeza del italiano haba ms fantasa que otra cosa.
53
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
54
Las aguas cargadas y espumosas del Alto Paran me llevaron un da de creciente
desde San Ignacio al ingenio San Juan, sobre una corriente que iba midiendo seis
millas en el canal, y nueve al caer del lomo de las restingas.
Desde abril yo estaba a la espera de esa crecida. Mis vagabundajes en canoa por
el Paran, exhausto de agua, haban concluido por fastidiar al griego. Es ste un viejo
marinero de la Marina de guerra inglesa, que probablemente haba sido antes pirata en
el Egeo, su patria, y que con ms certidumbre haba sido antes contrabandista de caa
en San Ignacio, desde quince aos atrs. Era, pues, mi maestro de ro.
-Est bien -me dijo al ver el ro grueso-. Usted puede pasar ahora por un medio,
medio regular marinero. Pero le falta una cosa, y es saber lo que es el Paran cuando
est bien crecido. Ve esa piedraza -me seal- sobre la corredera` del Greco? Pues
bien; cuando el agua llegue hasta all y no se vea una piedra de la restinga, vyase
entonces a abrir la boca ante el Teyucuar por los cuatro lados, y cuando vuelva podr
decir que sus puos sirven para algo. Lleve otro remo tambin, porque con seguridad
va a romper uno o dos. Y traiga de su casa una de sus mil latas de kerosene, bien
tapada con cera. Y as y todo es posible que se ahogue.
Con un remo de ms, en consecuencia, me dej tranquilamente llevar hasta el
Teyucuar.
La mitad, por lo menos, de los troncos, pajas podridas, espumas y animales
muertos, que bajan con una gran crecida, quedan en esa profunda ensenada. Espesan
el agua, cobran aspecto de tierra firme, remontan lentamente la costa, deslizndose
contra ella como si fueran una porcin desintegrada de la playa, porque ese inmenso
remanso es un verdadero mar de sargazos. Poco a poco, aumentando la elipse de
traslacin, los troncos son cogidos por la corriente y bajan por fin velozmente girando
sobre s mismos, para cruzar dando tumbos frente a la restinga final del Teyucuar,
erguida hasta ochenta metros de altura.
Estos acantilados de piedra cortan perpendicularmente el ro, avanzan en l hasta
reducir su cauce a la tercera parte. El Paran entero tropieza con ellos, busca salida,
formando una serie de rpidos casi insalvables aun con aguas bajas, por poco que el
remero no est alerta. Y tampoco hay manera de evitarlos, porque la corriente central
del ro se precipita por la angostura formada, abrindose desde la restinga en una
curva tumultuosa que rasa el remanso inferior y se delimita de l por una larga fila de
espumas fijas.
A mi vez me dej coger por la corriente. Pas como una exhalacin sobre los
mismos rpidos y ca en las aguas agitadas del canal, que me arrastraron de popa y de
proa, debiendo tener mucho juicio con los remos que apoyaba alternativamente en el
agua para restablecer el equilibrio, en razn de que mi canoa meda sesenta
centmetros de ancho, pesaba treinta kilos y tena tan slo dos milmetros de espesor
en toda su obra; de modo que un firme golpe de dedo poda perjudicarla seriamente.
Pero de sus inconvenientes derivaba una velocidad fantstica, que me permita forzar
54
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
55
el ro de sur a norte y de oeste a este, siempre, claro est, que no olvidara un instante
la inestabilidad del aparato.
En fin, siempre a la deriva, mezclado con palos y semillas, que parecan tan
inmviles como yo, aunque bajbamos velozmente sobre el agua lisa, pas frente a la
isla del Toro, dej atrs la boca del Yabebir, el puerto de Santa Ana, y llegu al
ingenio, de donde regres en seguida, pues deseaba volver a San Ignacio en la misma
tarde.
Pero en Santa Ana me detuve, titubeando. El griego tena razn: una cosa es el
Paran bajo o normal, y otra muy distinta con las aguas hinchadas. Aun con mi canoa,
los rpidos salvados al remontar el ro me haban preocupado, no por el esfuerzo para
vencerlos, sino por la posibilidad de volcar. Toda restinga, sabido es, ocasiona un
rpido y un remanso adyacente; y el peligro est en esto precisamente: en salir de un
agua muerta, para chocar, a veces en ngulo recto, contra una correntada que pasa
como un infierno. Si la embarcacin es estable, nada hay que temer; pero con la ma
nada ms fcil que ir a sondar el rpido cabeza abajo, por poco que la luz me faltara. Y
como la noche caa ya, me dispona a sacar la canoa a tierra y esperar el da siguiente,
cuando vi a un hombre y una mujer que bajaban l barranca y se aproximaban.
Parecan marido y mujer; extranjeros, a ojos vistas, aunque familiarizados con la
ropa del pas. El traa la camisa arremangada hasta el codo, pero no se notaba en los
pliegues del remango la menor mancha de trabajo. Ella llevaba un delantal enterizo y
un cinturn de hule que la cea muy bien. Pulcros burgueses, en suma, pues de tales
era el aire de satisfaccin y bienestar, asegurados a expensas del trabajo de cualquier
otro.
Ambos, tras un familiar saludo, examinaron con gran curiosidad la canoa de
juguete, y despus examinaron el ro.
-El seor hace muy bien en quedarse -dijo l- Con el ro as, no se anda de
noche.
Ella ajust su cintura.
-A veces -sonri coqueteando.
Es claro! -replic l-. Esto no reza con nosotros... Lo digo por el seor.
Y a m:
-Si el seor se piensa quedar, le podemos ofrecer buena comodidad. Hace dos
aos que tenemos un negocio; poca cosa, pero uno hace lo que puede... Verdad,
seor?
Asent de buen grado, yendo con ellos hasta el boliche aludido, pues no de otra
cosa se trataba. Cen, sin embargo, mucho mejor que en mi propia casa, atendido con
una porcin de detalles de confort, que parecan un sueo en aquel lugar. Eran unos
excelentes tipos mis burgueses, alegres y limpios, porque nada hacan.
Despus de un excelente caf, me acompaaron a la playa, donde intern an
ms mi canoa, dado que el Paran, cuando las aguas llegan rojas y cribadas de
remolinos, sube dos metros en una noche. Ambos consideraron de nuevo la invisible
masa del ro.
-Hace muy bien en quedarse, seor -repiti el hombre-. El Teyucuar no se
puede pasar as como as de noche, como est ahora. No hay nadie que sea capaz de
pasarlo... con excepcin de mi mujer.
Yo me volv bruscamente a ella, que conquete de nuevo con el cinturn.
55
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
56
- Usted ha pasado el Teyucuar de noche? le pregunt.
Oh, s seor!... Pero una sola vez... y sin ningn deseo de hacerlo. Entonces
ramos un par de locos.
-Pero el ro...? -insist.
El ro? -cort l- Estaba hecho un loco, tambin. El seor conoce los arrecifes
de la isla del Toro, no? Ahora estn descubiertos por la mitad. Entonces no se vea
nada... Todo era agua, y el agua pasaba por encima bramando, y la oamos de aqu.
Aqul era otro tiempo, seor! Y aqu tiene un recuerdo de aquel tiempo... El seor
quiere encender un fsforo?
El hombre se levant el pantaln hasta la corva, y en la parte interna de la
pantorrilla vi una profunda cicatriz, cruzada como un mapa de costurones duros y
plateados.
Vio, seor? Es un recuerdo de aquella noche. Una raya... y no muy, grande,
tampoco...
Entonces record una historia, vagamente entreoda, de una mujer
que haba remado un da y una noche enteros, llevando a su marido moribundo.
Y era sa la mujer, aquella burguesita arrobada de xito y de pulcritud?
-S, seor, era yo -se ech a rer, ante mi asombro, que no Necesitaba palabras-.
Pero ahora me morira cien veces antes que intentarlo siquiera. Eran otros tiempos;
eso ya pas!
-Para siempre! -apoy l-. Cuando me acuerdo... Estbamos locos, seor! Los
desengaos, la miseria si no nos movamos... Eran otros tiempos, s!
Ya lo creo! Eran otros los tiempos, si haban hecho eso. Pero no quera
dormirme sin conocer algn pormenor; y all, en la oscuridad y ante el mismo ro del
cual no veamos a nuestros pies sino la orilla tibia, pero que sentamos subir y subir
hasta la otra costa, me di cuenta de lo que haba sido aquella epopeya nocturna.
Engaados respecto de los recursos del pas, habiendo agotado en yerros de
colono recin llegado el escaso capital que trajeran, el matrimonio se encontr un da
al extremo de sus recursos. Pero como eran animosos, emplearon los ltimos pesos en
una chalana inservible, cuyas cuadernas recompusieron con infinita fatiga, y con ella
emprendieron un trfico ribereo, comprando a los pobladores diseminados en la
costa, miel, naranjas, tacuaras, pajas -todo en pequea escala-, que iban a vender a la
playa de Posadas, malbaratando casi siempre su mercanca, pues ignorantes al
principio del pulso del mercado, llevaban litros de miel de caa cuando haban llegado
barriles de ella el da anterior, y naranjas, cuando la costa amarilleaba.
Vida muy dura y fracasos diarios, que alejaban de su espritu toda otra
preocupacin que no fuera llegar de madrugada a Posadas y remontar en seguida el
Paran a fuerza de puo. La mujer acompaaba siempre al marido, y remaba con l.
En uno de los tantos das de trfico, lleg un 23 de diciembre, y la mujer dijo:
-Podramos llevar a Posadas el tabaco que tenemos, y las bananas de Francs-cu
. De vuelta traeremos tortas de Navidad y velitas de color. Pasado maana es Navidad,
y las venderemos muy bien en los boliches.
A lo que el hombre contest:
-En Santa Ana no venderemos muchas; pero en San Ignacio podremos vender el
resto.
56
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
57
Con lo cual descendieron la misma tarde hasta Posadas; para remontar a la
madrugada siguiente, de noche an.
Ahora bien; el Paran estaba hinchado con sucias aguas de crecientes que se
alzaban por minutos. Y cuando las lluvias tropicales se han descargado
simultneamente en toda la cuenca superior, se borran los largos remansos, que son
los ms fieles amigos del remero. En todas partes el agua se desliza hacia abajo, todo
el inmenso volumen del ro es una huyente masa lquida que corre en una sola pieza.
Y si a la distancia el ro aparece en el canal terso y estirado en rayas luminosas, de
cerca, sobre l mismo, se ve el agua revuelta en pesado moar de remolinos.
El matrimonio, sin embargo, no titube un instante en remontar tal ro en un
trayecto de sesenta kilmetros, sin otro aliciente que el de ganar unos cuantos pesos.
El amor nativo al centavo que ya llevaban en sus entraas se haba exasperado ante la
miseria entrevista, y aunque estuvieran ya prximos a su sueo dorado -que haban de
realizar despus-, en aquellos momentos hubieran afrontado el Amazonas entero, ante
la perspectiva de aumentar en cinco pesos sus ahorros.
Emprendieron, pues, el viaje de regreso, la mujer en los remos y el hombre a la
pala en popa. Suban apenas, aunque ponan en ello su esfuerzo sostenido, que deban
duplicar cada veinte minutos en las restingas, donde los remos de la mujer adquiran
una velocidad desesperada, y el hombre se doblaba en dos con lento y profundo
esfuerzo sobre su pala hundida un metro en el agua.
Pasaron as diez, quince horas, todas iguales. Lamiendo el bosque o las pajas del
litoral, la canoa remontaba imperceptiblemente la inmensa y luciente avenida de agua,
en la cual la diminuta embarcacin, rasando la costa, pareca bien pobre cosa.
El matrimonio estaba en perfecto tren, y no eran remeros a quienes catorce o
diecisis horas de remo podan abatir. Pero cuando ya a la vista de Santa Ana se
disponan a atracar para pasar la noche, al pisar el barro el hombre lanz un juramento
y salt a la canoa: ms arriba del taln, sobre el tendn de Aquiles, un agujero
negruzco, de bordes lvidos y ya abultados, denunciaba el aguijn de la raya.
La mujer sofoc un grito.
-Qu...? Una raya?
El hombre se haba cogido el pie entre las manos y lo apretaba con fuerza
convulsiva.
-S...
-Te duele mucho? -agreg ella, al ver su gesto. Y l, con los dientes apretados:
-De un modo brbaro...
En esa spera lucha que haba endurecido sus manos y sus semblantes, haban
eliminado de su conversacin cuanto no propendiera a sostener su energa. Ambos
buscaron vertiginosamente un remedio. Qu? No recordaba nada. La mujer de pronto
record: aplicaciones de aj macho, quemado.
-Pronto, Andrs! -exclam recogiendo los remos-. Acustate en popa: voy a
remar hasta Santa Ana.
Y mientras el hombre, con la mano siempre aferrada al tobillo, se tenda en popa,
la mujer comenz a remar.
Durante tres horas rem en silencio, concentrando su sombra angustia en un
mutismo desesperado, aboliendo de su mente cuanto pudiera restarle fuerzas. En popa,
el hombre devoraba a su vez su tortura, pues nada hay comparable al atroz dolor que
57
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
58
ocasiona la picadura de una raya, sin excluir el raspaje de un hueso tuberculoso. Slo
de vez en cuando dejaba escapar un suspiro que a despecho suyo se arrastraba al final
en bramido. Pero ella no lo oa o no quera orlo, sin otra seal de vida que las miradas
atrs para apreciar la distancia que faltaba an.
Llegaron por fin a Santa Ana; ninguno de los pobladores de la costa tena aj
macho. Qu hacer? Ni soar siquiera en ir hasta el pueblo. En su ansiedad la mujer
record de pronto que en el fondo del Teyucuar, al pie del bananal de Blosset y sobre
el agua misma, viva desde meses atrs un naturalista alemn de origen, pero al
servicio del Museo de Pars. Recordaba tambin que haba curado a dos vecinos de
mordeduras de vbora, y era, por tanto, ms que probable que pudiera curar a su
marido.
Reanud, pues, la marcha, y tuvo lugar entonces la lucha ms vigorosa que
pueda entablar un pobre ser humano -una mujer!- contra la voluntad implacable de la
Naturaleza.
Todo: el ro creciendo y el espejismo nocturno que volcaba el bosque litoral
sobre la canoa, cuando en realidad sta trabajaba en plena corriente a diez brazas; la
extenuacin de la mujer y sus manos, que mojaban el puo del remo de sangre y agua
serosa; todo: ro, noche y miseria la empujaban hacia atrs.
Hasta la boca del Yabebir pudo an ahorrar alguna fuerza; pero en la
interminable cancha desde el Yabebir hasta los primeros cantiles del Teyucuar, no
tuvo un instante de tregua, porque el agua corra por entre las pajas como en el canal,
y cada tres golpes de remo levantaban camalotes en vez de agua; los cuales cruzaban
sobre la proa sus tallos nudosos y seguan a la rastra, por lo cual la mujer deba ir a
arrancarlos bajo el agua. Y cuando tornaba a caer en el banco, su cuerpo, desde los
pies a las manos, pasando por la cintura y los brazos era un nico y prolongado
sufrimiento.
Por fin, al norte, el cielo nocturno se entenebreca ya hasta el cenit por los cerros
del Teyucuar, cuando el hombre, que desde haca un rato haba abandonado su tobillo
para asirse con las dos manos a la borda, dej escapar un grito.
La mujer se detuvo. -Te duele mucho?
-S... -respondi l, sorprendido a su vez y jadeando-. Pero no quise gritar. Se me
escap.
Y agreg ms bajo, como si temiera sollozar si alzaba la voz:
-No lo voy a hacer ms...
Saba muy bien lo que era en aquellas circunstancias y ante su pobre mujer
realizando lo imposible, perder el nimo. El grito se le haba escapado, sin duda, por
ms que all abajo, en el pie y el tobillo, el atroz dolor se exasperaba en punzadas
fulgurantes que lo enloquecan.
Pero ya haban cado bajo la sombra del primer acantilado, rasando y golpeando
con el remo de babor la dura mole que ascenda a pico hasta cien metros. Desde all
hasta la restinga sur del Teyucuar el agua est muerta y hay remanso a trechos.
Inmenso desahogo del que la mujer no pudo disfrutar, porque de popa se haba alzado
otro grito. La mujer no volvi la vista. Pero el herido, empapado en sudor fro y
temblando hasta los mismos dedos adheridos al listn de la borda, no tena ya fuerza
para contenerse, y lanzaba un nuevo grito.
58
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
59
Durante largo rato el marido conserv un resto de energa, de valor, de
conmiseracin por aquella otra miseria humana, a la que robaba de ese modo sus
ltimas fuerzas, y sus lamentos rompan de largo en largo. Pero al fin toda su
resistencia qued deshecha en una papilla de nervios destrozados, y desvariado de
tortura, sin darse l mismo cuenta, con la boca entreabierta para no perder tiempo, sus
gritos se repitieron a intervalos regulares y acompasados en un ay! de supremo
sufrimiento.
La mujer, entretanto, el cuello doblado, no apartaba los ojos de la costa para
conservar la distancia. No pensaba, no oa, no senta: remaba. Slo cuando un grito
ms alto, un verdadero clamor de tortura rompa la noche, las manos de la mujer se
desprendan a medias del remo.
Hasta que por fin solt los remos y ech los brazos sobre la borda.
-No grites... -murmur.
-No puedo! -clam l-. Es demasiado sufrimiento. Ella sollozaba:
-Ya s...! Comprendo...! Pero no grites... No puedo remar!
-Comprendo tambin... Pero no puedo! Ay...!
Y enloquecido de dolor y cada vez ms alto:
-No puedo! No puedo! No puedo!
La mujer qued largo rato aplastada sobre los brazos, inmvil, muerta. Al fin se
incorpor y reanud muda la marcha.
Lo que la mujer realiz entonces, esa misma mujercita que llevaba ya dieciocho
horas de remo en las manos, y que en el fondo de la canoa llevaba a su marido
moribundo, es una de esas cosas que no se tornan a hacer en la vida. Tuvo que afrontar
en las tinieblas el rpido sur del Teyucuar, que la lanz diez veces a los remolinos del
canal. Intent otras
diez veces sujetarse al pen para doblarlo con la canoa a la rastra, y fracas.
Torn al rpido, que logr por fin incidir con el ngulo debido, y ya en l se mantuvo
sobre su lomo treinta y cinco minutos remando vertiginosamente para no derivar.
Rem todo ese tiempo con los ojos escocidos por el sudor que la cegaba, y sin poder
soltar un solo instante los remos. Durante esos treinta y cinco minutos tuvo a la vista,
a tres metros, el pen que no poda doblar, ganando apenas centmetros cada cinco
minutos, y con la desesperante sensacin de batir el aire con los remos, pues el agua
hua velozmente.
Con qu fuerzas, que estaban agotadas; con qu increble tensin de sus ltimos
nervios vitales pudo sostener aquella lucha de pesadilla, ella menos que nadie podra
decirlo. Y sobre todo si se piensa que por nico estimulante, la lamentable mujercita
no tuvo ms que el acompasado alarido de su marido en popa.
El resto del viaje -dos rpidos ms en el fondo del golfo y uno final al costear el
ltimo cerro, pero sumamente largo- no requiri un esfuerzo superior a aqul. Pero
cuando la canoa embic por fin sobre la arcilla del puerto de Blosset, y la mujer
pretendi bajar para asegurar la embarcacin, se encontr de repente sin brazos, sin
piernas y sin cabeza -nada senta de s misma, sino el cerro que se volcaba sobre ella-;
y cay desmayada.
-As fue, seor! Estuve dos meses en cama, y ya vio cmo me qued la pierna.
Pero el dolor, seor! Si no es por sta, no hubiera podido contarle el cuento, seor
-concluy ponindole la mano en el hombro a su mujer.
59
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
60
La mujercita dej hacer, riendo. Ambos sonrean, por lo dems, tranquilos,
limpios y establecidos por fin con un boliche lucrativo, que haba sido su ideal.
Y mientras quedbamos de nuevo mirando el ro oscuro y tibio que pasaba
creciendo, me pregunt qu cantidad de ideal hay en la entraa misma de la accin,
cuando prescinde en un todo del mvil que la ha encendido, pues all, tal cual,
desconocido de ellos mismos, estaba el herosmo a la espalda de los mseros
comerciantes.
60
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
61
"...En resumen, yo creo que las palabras valen tanto, materialmente, como la
propia cosa significada, y son capaces de crearla por simple razn de eufona. Se
precisar un estado especial; es posible. Pero algo que yo he visto me ha hecho pensar
en el peligro de que dos cosas distintas tengan el mismo nombre."
Como se ve, pocas veces es dado or teoras tan maravillosas como la anterior.
Lo curioso es que quien la expona no era un viejo y sutil filsofo versado en la
escolstica, sino un hombre espinado desde muchacho en los negocios, que trabajaba
en Laboulaye acopiando granos. Con su promesa de contarnos la cosa, sorbimos
rpidamente el caf, nos sentamos de costado en la silla para or largo rato, y fijamos
los ojos en el de Crdoba.
-Les contar la historia -comenz el hombre- porque es el mejor modo de darse
cuenta. Como ustedes saben, hace mucho que estoy en Laboulaye. Mi socio corretea
todo el ao por las colonias y yo, bastante intil para eso, atiendo ms bien la barraca.
Supondrn que durante ocho meses, por lo menos, mi quehacer no es mayor en el
escritorio, y dos empleados - uno conmigo en los libros y otro en la venta- nos bastan
y sobran. Dado nuestro radio de accin, ni el Mayor ni el Diario" son engorrosos. Nos
ha quedado, sin embargo, una vigilancia enfermiza de los libros, como si aquella cosa
lgubre pudiera repetirse. Los libros...! En fin, hace cuatro aos de la aventura y
nuestros dos empleados fueron los protagonistas.
El vendedor era un muchacho correntino, bajo y de pelo cortado al rape, que
usaba siempre botines amarillos. El otro, encargado de los libros, era un hombre hecho
ya, muy flaco y de cara color paja. Creo que nunca lo vi rerse, mudo y contrado en
su Mayor con estricta prolijidad de rayas y tinta colorada. Se llamaba Figueroa; era de
Catamarca.
Ambos, comenzando por salir juntos, trabaron estrecha amistad, y como ninguno
tena familia en Laboulaye, haban alquilado un casern con sombros corredores de
bveda, obra de un escribano que muri loco all.
Los dos primeros aos no tuvimos la menor queja de nuestros hombres. Poco
despus comenzaron, cada uno a su modo, a cambiar de modo de ser.
El vendedor -se llamaba Toms Aquino- lleg cierta maana a la barraca con una
verbosidad exuberante. Hablaba y rea sin cesar, buscando constantemente no s qu
en los bolsillos. As estuvo dos das. Al tercero cay con un fuerte ataque de gripe;
pero volvi despus de almorzar, inesperadamente curado. Esa misma tarde, Figueroa
tuvo que retirarse con desesperantes estornudos preliminares que lo haban invadido
de golpe. Pero todo pas en horas, a pesar de los sntomas dramticos. Poco despus
se repiti lo mismo, y as, por un mes: la charla delirante de Aquino, los estornudos de
Figueroa, y cada dos das un fulminante y frustrado ataque de gripe.
Esto era lo curioso. Les aconsej que se hicieran examinar atentamente, pues no
se poda seguir as. Por suerte todo pas, regresando ambos a la antigua y tranquila
normalidad, el vendedor entre las tablas, y Figueroa con su pluma gtica.
61
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
62
Esto era en diciembre. El 14 de enero, al hojear de noche los libros, y con toda la
sorpresa que imaginarn, vi que la ltima pgina del Mayor estaba cruzada en todos
sentidos de rayas. Apenas lleg Figueroa a la maana siguiente, le pregunt qu
demonio eran esas rayas. Me mir sorprendido, mir su obra, y se disculp
murmurando.
No fue slo esto. Al otro da Aquino entreg el Diario, y en vez de las
anotaciones de orden no haba ms que rayas: toda la pgina llena de rayas en todas
direcciones. La cosa ya era fuerte; les habl malhumorado, rogndoles muy
seriamente que no se repitieran esas gracias. Me miraron atentos pestaeando
rpidamente, pero se retiraron sin decir una palabra. Desde entonces comenzaron a
enflaquecer visiblemente. Cambiaron el modo de peinarse, echndose el pelo atrs. Su
amistad haba recrudecido; trataban de estar todo el da juntos, pero no hablaban
nunca entre ellos. As varios das, hasta que una tarde hall a Figueroa doblado sobre
la mesa, rayando el libro de Caja. Ya haba rayado todo el Mayor, hoja por hoja; todas
las pginas llenas de rayas, rayas en el cartn, en el cuero, en el metal, todo con rayas.
Lo despedimos en seguida; que continuara sus estupideces en otra parte. Llam a
Aquino y tambin lo desped. Al recorrer la barraca no vi ms que rayas en todas
partes: tablas rayadas, planchuelas rayadas, barricas rayadas. Hasta una mancha de
alquitrn en el suelo, rayada...
No haba duda; estaban completamente locos, una terrible obsesin de rayas que
con esa precipitacin productiva quin sabe a dnde los iba a llevar.
Efectivamente, dos das despus vino a verme el dueo de la Fonda Italiana
donde aqullos coman. Muy preocupado, me pregunt si no saba qu se haban
hecho Figueroa y Aquino; ya no iban a su casa.
-Estarn en casa de ellos -le dije.
-La puerta est cerrada y no responden -contest mirndome.
-Se habrn ido! -arg sin embargo.
-No -replic en voz baja-. Anoche, durante la tormenta, se han odo gritos que
salan de adentro.
Esta vez me cosquille la espalda y nos miramos un momento. Salimos
apresuradamente y llevamos la denuncia. En el trayecto al casern la fila se engros, y
al llegar a aqul, chapaleando en el agua, ramos . ms de quince. Ya empezaba a
oscurecer. Como nadie responda, echamos la puerta abajo y entramos. Recorrimos la
casa en vano; no haba nadie. Pero el piso, las puertas, las paredes, los muebles, el
techo mismo, todo estaba rayado, una irradiacin delirante de rayas en todo sentido.
Ya no era posible ms; haban llegado a un terrible frenes de rayar, rayar a toda
costa, como si las ms ntimas clulas de sus vidas estuvieran sacudidas por esa
obsesin de rayar. Aun en el patio mojado las rayas se cruzaban vertiginosamente,
apretndose de tal modo al fin, que pareca ya haber hecho explosin la locura.
Terminaban en el albaal. Y doblndonos, vimos en el agua fangosa dos rayas
negras que se revolvan pesadamente.
62
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
63
Hospicio de las Mercedes...
No s cundo acabar este infierno. Esto s, es muy posible que consigan lo que
desean. Loco perseguido! Tendra que ver...! Yo propongo esto: A todo el que es
lengualarga, que se pasa la vida mintiendo y calumniando, arrnquesele la lengua, y se
ver lo que pasa!
Maldito sea el da que yo tambin ca! El individuo no tuvo la ms elemental
misericordia. Saba como el que ms que un dentista sujeto a impulsividades de sangre
podr tener todo, menos clientela. Y me atribuy estos y aquellos arrebatos; que en el
hospital haba estado a punto de degollar a un dependiente de fiambrera; que una sola
gota de sangre me enloqueca... Arrancarle la lengua...! Quiero que alguien me diga
qu haba hecho yo a Felippone para que se ensaara de ese modo conmigo. Por
hacer un chiste...? Con esas cosas no se juega, bien lo saba l. Y ramos amigos. Su
lengua...! Cualquier persona tiene derecho a vengarse cuando lo han herido.
Supngase ahora lo que me pasara a m, con mi carrera rota a su principio, condenado
a pasarme todo el da por el estudio sin clientes, y con la pobreza que yo solo s...
Todo el mundo lo crey. Por qu no lo iban a creer? De modo que cuando me
convenc claramente de que su lengua haba quebrado para siempre mi porvenir,
resolv una cosa muy sencilla: arrancrsela.
Nadie con ms facilidades que yo para atraerlo a casa. Lo encontr una tarde y lo
cog riendo de la cintura, mientras lo felicitaba por su broma que me atribua no s qu
impulsos...
El hombre, un poco desconfiado al principio, se tranquiliz al ver mi falta de
rencor de pobre diablo. Seguimos charlando una infinidad de cuadras, y de vez en
cuando festejbamos alegremente la ocurrencia.
-Pero de veras me detena a ratos-. Sabas que era yo el que haba inventado la
cosa?
-Claro que lo saba! -le responda rindome.
Volvimos a vernos con frecuencia. Consegu que fuera al consultorio, donde
confiaba en conquistarlo del todo. En efecto, se sorprendi mucho de un trabajo de
puente que me vio ejecutar.
No me imaginaba -murmur mirndome- que trabajaras tan bien...
Qued un rato pensativo y de pronto, como quien se acuerda de algo que aunque
ya muy pasado causa siempre gracia, se ech a rer.
-Y desde entonces viene poca gente, no?
-Casi nadie -le contest sonriendo como un simple.
Y sonriendo as tuve la santa paciencia de esperar, esperar! Hasta que un da
vino a verme apurado, porque le dola vivamente una muela.
Ah, ah! Le dola a l! Y a m, nada, nada!
63
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
64
Examin largamente el raign doloroso, manejndole las mejillas con una
suavidad de amigo que le encant. Lo emborrach luego de ciencia odontolgica,
hacindole ver en su raign un peligro siempre de temer...
Felippone se entreg en mis brazos, aplazando la extraccin de la muela para el
da siguiente.
Su lengua!. .. Veinticuatro horas pueden pasar como un siglo de esperanzas para
el hombre que aguarda al final un segundo de dicha.
A las dos en punto lleg Felippone. Pero tena miedo. Se sent en el silln sin
apartar sus ojos de los mos.
-Pero hombre! -le dije paternalmente, mientras disimulaba en la mano el
bistur-. Se trata de un simple raign! Qu sera si...? Es curioso que les impresione
ms el silln del dentista que la mesa de operaciones! -conclu, bajndole el labio con
el dedo.
-Y es verdad! -asinti con la voz gutural.
-Claro que lo es! -sonre an, introduciendo en su boca el bistur para descarnar
la enca.
Felippone apret los ojos, pues era un individuo flojo.
-Abre ms la boca -le dije.
Felippone la abri. Met la mano izquierda, le sujet rpidamente la lengua y se
la cort de raz.
Plum! Chismes y chismes y chismes, su lengua! Felippone mugi echando por
la boca una ola de sangre y se desmay.
Bueno. En la mano yo tena su lengua. Y el diablo, la horrible locura de hacer lo
que no tiene utilidad alguna, estaban en mis dos ojos. Con aquella podredumbre de
chismes en la mano izquierda, qu necesidad tena yo de mirar all?
Y mir, sin embargo. Le abr la boca a Felippone, acerqu bien la cara, y mir en
el fondo. Y vi que asomaba por entre la sangre una lengita roja! Una lengita que
creca rpidamente, que creca y se hinchaba, como si yo no tuviera la otra en la
mano!
Cog una pinza, la hund en el fondo de la garganta y arranqu el maldito retoo.
Mir de nuevo, y vi otra vez -maldicin!- que suban dos nuevas lengitas
movindose...
Met la pinza y arranqu eso, con ellas una amgdala...
La sangre me impeda ver el resultado. Corr a la camilla, ajust un tubo, y ech
en el fondo de la garganta un chorro violento. Volv a mirar: cuatro lengitas crecan
ya...
Desesperacin! Inund otra vez la garganta, hund los ojos en la boca abierta, y
vi una infinidad de lengitas que retoaban vertiginosamente... Desde ese momento
fue una locura de velocidad, una carrera furibunda, arrancando, echando el chorro,
arrancando de nuevo, tornando a echar agua, sin poder dominar aquella monstruosa
reproduccin. Al fin lanc un grito y dispar. De la boca le sala un pulpo de lenguas
que tanteaban a todos. Las lenguas! Ya comenzaban a pronunciar mi nombre...
64
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
65
-S -dijo el abogado Rhode. Yo tuve esa causa. Es un caso, bastante raro por
aqu, de vampirismo. Rogelio Castelar, un hombre hasta entonces normal fuera de
algunas fantasas, fue sorprendido una noche en el cementerio arrastrando el cadver
recin enterrado de una mujer. El individuo tena las manos destrozadas porque haba
removido un metro cbico de tierra con las uas. En el borde de la fosa yacan los
restos del atad, recin quemado. Y como complemento macabro, un gato, sin duda
forastero, yaca por all con los riones rotos. Como ven, nada faltaba al cuadro.
En la primera entrevista con el hombre vi que tena que habrmelas con un
fnebre loco. Al principio se obstin en no responderme, aunque sin dejar un instante
de asentir con la cabeza a mis razonamientos. Por fin pareci hallar en m al hombre
digno de orle. La boca le temblaba por la ansiedad de comunicarse.
Ah! Usted me entiende! -exclam, fijando en m sus ojos de fiebre. Y continu
con un vrtigo de que apenas puede dar idea lo que recuerdo-: A usted le dir todo!
S! Que cmo fue eso del ga... de la gata? Yo! Solamente yo! igame: cuando yo
llegu... all, mi mujer...
Dnde all? -le interrump.
All... La gata o no? Entonces?... Cuando yo llegu mi mujer corri como una
loca a abrazarme. Y en senguida se desmay. Todos se precipitaron entonces sobre m,
mirndome con ojos de locos.
Mi casa! Se haba quemado, derrumbado, hundido con todo lo que tena
dentro! Esa, sa era mi casa! Pero ella no, mi mujer ma!
Entonces un miserable devorado por la locura me sacudi el hombro,
gritndome:
-Qu hace? Conteste! Y yo le contest:
-Es mi mujer! Mi mujer ma que se ha salvado! Entonces se levant un clamor:
-No es ella! Esa no es!
Sent que mis ojos, al bajarse a mirar lo que yo tena entre mis brazos, queran
saltarse de las rbitas. No era sa Mara, la Mara de m, y desmayada? Un golpe de
sangre me encendi los ojos y de mis brazos cay una mujer que no era Mara.
Entonces salt sobre una barrica y domin a todos los trabajadores. Y grit con la voz
ronca:
-Por qu! Por qu!
Ni uno solo estaba peinado porque el viento les echaba a todos el pelo de
costado. Y los ojos de fuera mirndome.
Entonces comenc a or de todas partes:
-Muri.
-Muri aplastada.
-Muri.
-Grit.
-Grit una sola vez.
65
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
66
-Yo sent que gritaba.
-Yo tambin.
-Muri.
-La mujer de l muri aplastada.
Por todos los santos! -grit yo entonces retorcindome las manos-. Salvmosla,
compaeros! Es un deber nuestro salvarla!
Y corrimos todos. Todos corrimos con silenciosa furia a los escombros. Los
ladrillos volaban, los marcos caan desescuadrados y la remocin avanzaba a saltos.
A las cuatro yo solo trabajaba. No me quedaba una ua sana, ni en mis dedos
haba otra cosa que escarbar. Pero en mi pecho! Angustia y furor de tremebunda
desgracia que temblaste en mi pecho al buscar a mi Mara!
No quedaba sino el piano por remover. Haba all un silencio de epidemia, una
enagua cada y ratas muertas. Bajo el piano tumbado, sobre el piso granate de sangre y
carbn, estaba aplastada la sirvienta.
Yo la saqu al patio, donde no quedaban sino cuatro paredes silenciosas, viscosas
de alquitrn y agua. El suelo resbaladizo reflejaba el cielo oscuro. Entonces cog a la
sirvienta y comenc a arrastrarla alrededor del patio. Eran mos esos pasos. Y qu
pasos! Un paso, otro paso, otro paso!
En el hueco de una puerta -carbn y agujero, nada ms- estaba acurrucada la gata
de casa, que haba escapado al desastre, aunque estropeada. La cuarta vez que la
sirvienta y yo pasamos frente a ella, la gata lanz un aullido de clera.
Ah! No era yo, entonces?, grit desesperado. No fui yo el que busc entre los
escombros, la ruina y la mortaja de los marcos, un solo pedazo de mi Mara?
La sexta vez que pasamos delante de la gata, el animal se eriz. La sptima vez
se levant, llevando a la rastra las patas de atrs. Y nos sigui entonces as,
esforzndose por mojar la lengua en el pelo engrasado de la sirvienta -de ella, de
Mara, no maldito rebuscador de cadveres!
-Rebuscador de cadveres! -repet yo mirndolo- Pero entonces eso fue en el
cementerio!
El vampiro se aplast entonces el pelo mientras me miraba con sus inmensos
ojos de loco.
Conque sabas entonces! -articul- Conque todos lo saben y me dejan hablar
una hora! Ah! -rugi en un sollozo echando la cabeza atrs y deslizndose por la
pared hasta caer sentado-: Pero quin me dice al miserable yo, aqu, por qu en mi
casa me arranqu las uas para no salvar del alquitrn ni el pelo colgante de mi Mara!
No necesitaba ms, como ustedes comprenden -concluy el abogado-, para
orientarme totalmente respecto del individuo. Fue internado en seguida. Hace ya dos
aos de esto, y anoche ha salido, perfectamente curado...
-Anoche? -exclam un hombre joven de riguroso luto- Y de noche se da de
alta a los locos?
Por qu no? El individuo est curado, tan sano como usted y como yo. Por lo
dems, si reincide, lo que es de regla en estos vampiros, a estas horas debe de estar ya
en funciones. Pero stos no son asuntos mos. Buenas noches, seores.
66
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
67
-Qu tiene esa pared?
Levant tambin la vista y mir. No haba nada. La pared estaba lisa, fra y
totalmente blanca. Slo arriba, cerca del techo, estaba oscurecida por falta de luz.
Otro a su vez alz los ojos y los mantuvo un momento inmviles y bien abiertos,
como cuando se desea decir algo que no se acierta a expresar.
-P... pared? -formul al rato.
Esto s; torpeza y sonambulismo de las ideas, cunto es posible. -No es nada
-contest-. Es la mancha hiptlmica. Mancha?
-...hiptlmica. La mancha hiptlmica. Este es mi dormitorio. Mi mujer dorma de
aquel lado... Qu dolor de cabeza...! Bueno. Estbamos casados desde haca siete
meses y anteayer muri. No es esto...? Es la mancha hiptlmica. Una noche mi mujer
se despert sobresaltada.
-Qu dices? -le pregunt inquieto.
-Qu sueo ms raro! -me respondi, angustiada an.
-Qu era?
-No s, tampoco... S que era un drama; un asunto de drama... Una cosa oscura y
honda... Qu lstima!
Trata de acordarte, por Dios! -la inst, vivamente interesado. Ustedes me
conocen como hombre de teatro...
Mi mujer hizo un esfuerzo.
No puedo... No me acuerdo ms que del ttulo: La mancha tele... hita...
hiptlmica! Y la cara atada con un pauelo blanco.
-Qu... ?
-Un pauelo blanco en la cara... La mancha hiptlmica.
-Raro! -murmur, sin detenerme un segundo ms a pensar en aquello.
Pero das despus mi mujer sali una maana del dormitorio con la cara atada.
Apenas la vi, record bruscamente y vi en sus ojos que ella tambin se haba
acordado. Ambos soltamos la carcajada.
-S..., s! -se rea- En cuanto me puse el pauelo, me acord...
-Un diente?
-No s; creo que s...
Durante el da bromeamos an con aquello, y de noche, mientras mi mujer se
desnudaba, le grit de pronto desde el comedor:
-A que no...
-S! La mancha hiptlmica! -me contest riendo. Me ech a rer a mi vez, y
durante quince das vivimos en plena locura de amor. Despus de este lapso de
aturdimiento sobrevino un perodo de amorosa inquietud, el sordo y mutuo acecho de
un disgusto que no llegaba y que se ahog por fin en explosiones de radiante y furioso
amor. Una tarde, tres o cuatro horas despus de almorzar, mi mujer, no en-
67
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
68
contrndome, entr en su cuarto y qued sorprendida al ver los postigos cerrados. Me
vio en la cama, extendido como un muerto.
Federico! -grit corriendo a m.
No contest una palabra, ni me mov. Y era ella, mi mujer! Entienden ustedes?
-Djame! -me desas con rabia, volvindome a la pared.
Durante un rato no o nada. Despus, s: los sollozos de mi mujer, el pauelo
hundido hasta la mitad en la boca.
Esa noche cenamos en silencio. No nos dijimos una palabra, hasta que a las diez
mi mujer me sorprendi en cuclillas delante del ropero, doblando con extremo
cuidado, y pliegue por pliegue, un pauelo blanco.
Pero desgraciado! -exclam desesperada, alzndome la cabeza-.Qu haces!
Era ella, mi mujer! Le devolv el abrazo, en plena e ntima boca.
-Qu haca? -le respond-. Buscaba una explicacin justa a lo que nos est
pasando.
-Federico... amor mo... -murmur. Y la ola de locura nos envolvi de nuevo.
Desde el comedor o que ella -aqu mismo- se desvesta. Y aull con amor:
-A que no?...
-Hiptlmica, hiptlmica! -respondi riendo y desnudndose a toda prisa.
Cuando entr, me sorprendi el silencio considerable de este dormitorio. Me
acerqu sin hacer ruido y mir. Mi mujer estaba acostada, el rostro completamente
hinchado y blanco. Tena atada la cara con un pauelo.
Corr suavemente la colcha sobre la sbana, me acost en el borde de la cama, y
cruc las manos bajo la nuca.
No haba aqu ni un crujido de ropa ni una trepidacin lejana. Nada. La llama de
la vela ascenda como aspirada por el inmenso silencio. Pasaron horas y horas. Las
paredes, blancas y fras, se oscurecan progresivamente hacia el techo... Qu es eso?
No s...
Y alc de nuevo los ojos. Los otros hicieron lo mismo y los mantuvieron en la
pared por dos o tres siglos. Al fin los sent pesadamente fijos en m.
-Usted nunca ha estado en el manicomio? -me dijo uno.
-No que yo sepa... -respond..
-Y en presidio?
-Tampoco, hasta ahora...
-Pues tenga cuidado, porque va a concluir en uno u otro.
-Es posible... perfectamente posible... -repuse procurando dominar mi confusin
de ideas.
Salieron.
Estoy seguro de que han ido a denunciarme, y acabo de tenderme en el divn:
como el dolor de cabeza contina, me he atado la cara con un pauelo blanco.
68
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
69
Ser mdico y cocinero a un tiempo es, a ms de difcil, peligroso. El peligro
vulvese realmente grave si el cliente lo es del mdico y de su cocina. Esta verdad
pudo ser comprobada por m, cierta vez que en el Chaco fui agricultor, mdico y
cocinero.
Las cosas comenzaron por la medicina, a los cuatro das de llegar all. Mi campo
quedaba en pleno desierto, a ocho leguas de toda poblacin, si se exceptan un obraje
y una estanzuela, vecinos a media legua. Mientras bamos todas las maanas mi
compaero y yo a construir nuestro rancho, vivamos en el obraje. Una noche de gran
fro fuimos despertados mientras dormamos, por un indio del obraje, a quien
acababan de apalear un brazo. El muchacho gimoteaba muy dolorido. Vi en seguida
que no era nada, y s grande su deseo de farmacia. Como no me diverta levantarme, le
frot el brazo con bicarbonato de soda que tena al lado de la cama.
-Qu le ests haciendo? -me pregunt mi compaero, sin sacar la nariz de sus
plaids .
-Bicarbonato le respond-. Ahora -me dirig al indio- no te va a doler ms. Pero
para que haga buen efecto este remedio, es bueno que te pongas trapos mojados
encima.
Claro est, al da siguiente no tena nada; pero sin la maniobra del polvo blanco
encerrado en el frasco azul, jams el indiecito se hubiera decidido a curarse con slo
trapos fros.
El segundo eslabn lo estableci el capataz de la estanzuela con quien yo estaba
en relacin. Vino un da a verme por cierta infeccin que tena en una mano, y que
persista desde un mes atrs. Yo tena un bistur, y el hombre resista heroicamente el
dolor. Esta doble circunstancia autoriz el destrozo que hice en su carne, sin contar el
bicloruro hirviendo, y ocho das despus mi hombre estaba curado. Las infecciones,
por all, suelen ser de muy fastidiosa duracin; mas mi valor y el del otro -bien que de
distinto carcter- vencironlo todo.
Esto pasaba ya en nuestro algodonal, y tres meses despus de haber sido
plantado. Mi amistad con el dueo de la estanzuela, que viva en su almacn en
Resistencia, y la bondad del capataz y su mujer, llevbanme a menudo a la estancia.
La vieja mujer, sobre todo, tena cierta respetuosa ternura por mi ciencia y mi
democracia. De aqu que quisiera casarme. A legua y media de casa, en pleno estero
Araz, tena cien vacas y un rebao de ovejas el padre de mi futura.
-Pobrecita! -me deca Rosa, la mujer del capataz-.Est enferma hace tiempo.
Flaca, pobrecita! And a curarla, don Fernndez, y te cass con ella.
Como los esteros rebosaban agua, no me decida a ir hasta ella.
-Y es linda? -se me ocurri un da.
-Pero no ha de...` don Fernndez! Le voy a mandar a decir al padre, y la vas a
curar y te vas a casar con ella.
Desgraciadamente la misma democracia que encantaba a la mujer del capataz
estuvo a punto de echar abajo mi reputacin cientfica.
69
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
70
Una tarde haba ido yo a buscar mi caballo sin riendas como lo haca siempre, y
volva con l a escape, cuando hall en casa a un hombre que me esperaba. Mi ropa,
adems, dejaba siempre mucho que desear en punto a correccin. La camisa de lienzo
sin un botn, los brazos arremangados, y sin sombrero ni peinado de ninguna especie.
En el patio, un paisano de pelo blanco, muy gordo y fresco, vestido
evidentemente con lo mejor que tena, me miraba con fuerte sorpresa.
-Perdone, don -se dirigi a m-. Es sta la casa de don Fernndez?
-S, seor
le respond.
Agreg entonces con visible dubitacin de persona que no quiere
comprometerse.
Y no est l...?
-Soy yo.
El hombre no conclua de disculparse, hasta que se fue con mi receta y la
promesa de que ira a ver a su hija.
Fui y la vi. Tosa un poco, estaba flaqusima, aunque tena la cara llena, lo que no
haca sino acentuar la delgadez de las piernas. Tena sobre todo el estmago perdido.
Tena tambin hermosos ojos, pero al mismo tiempo unas abominables zapatillas
nuevas de elstico. Se haba vestido de fiesta, y como lujo de calzado no habitual, las
zapatillas aquellas.
La chica -se llamaba Eduarda- digera muy mal, y por todo alimento coma
tasajo desde que haban empezado las lluvias. Con el ms elemental rgimen, la
muchacha comenz a recobrar vida.
-Es tu amor, don Fernndez. Te quiere mucho a usted" -me explicaba Rosa.
Fui en esa primavera dos o tres veces ms al Araz, y lo cierto es que yo poda
acaso no ser mal partido para la agradecida familia.
En estas circunstancias, el capataz cumpli aos y su mujer me mand llamar el
da anterior, a fin de que yo hiciera un postre para el baile. A fuerza de paciencia y de
horribles quematinas de leche, yo haba conseguido llegar a fabricarme budines,
cremas y hasta huevos quimbos. Como el capataz tena debilidad visible por la crema
de chocolate que haba probado en casa, detveme en ella, ordenando a Rosa que
dispusiera para el da siguiente diez litros de leche, sesenta huevos y tres kilos de
chocolate. Hubo que enviar por el chocolate a Resistencia, pero volvi a tiempo,
mientras mi compaero y yo nos rompamos la mueca batiendo huevos.
Ahora bien, no s an qu pas, pero lo cierto es que en plena funcin de crema,
la crema se cort. Y se cort de modo tal, que aquello convirtise en esponja de
caucho, una madeja de oscuras hilachas elsticas, algo como estopa empapada en
aceite de linaza.
Nos miramos mi compaero y yo: la crema esa parecase endiabladamente a una
muerte sbita. Tirarla y privar a la fiesta de su principal atractivo...? No era posible.
Luego, a ms de que ella era nuestra obra personal, siempre muy querida, apag
nuestros escrpulos el conocimiento que del paladar y estmago de los comensales
tenamos. De modo que resolvimos prolongar la coccin del maleficio, con objeto de
darle buena consistencia. Hecho lo cual apelmazamos la crema en una olla, y
descansamos.
No volvimos a casa; comimos all. Vinieron la noche y los mosquitos, y
asistimos al baile en el patio. Mi enferma, otra vez con sus zapatillas, haba llegado
70
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
71
con su familia en una carreta. Haca un calor sofocante, lo que no obstaba para que los
peones bailaran con el poncho al hombro, el 13 de enero.
Nuestro postre deba ser comido a las once. Un rato antes mi compaero y yo
nos habamos insinuado hipcritamente en el comedor, buscando moscas por las
paredes.
-Van a morir todos -me deca l en voz baja. Yo, sin creerlo, estaba bastante
preocupado por la aceptacin que pudiera tener mi postre. El primero a quien le cupo
familiarizarse con l fue el capataz de los carreros del obraje, un hombrn silencioso,
muy cargado de hombros y con enormes pies descalzos. Acercse sonriendo a la
mesita, mucho ms cortado que mi crema. Se sirvi -a fuerza de cuchillo, claro es- una
delicadsima porcin. Pero mi compaero intervino presuroso.
-No, no, Juan! Srvase ms. -Y le llen el plato.
El hombre prob con gran comedimiento, mientras nosotros no apartbamos los
ojos de su boca.
-Eh, qu tal? -le preguntamos-. Rico, eh?
-Macanudo, che patrn!
S! Por malo que fuera aquello, tena gusto a chocolate. Cuando el hombrn
hubo concluido lleg otro, y luego otro ms. Tocle por fin el turno a mi futuro
suegro. Entr alegre, balancendose.
-Hum...! Parece que tenemos un postre, don Fernndez! De todo sabe!
Hum...! Crema de chocolate... Yo he comido una vez.
Mi compaero y yo tornamos a mirarnos. Estamos frescos! -murmur.
Completamente lcidos! Qu poda parecerle la madeja negra a un hombre que
haba probado ya crema de chocolate? Sin embargo, con las manos muy puestas en los
bolsillos, esperamos. Mi suegro prob lentamente. -Qu tal la crema?
Se sonri y alz la cabeza, dejando cuchillo y tenedor.
Rico, le digo! Qu don Fernndez! -continu comiendo-. Sabe de todo!
Se supondr el peso de que nos libr su respuesta. Pero cuando hubieron comido
el padre, la madre, la hermana, y le lleg el turno a mi futura, no supe qu hacer.
-Eduarda puede comer, eh, don Fernndez? -me haba preguntado mi suegro.
Yo crea sinceramente que no. Para un estmago sano, aquello estaba bien, aun a
razn de un plato sopero por boca. Pero para una dispptica con digestiones
laboriossimas, mi esponja era un sencillo veneno.
Y me enternec con la esponja, sin embargo. La muchacha ojeaba la olla con
mucho ms amor que a m, y yo pensaba que acaso jams en la vida serale dado
volver a probar cosa tan asombrosa, hecha por un chacarero mdico y pretendiente
suyo.
S, puede comer. Le va a gustar mucho -respond serenamente. Tal fue mi
presentacin pblica de cocinero. Ninguno muri pero dos semanas despus supe por
Rosa que mi prometida haba estado enferma los das subsiguientes al baile.
-S -le dije, verdaderamente arrepentido-. Yo tengo la culpa. No debi haber
comido la crema aquella.
Qu crema! Si le gust, te digo! Es que usted no bailaste con ella; por eso se
enferm.
No bail con ninguna.
Pero si es lo que te digo! Y no has ido ms a verla, tampoco!
71
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
72
Fui all por fin. Pero entonces la muchacha tena realmente novio, un
espaolito con gran cinto y pauelo criollos, con quien me haba encontrado ya alguna
vez en casa de ella.
72
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
73
Hasta el da fatal en que intervino el naturalista, la quinta de monsieur Robin era
un prodigio de correccin. Haba all plantaciones de yerba mate que, si bien de edad
temprana an, admiraban al discreto visitante con la promesa de magnficas rentas.
Luego, viveros de cafetos -costoso ensayo en la regin-, de chirimoyas y heveas .
Pero lo admirable de la quinta era su bananal. Monsieur Robin, con arreglo al
sistema de cultivo practicado en Cuba, no permita ms de tres vstagos a cada banano
pues sabido es que esta planta, abandonada a s misma se torna en un macizo de diez,
quince y ms pies. De ah empobrecimiento de la tierra, exceso de sombra, y lgica
degeneracin del fruto. Mas los nativos del pas jams han aclarado sus macizos de
bananos, considerando que si la planta tiende a rodearse de hijos, hay para ello causas
muy superiores a las de su agronoma. Monsieur Robn entenda lo mismo y aun ms
sumisamente, puesto que apenas la planta original echaba de su pie dos vstagos,
aprontaba pozos para los nuevos bananitos a venir que, tronchados del pie madre,
crearan a su vez nueva familia.
De este modo, mientras el bananal de los indgenas, a semejanza de las madres
muy fecundas cuya descendencia es al final raqutica, produca mezquinas vainas sin
jugo, las cortas y bien nutridas familias de monsieur Robn se doblaban al peso de
magnficos cachos.
Pero tal glorioso estado de cosas no se obtiene sino a expensas de mucho sudor y
de muchas limas gastadas en afilar palas y azadas.
Monsieur Robn, habiendo llegado a inculcar a cinco peones del pas la
necesidad de todo esto, crey haber hecho obra de bien, aparte de los tres o cuatro mil
cachos que desde noviembre a mayo bajaban a Posadas.
As, el destino de monsieur Robn, de sus bananos y sus cinco peones pareca
asegurado, cuando lleg a Misiones el sabio naturalista Fritz Franke, entomlogo
distinguidsimo, y adjunto al Museo de Historia Natural de Pars. Era un muchacho
rubio, muy alto, muy flaco, con lentes de miope all arriba, y enormes botines en los
pies. Llevaba pantaln corto, lo acompaaban su esposa y una setter con collar de
plata.
Vena el joven sabio efusivamente recomendado a Monsieur Robn, y ste puso a
su completa disposicin la quinta del Yabebir, con lo cual Fritz Franke pudo
fcilmente completar en cuatro o cinco meses sus colecciones sudamericanas. Por lo
dems, el capataz recibi de monsieur Robn especial recomendacin de ayudar al
distinguido husped en cuanto fuere posible. Fue as como lo tuvimos entre nosotros.
En un principio, los peones haban hallado ridculo sobre toda ponderacin a aquel
beb de interminables pantorrillas que se pasaba las horas en cuclillas revolviendo
yuyos. Alguna vez se detuvieron con la azada en la mano a contemplar aquella zoncsima manera de perder el tiempo. Vean al naturalista coger un bicharraco, darle
vueltas en todo sentido, para hundirlo, despus de maduro examen, en el estuche de
metal. Cuando el sabio se iba, los peones se acercaban, cogan un insecto semejante, y
despus de observarlo detenidamente a su vez, se miraban estupefactos.
73
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
74
As, a los pocos das, uno de ellos se atrevi a ofrecer al naturalista un
cascarudito que haba hallado. El pen llevaba muchsima ms sorna que cascarudito;
pero el coleptero result ser de una especie nueva, y herr Franke, contento, gratific
al pen con cinco cartuchos 16. El pen se retir, para volver al rato con sus
compaeros.
-Entonces, che patrn..., te gustan los bichitos? interrog. Oh, s! Triganme
todos... Despus, regalo.
-No, patrn; te lo vamos a hacer de balde. Don Robn nos dijo que te
ayudramos.
Este fue el principio de la catstrofe. Durante dos meses enteros, sin perder diez
segundos en quitar el barro a una azada, los cinco peones se dedicaron a cazar
bichitos. Mariposas, hormigas, larvas, escarabajos estercoleros, cantridas de frutales,
guitarreros 11 de palos podridos, cuanto insecto vieron sus ojos, fue llevado al
naturalista. Fue aquello un ir y venir constante de la quinta al rancho. Franke, loco de
gozo ante el ardor de aquellos entusiastas nefitos, prometa escopetas de uno, dos y
tres tiros.
Pero los peones no necesitaban estmulo. No quedaba en la quinta tronco sin
remover ni piedra que no dejara al descubierto el hmedo hueco de su encaje. Aquello
era, evidentemente, ms divertido que carpir. Las cajas del naturalista prosperaron as
de un modo asombroso, tanto que a fines de enero dio el sabio por concluida su
coleccin y regres a Posadas.
-Y los peones?-le pregunt Monsieur Robn-. No tuvo quejas de ellos?
-Oh, no! Muy buenos todos... Usted tiene muy buenos peones. Monsieur Robn
crey entonces deber ir hasta el Yabebir a constatar aquella bondad. Hall a los
peones como enloquecidos, en pleno furor de cazar bichitos. Pero lo que era antes
glorioso vivero de cafetos y chirimoyas, desapareca ahora entre el monstruoso yuyo
de un verano entero. Las plantitas, ahogadas por el vaho quemante de una sombra
demasiado baja, haban perdido o la vida o todo un ao de avance. El bananal estaba
convertido en un planto salvaje, sucio de pajas, lianas y rebrotes de monte, dentro del
cual los bananos asfixiados se agotaban en hijuelos raquticos. Los cachos, sin fuerza
para una plena fructificacin, pendan con miserables bananitas, negruzcas. Esto era lo
que quedaba a monsieur Robn de su quinta, casi experimental tres meses antes.
Fastidiado hasta el infinito de la ciencia de su ilustre husped que haba enloquecido al
personal, despidi a todos los peones. Pero la mala semilla estaba ya sembrada. A uno
de nosotros tocle en suerte, tiempo despus, tomar dos peones que haban sido de la
quinta de monsieur Robn. Encargseles el arreglo urgente de un alambrado, partiendo
los mozos con taladros, mechas, llave inglesa y dems. Pero a la media hora estaba
uno de vuelta, poseedor de un cascarudito que haba hallado. Se le agradeci el
obsequio, y retorn a su alambre. Al cuarto de hora volva el otro pen con otro
cascarudito.
A pesar de la orden terminante de no prestar ms atencin a los insectos, por
maravillosos que fueran, regresaron los dos media hora antes de lo debido, a mostrar a
su patrn un bichito que jams haban visto en Santa Ana.
Por espacio de muchos meses la aventura se repiti en diversas granjas. Los
peones aquellos, posedos de verdadero frenes entomolgico, contagiaron a algn
74
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
75
otro; y, an hoy un patrn que se estime debe acordarse siempre al tomar un nuevo
pen:
-Sobre todo, les prohbo terminantemente que miren ningn bichito. Pero lo ms
horrible de todo es que los peones haban visto ellos mismos ms de una vez comer
alacranes al naturalista. Los sacaba de un tarro y los coma por las patitas...
75
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
76
Jams en el confn aquel se haba tenido idea de un teodolito. Por esto cuando se
vio a Howard asentar el sospechoso aparato en el suelo, mirar por los tubitos y correr
tornillos, la gente tuvo por l, sus cintas mtricas, niveles y banderitas, un respeto casi
diablico.
Howard haba ido al fondo de Misiones, sobre la frontera del Brasil, a medir
cierta propiedad que su dueo quera vender con urgencia. El terreno no era grande,
pero el trabajo era rudo por tratarse de bosque inextricable y quebradas a prueba de
nivel. Howard desempese del mejor de los modos posibles, y se hallaba en plena
tarea cuando le acaeci su singular aventura.
El agrimensor habase instalado en un claro del bosque, y sus trabajos marcharon
a maravilla durante el resto del invierno que pudo aprovechar, pero lleg el verano, y
con tan hmedo y sofocante principio que el
bosque entero zumb de mosquitos y barigs, a tal punto que a Howard le falt
valor para afrontarlos. No siendo por lo dems urgente su trabajo, dispsose a
descansar quince das.
El rancho de Howard ocupaba la cspide de una loma que descenda al oeste
hasta la vera del bosque. Cuando el sol caa, la loma se doraba y el ambiente cobraba
tal transparente frescura que un atardecer, en los treinta y ocho aos de Howard
revivieron agudas sus grandes glorias de la infancia. Una pandorga! Una cometa!
Qu cosa ms bella que remontar a esa hora el cabeceador barrilete, la bomba
ondulante o el inmvil lucero? A esa hora, cuando el sol desaparece y el viento cae
con l, la pandorga se aquieta. La cola pende entonces inmvil y el hilo forma una
honda curva. Y all arriba, muy alto, fija en vagusima tremulacin, la pandorga en
equilibrio constela triunfalmente el cielo de nuestra industriosa infancia.
Ahora recordaba con sorprendente viveza toda la tcnica infantil que jams
desde entonces tornara a subir a su memoria. Y cuando en compaa
de su ayudante cort las tacuaras, tuvo buen cuidado de afinarlas suficientemente
en los extremos, y muy poco en el medio: "Una pandorga que se quiebra por el centro,
deshonra para siempre a su ingeniero", meditaba el recelo infantil de Howard.
Y fue hecha. Dispusieron primero los dos cuadros que yuxtapuestos en cruz
forman la estrella. Un pliego de seda roja que Howard tena en su archivo revisti el
armazn, y como cola, a falta del clsico orillo de casimir, el agrimensor transform la
pierna de un pantaln suyo en cientfica cola de pandorga. Y por ltimo los
roncadores.
Al da siguiente la ensayaron. Era un sencillo prodigio de estabilidad, tiro y
ascensin. El sol traspasaba la seda punz en escarlata vivo, y al remontarla Howard,
la vibrante estrella ascenda tirante aureolada de trmulo ronquido.
Fue al otro da, y en pleno remonte de la cometa, cuando oyeron el redoble del
tambor. En verdad, ms que redoble, aquello era un acompaamiento de comparsa:
tan-tan-tan... ratatn... tan-tan...
-Qu es eso?
76
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
77
-No s -repuso el ayudante mirando a todos lados-. Me parece que se acerca...
-S, all veo una comparsa -afirm Howard.
En efecto, por el sendero que ascenda a la loma, una comitiva con estandarte al
frente avanzaba.
-Viene aqu... Qu puede ser eso? -se pregunt Howard, que viva aislado del
mundo.
Un momento despus lo supo. Aquello lleg hasta su rancho, y el agrimensor
pudo examinarlo detenidamente.
Primero que todo, el hombre del tambor, un indio descalzo y con un pauelo en
bandolera; luego una negra gordsima con un mulatillo erizado en brazos, que vena
levantando un estandarte. Era un verdadero estandarte de satin punz y empenachado
de cintas flotantes. En la cspide, un rosetn de papel calado. Luego seguan en fila:
una vieja con un terrible cigarro; un hombre con el saco al hombro; una muchachita;
otro hombre en calzoncillos y tirador de arpillera; otra mujer con un chico de pecho;
otro hombre; otra mujer con cigarro, y un negro canoso.
Esta era la comitiva. Pero su significado result ms grave, segn fue enterado
Howard. Aquello era El Divino, como poda verse por la palomita de cera forrada de
trapo, atada en el extremo del estandarte. El Divino recorra la comarca en ciertas
pocas curando los males. Si se daba dinero en recompensa, tanto mayor eficacia.
-;Y el tambor? -pregunt Howard. -Es su msica -le respondieron. Aunque
Howard y su ayudante gozaban de excelente salud, aceptaron
de buen grado la intervencin paliativa del Espritu Santo. De este modo, fue
menester que Howard sostuviera de pie al Divino, mientras el tambor comenzaba su
piruetesco acompaamiento, y la comitiva cantaba:
Aqu est el Divino
que te viene a visitar.
Dios te d la salud
que te van a cantar.
El Divino que est ah
te va a curar
y el seor reciba
mucha felicidad.
Santo alabado sea
el seor y la seora.
Que el Divino les d felicidad.
..................................................................................................................................
77
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
78
Y as por el estilo. Claro es que, aunque Howard estaba exento de toda seora, la
cancin no variaba.
Pero a pesar de la uncin medicinal de que estaban posedos los aclitos,
Howard vio muy claramente que stos no pensaban sino en la pandorga que sostena
el ayudante. La devoraban con los ojos, de modo que sus loas al igual de sus bocas
abiertas estaban rectamente dirigidas a la estrella.
Jams haban visto eso; cosa no extraa en aquellas tenebrosidades, pues mucho
ms al sur se desconoce tambin esa industria. Al final fue menester que Howard
recogiera la estrella y que la remontara de nuevo. La comparsa no caba en s de gozo
y lrico asombro. Se fueron por fin con un par de pesos que la portaestandarte at al
cuello del pjaro.
Con lo cual las cosas hubieran proseguido su marcha de costumbre, si al caer del
segundo da, y mientras Howard remontaba su estrella, no hubiera llegado de nuevo la
procesin.
Howard se asust, pues casualmente ese da estaba un poco indispuesto. Pensaba
ya en echarlos, cuando los sujetos expusieron su pedido: queran la cometa para hacer
un Divino; le ataran la paloma en la punta. Y el ruido de los roncadores.
La comparsa sonrea estpidamente de anticipado deleite. Moriran sin duda si
no obtenan aquello.
Su pandorga, convertida en Espritu Santo! Howard hall la circunstancia
profundamente casustica. Tendra l, aunque agrimensor y fabricante de su cometa,
derecho de impedir aquella como transubstanciacin? Como no crey tenerlo, entreg
el ser sagrado, y en un momento la comitiva at la paloma a la estrella, enarbol sta
en una tacuara, y presto la comparsa se fue, a gran acompaamiento de tambor,
llevando triunfalmente en lo alto de una tacuara la cometa de Howard y sus
roncadores vibrantes, transformada en Dios.
Aquello fue evidentemente el ms grande xito registrado en cien leguas a la
redonda: aquel brillante Divino con ruido y cola, y que volaba, o ms bien que haba
volado, pues nadie se atrevi a restituirle su antiguo proceder.
Howard vio pasar as muchas veces, siempre triunfante y otorgadora de bienes, a
su pandorga celestial que echaba melanclicamente de menos. No se atreva a hacer
otra por algo de mstica precaucin.
Mas pese a esto, un da un viejo del lugar, algo leguleyo por haber vivido un
tiempo en pases ms civilizados, se quej vagamente a Howard de que ste se hubiera
burlado de aquella pobre gente dndoles la cometa. -De ningn modo -se disculp
Howard.
-S, de ningn modo... s, s -repiti pensativo el viejo, tratando de recordar qu
querra decir de ningn modo. Pero no pudo conseguirlo, y Howard pudo concluir su
mensura sin que el viejo ni nadie se atreviera a. afrontar su sabidura.
78
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
79
Confieso tener antipata a los cisnes blancos. Me han parecido siempre gansos
griegos, pesados, patizambos y bastante malos. He visto as morir el otro da uno en
Palermo sin el menor trastorno potico. Estaba echado de costado en el ribazo, sin
moverse. Cuando me acerqu, trat de levantarse y picarme. Sacudi
precipitadamente las patas, golpendose dos o tres veces la cabeza contra el suelo y
qued rendido, abriendo desmesuradamente el pico. Al fin estir rgidas las uas, baj
lentamente los prpados duros y muri.
No le o canto alguno, aunque s una especie de ronquido sibilante. Pero yo soy
hombre, verdad es, y ella tampoco estaba. Qu hubiera dado por escuchar ese
dilogo! Ella est absolutamente segura de que oy eso y de que jams volver a
hallar en hombre alguno la expresin con que l la mir.
Mercedes, mi hermana, que vivi dos aos en Martnez, lo vea a menudo. Me
ha dicho que ms de una vez le llam la atencin su rareza, solo siempre e indiferente
a todo, arqueado en una fina silueta desdeosa.
La historia es sta: en el lago de una quinta de Martnez haba varios cisnes
blancos, uno de los cuales individualizbase en la insulsez genrica por su modo de
ser. Casi siempre estaba en tierra, con las alas pegadas y el cuello inmvil en honda
curva. Nadaba poco, jams peleaba con sus compaeros. Viva completamente
apartado de la pesada familia, como un fino retoo que hubiera roto ya para siempre
con la estupidez natal. Cuando alguien pasaba a su lado, se apartaba unos pasos,
volviendo a su vaga distraccin. Si alguno de sus compaeros pretenda picarlo, se
alejaba despacio y aburrido. Al caer la tarde, sobre todo, su silueta inmvil y distinta
destacbase de lejos sobre el csped sombro, dando a la calma morosa del crepsculo
una hmeda quietud de vieja quinta.
Como la casa en que viva mi hermana quedaba cerca de aqulla, Mercedes lo
vio muchas tardes en que sali a caminar con sus hijos. A fines de octubre una
amabilidad de vecinos la puso en relacin con Celia, y de aqu los pormenores de su
idilio.
Aun Mercedes se haba fijado en que el cisne pareca tener particular aversin a
Celia. Esta bajaba todas las tardes al lago, cuyos cisnes la conocan bien en razn de
las galletitas que les tiraba.
nicamente aqul evitaba su aproximacin. Celia lo not un da, y fue decidida a
su encuentro; pero el cisne se alej ms an. Ella qued un rato mirndolo
sorprendida, y repiti su deseo de familiaridad, con igual resultado. Desde entonces,
aunque us de toda malicia, no pudo nunca acercarse a l. Permaneca inmvil e
indiferente cuando Celia bajaba al lago; pero si sta trataba de aproximarse
oblicuamente, fingiendo ir a otra parte, el cisne se alejaba enseguida.
Una tarde, cansada ya, lo corri hasta perder el aliento y dos pinchos. Fue en
vano. Slo cuando Celia no se preocupaba de l, l la segua con los ojos. -Y sin
embargo, estaba tan segura de que me odiaba! -le dijo la hermosa chica a mi hermana,
despus que todo concluy.
79
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
80
Y esto fue en un crepsculo apacible. Celia, que bajaba las escaleras, lo vio de
lejos echado sobre el csped a la orilla del lago. Sorprendida de esa poco habitual
confianza en ella, avanz incrdula en su direccin; pero
el animal continu tendido. Celia lleg hasta l, y recin entonces pens que
podra estar enfermo. Se agach apresuradamente y le levant la cabeza. Sus miradas
se encontraron, y Celia abri la boca de sorpresa, lo mir fijamente y se vio obligada a
apartar los ojos. Posiblemente la expresin de esa mirada anticip, amengundola, la
impresin de las palabras. El cisne cerr los ojos.
-Me muero -dijo.
Celia dio un grito y tir violentamente lo que tena en las manos. Yo no la odiaba
-murmur l lentamente, el cuello tendido en tierra.
Cosa rara, Celia le ha dicho a mi hermana que al verlo as, por morir,
no se le ocurri un momento preguntarle cmo hablaba. Los pocos momentos
que dur la agona se dirigi a l y lo escuch como a un simple cisne, aunque
hablndole sin darse cuenta de usted, por su voz de hombre. Arrodillse y afirm
sobre su falda el largo cuello, acaricindolo.
-Sufre mucho? -le pregunt. S, un poco...
-Por qu no estaba con los dems?
-Para qu? No poda...
Como se ve, Celia se acordaba de todo.
-Por qu no me quera?
El cisne cerr los ojos:
-No, no es eso... Mejor era que me apartara... Sufrir ms...
Tuvo una convulsin y una de sus grandes alas desplegadas rode las rodillas de
Celia.
-Y sin embargo, la causa de todo y sobre todo de esto -concluy el cisne,
mirndola por ltima vez y muriendo en el crepsculo, a que el lago, la humedad y la
ligera belleza de la joven daban viejo encanto de mitologa-: ... Ha sido mi amor a ti...
80
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
81
Ayer de maana tropec en la calle con una muchacha delgada, de vestido un
poco ms largo que lo regular, y bastante mona, a lo que me pareci. Me volv a
mirarla y la segu con los ojos hasta que dobl la esquina, tan poco preocupada ella
por mi plantn como pudiera haberlo estado mi propia madre. Esto es frecuente.
Tena, sin embargo, aquella figurita delgada un tal aire de modesta prisa en pasar
inadvertida, un tan franco desinters respecto de un badulaque cualquiera que con la
cara dada vuelta est esperando que ella se vuelva a su vez, tan cabal indiferencia, en
suma, que me encant, bien que yo fuera el badulaque que la segua en aquel
momento.
Aunque yo tena qu hacer, la segu y me detuve en la misma esquina. A la mitad
de la cuadra ella cruz y entr en un zagun de casa de altos.
La muchacha tena un traje oscuro y muy tensas las medias. Ahora bien, deseo
que me digan si hay una cosa en que se pierda mejor el tiempo que en seguir con la
imaginacin el cuerpo de una chica muy bien calzada que va trepando una escalera.
No s si ella contaba los escalones; pero jurara que no me equivoqu en un solo
nmero y que llegamos juntos a un tiempo al vestbulo.
Dej de verla, pues. Pero yo quera deducir la condicin de la chica del aspecto
de la casa, y segu adelante, por la vereda opuesta.
Pues bien, en la pared de la misma casa, y en una gran chapa de bronce, le:
DOCTOR SWINDENBORG
FSICO DIETTICO
Fsico diettico! Est bien. Era lo menos que me poda pasar esa maana. Seguir
a una mona chica de traje azul marino, efectuar a su lado una ideal ascensin de
escalera, para concluir...
Fsico diettico...! Ah, no! No era se mi lugar, por cierto! Diettico! Qu
diablos tena yo que hacer con una muchacha anmica, hija o pensionista de un fsico
diettico? A quin se le puede ocurrir hilvanar, como una sbana, estos dos trminos
disparatados: amor y dieta? No era todo eso una promesa de dicha, por cierto.
Diettico...! No, por Dios! Si algo debe comer, y comer bien, es el amor. Amor y
dieta... No, con mil diablos!
Esto era ayer de maana. Hoy las cosas han cambiado. La he vuelto a encontrar,
en la misma calle, y sea por la belleza del da o por haber adivinado en mis ojos quin
sabe qu religiosa vocacin diettica, lo cierto es que me ha mirado.
81
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
82
"Hoy la he visto... la he visto... y me ha mirado..."
Ah, no! Confieso que no pensaba precisamente en el final de la estrofa. Lo que
yo pensaba era esto: cul debe ser la tortura de un grande y noble amor,
constantemente sometido a los xtasis de una inefable dieta...
Pero que me ha mirado, esto no tiene duda. La segu, como el da anterior; y
como el da anterior, mientras con una idiota sonrisa iba soando tras los zapatos de
charol, tropec con la placa de bronce:
DOCTOR SWINDENBORG
FSICO DIETTICO
Ah! Es decir, que nada de lo que yo iba soando podra ser verdad? ;Era
posible que tras los aterciopelados ojos de mi muchacha no hubiera sino una celestial
promesa de amor diettico?
Debo creerlo as, sin duda, porque hoy, hace apenas una hora, ella acaba de
mirarme en la misma calle y en la misma cuadra; y he ledo claro en sus ojos el
alborozo de haber visto subir lmpido a mis ojos un fraternal amor diettico...
Han pasado cuarenta das. No s ya qu decir, a no ser que estoy muriendo de
amor a los pies de mi chica de traje oscuro... Y si no a sus pies, por lo menos a su lado,
porque soy su novio y voy a su casa todos los das.
Muriendo de amor... Y s, muriendo de amor, porque no tiene otro nombre esta
exhausta adoracin sin sangre. La memoria me falta a veces; pero me acuerdo muy
bien de la noche que llegu a pedirla.
Haba tres personas en el comedor -porque me recibieron en el comedor-: el
padre, una ta y ella. El comedor era muy grande, muy mal alumbrado y muy fro. El
doctor Swindenborg me oy de pie, mirndome sin decir una palabra. La ta me
miraba tambin, pero desconfiada. Ella, mi Nora, estaba sentada a la mesa y no se
levant.
Yo dije todo lo que tena que decir, y me qued mirando tambin. En aquella
casa poda haber de todo; pero lo que es apuro, no. Pas un momento an, y el padre
me miraba siempre. Tena un inmenso sobretodo peludo, y las manos en los bolsillos.
Llevaba un grueso pauelo al cuello y una barba muy grande.
-Usted est bien seguro de amar a la muchacha? me dijo, al fin.
Oh, lo que es eso!-le respond.
No contest nada, pero me sigui mirando.
-Usted come mucho? -me pregunt. Regular -le respond, tratando de
sonrerme.
La ta abri entonces la boca y me seal con el dedo como quien seala un
cuadro:
-El seor debe comer mucho... -dijo. El padre volvi la cabeza a ella:
82
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
83
-No importa -objet-. No podramos poner trabas en su va... Y volvindose esta
vez a su hija, sin quitar las manos de los bolsillos:
-Este seor te quiere hacer el amor le dijo-. T quieres?
Ella levant los ojos tranquila y sonri:
-Yo, s -repuso.
-Y bien -me dijo entonces el doctor, empujndome del hombro-.Usted es ya de la
casa; sintese y coma con nosotros.
Me sent enfrente de ella y cenamos. Lo que com esa noche, no s, porque
estaba loco de contento con el amor de mi Nora. Pero s muy bien lo que hemos
comido despus, maana y noche, porque almuerzo y ceno con ellos todos los das.
Cualquiera sabe el gusto agradable que tiene el t, y esto no es un misterio para
nadie. Las sopas claras son tambin tnicas y predisponen a la afabilidad.
Y bien: maana a maana, noche a noche, hemos tomado sopas ligeras y una
liviana taza de t. El caldo es la comida, y el t es el postre; nada ms.
Durante una semana entera no puedo decir que haya sido feliz. Hay en el fondo
de todos nosotros un instinto de rebelin bestial que muy difcilmente es vencido. A
las tres de la tarde comenzaba la lucha; y ese rencor del estmago dirigindose a s
mismo de hambre; esa constante protesta de la sangre convertida a su vez en una sopa
fra y clara, son cosas stas que no se las deseo a ninguna persona, aunque est
enamorada.
Una semana entera la bestia originaria pugn por clavar los dientes. Hoy estoy
tranquilo. Mi corazn tiene cuarenta pulsaciones en vez de sesenta. No s ya lo que es
tumulto ni violencia, y me cuesta trabajo pensar que los bellos ojos de una muchacha
evoquen otra cosa que una inefable y helada dicha sobre el humo de dos tazas de t.
De maana no tomo nada, por paternal consejo del doctor. A medioda tomamos
caldo y t, y de noche caldo y t. Mi amor, purificado de este modo, adquiere da a da
una transparencia que slo las personas que vuelven en s despus de una honda
hemorragia pueden comprender.
Nuevos das han pasado. Las filosofas tienen cosas regulares y a veces algunas
cosas malas. Pero la del doctor Swindenborg -con su sobretodo peludo y el pauelo al
cuello- est impregnada de la ms alta idealidad. De todo cuanto he sido en la calle, no
queda rastro alguno. Lo nico que vive en m, fuera de mi inmensa debilidad, es mi
amor. Y no puedo menos de admirar la elevacin de alma del doctor, cuando sigue con
ojos de orgullo mi vacilante paso para acercarme a su hija.
Alguna vez, al principio, trat de tomar la mano de mi Nora, y ella lo consinti
por no disgustarme. El doctor lo vio y me mir con paternal ternura. Pero esa noche,
en vez de hacerlo a las ocho, cenamos a las once. Tomamos solamente una taza de t.
No s, sin embargo, qu primavera mortuoria haba aspirado yo esa tarde en la
calle. Despus de cenar quise repetir la aventura, y slo tuve fuerzas para levantar la
mano y dejarla caer inerte sobre la mesa, sonriendo de debilidad como una criatura.
El doctor haba dominado la ltima sacudida de la fiera.
Nada ms desde entonces. En todo el da, en toda la casa, no somos sino dos
sonmbulos de amor. No tengo fuerzas ms que para sentarme a su lado, y as
83
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
84
pasamos las horas, helados de extraterrestre felicidad, con la sonrisa fija en las
paredes.
Uno de estos das me van a encontrar muerto, estoy seguro. No hago la menor
recriminacin al doctor Swindenborg, pues si mi cuerpo no ha podido resistir a esa
fcil prueba, mi amor, en cambio, ha apreciado cunto de desdeable ilusin va
ascendiendo con el cuerpo de una chica de oscuro que trepa una escalera. No se culpe,
pues, a nadie de mi muerte. Pero a aquellos que por casualidad me oyeran, quiero
darles este consejo de un hombre que fue un da como ellos:
Nunca, jams, en el ms remoto de los jamases, pongan los ojos en una
muchacha que tiene mucho o poco que ver con un fsico diettico.
Y he aqu por qu:
La religin del doctor Swindenborg -la de ms alta idealidad que yo haya
conocido, y de ello me vanaglorio al morir por ella- no tiene sino una falla, y es sta:
haber unido en un abrazo de solidaridad al Amor y la Dieta. Conozco muchas
religiones que rechazan el mundo, la carne y el amor. Y algunas de ellas son notables.
Pero admitir el amor, y darle por nico alimento la dieta, es cosa que no se le ha
ocurrido a nadie. Esto es lo que yo considero una falla del sistema; y acaso por el
comedor del doctor vaguen de noche cuatro o cinco desfallecidos fantasmas de amor,
anteriores a m.
Que los que lleguen a leerme huyan, pues, de toda muchacha mona cuya
intencin manifiesta sea entrar en una casa que ostenta una gran chapa de bronce.
Puede hallarse all un gran amor, pero puede haber tambin muchas tazas de t.
Y yo s lo que es esto.
84
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
85
En una poca en que yo tuve veleidades de ser empleado nacional, o hablar de
un hombre que durante dos aos que desempe un puesto pblico no contest una
sola nota.
-He aqu un hombre superior me dije-. Merece que vaya a verlo. Porque debo
confesar que el proceder habitual y forzoso de contestar cuanta notase recibe es uno de
los inconvenientes ms grandes que hallaba yo a mi aspiracin. El delicado
mecanismo de la administracin nacional -nadie lo ignora- requiere que toda nota que
se nos hace el honor de dirigir, sea fatal y pacientemente contestada. Una sola
comunicacin puesta de lado, la ms insignificante de todas, trastorna hasta lo ms
hondo de sus dientes el engranaje de la mquina nacional. Desde las notas del presidente de la Repblica a las de un oscuro cabo de polica, todas exigen respuesta en
igual grado, todas encarnan igual nobleza administrativa, todas tienen igual austera
trascendencia.
Es, pues, por esto que, convencido y orgulloso, como buen ciudadano, de la
importancia de esas funciones, no me atreva francamente a jurar que todas las notas
que yo recibiera seran contestadas. Y he aqu que me aseguraban que un hombre, vivo
an, haba permanecido dos aos en la Administracin Nacional, sin contestar -ni
enviar, desde luego- ninguna nota...
Fui, por consiguiente, a verlo, en el fondo de la repblica. Era un hombre de
edad avanzada, espaol, de mucha cultura, pues esta intelectualidad inesperada al pie
de un quebracho, en una fogata de siringal o en un aduar del Sahara, es una de las
tantas sorpresas del trpico.
Mi hombre se ech a rer de mi juvenil admiracin cuando le cont lo que me
llevaba a verlo. Me dijo que no era cierto, por lo menos el lapso transcurrido sin
contestar una sola nota. Que haba sido encargado escolar en una colonia nacional, y
que, en efecto, haba dejado pasar algo ms de un ao sin acusar recibo de nota
alguna. Pero que eso tena en el fondo poca importancia, habiendo notado por lo
dems...
Aqu mi hombre se detuvo un instante, y se ech a rer de nuevo. -Quiere usted
que le cuente algo ms sabroso que todo esto? -me dijo-. Ver usted un modelo de
funcionario pblico... Sabe usted qu tiempo dej pasar ese tal sin dignarse echar una
ojeada a lo que reciba? Dos aos y algo ms. Y sabe usted qu puesto desempeaba?
Gobernador... Abra usted ahora la boca.
En efecto, lo mereca. Para un tmido novio -digmoslo as- de la Administracin
Nacional, nada poda abrirme ms los ojos sobre la virtud de mi futura que las hazaas
de aquel Don Juan administrativo... Le ped que me contara todo, si lo saba, y a
escape.
-Si lo s? -me respondi-. Si conozco bien a mi funcionario? Como que yo fui
el gobernador que le sucedi... Pero, igame ms bien desde el principio. Era en... En
fin, suponga usted que el ochenta y tantos. Yo acababa de regresar a Espaa, mal
curado an de unas fiebres cogidas en el golfo de Guinea. Haba hecho un crucero de
85
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
86
cinco aos, abasteciendo a las factoras espaolas de la costa. El ltimo ao lo pas en
Elobey Chico... Usted sabe su geografa, s?
-S, toda; contine.
-Bien. Sabr usted entonces que no hay pas ms malsano en el mundo entero,
as como suena, que la regin del delta del Nger. Hasta ahora, no hay mortal nacido
en este planeta que pueda decir, despus de haber cruzado frente a las bocas del Nger:
No tuve fiebre...
Comenzaba, pues, a restablecerme en Espaa, cuando un amigo, muy allegado al
Ministerio de Ultramar, me propuso la gobernacin de una de las cuatrocientas y
tantas islas que pueblan las Filipinas. Yo era, segn l, el hombre indicado, por mi
larga actuacin entre negros y negritos.
-Pero no entre malayos -respond a mi protector- Entiendo que es bastante
distinto...
No crea usted: es la misma cosa -me asegur-. Cuando el hombre baja ms de
dos o tres grados en su color, todos son lo mismo... En definitiva: le conviene a
usted? Tengo facultades para hacerle dar el destino enseguida.
Consult un largo rato con mi conciencia, y ms profundamente con mi hgado.
Ambos se atrevan, y acept.
-Muy bien -me dijo entonces mi padrino-. Ahora que es usted de los nuestros,
tengo que ponerlo en conocimiento de algunos detalles. Conoce usted, siquiera de
nombre, al actual gobernador de su isla, Flix Prez Ziga?
-No; fuera del escritor...-le dije.
-Ese no es Flix -me objet-. Pero casi, casi valen tanto el uno como el otro... Y
no lo digo por mal. Pues bien: desde hace dos aos no se sabe lo que pasa all. Se han
enviado millones de notas, y crea usted que las ltimas son capaces de ponerle los
pelos de punta al funcionario peor nacido... Y nada, como si tal cosa. Usted llevar,
juntamente con su nombramiento, la destitucin del personaje. Le conviene siempre?
Ciertamente, me convena... a menos que el fantstico gobernador fuera de genio
tan vivo cuan grande era su llaneza en eso de las notas.
-No tal -me respondi-. Segn informes, es todo lo contrario... Creo que se
entender usted con l a maravillas.
No haba, pues, nada que decir. Di an un poco de solaz a mi hgado, y un buen
da march a Filipinas. Eso s, llegu en un mal da, con un colazo de tifn en el
estmago y el malhumor del gobernador general sobre mi cabeza. A lo que parece, se
haba prescindido bastante de l en ese asunto. Logr, sin embargo, conciliarme su
buena voluntad y me dirig a mi isla, tan a trasmano de toda ruta martima que si no
era ella el fin del mundo era evidentemente la tumba de toda comunicacin civilizada.
Y abrevio, pues noto que usted se fatiga... No? Pues adelante... En qu
estbamos? Ah! En cuanto desembarqu di con mi hombre. Nunca sufr desengao
igual. En vez del tipo macizo, atrabiliario y grun que me haba figurado a pesar de
los informes, tropec con un muchacho joven de ojos azules, grandes ojos de pjaro
alegre y confiado. Era alto y delgado, muy calvo para su edad, y el pelo que le restaba
-abundante a los costados y tras la cabeza- era oscuro y muy ondeado. Tena la frente
y la calva muy lustrosas. La voz muy clara, y hablaba sin apresurarse, con largas
entonaciones de hombre que no tiene prisa y goza exponiendo y recibiendo ideas.
86
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
87
Total: un buen muchacho, inteligente sin duda, muy expansivo y cordial y con
aire de atreverse a ser feliz dondequiera que se hallase.
-Pase usted, sintese -me dijo-. Est todo lo a gusto que quiera. No desea tomar
nada? No, nada? Ni aun chocolate...? El que tengo es
detestable, pero vale la pena probarlo... Oiga su historia: el otro da un buque
costero lleg hasta aqu, y me trajo diez libras de cacao... lo mejor de lo mejor entre
los cacaos. Encargu de la faena a un indgena inteligentsimo en la manufactura del
chocolate. Ya lo conocer usted. Se tost el cacao, se moli, se le incorpor el azcar
-tambin de primera-, todo a mi vista y con extremas precauciones. Sabe usted lo que
result? Una cosa imposible. Quiere usted probarlo? Vale la pena... Despus me
escribir usted desde Espaa cmo se hace eso... Ah, no vuelve usted...! Se queda,
s? Y ser usted el nuevo gobernador, sin duda...? Mis felicitaciones...
Cmo aquel feliz pjaro poda ser el malhechor administrativo a quien iba a
reemplazar?
-S -continu l-. Hace ya veintids meses que no deba ser yo gobernador. Y no
era difcil adivinarle a usted. Fue cuando adquir el conocimiento pleno de que jams
podra yo llegar a contestar una nota en adelante. Por qu? Es sumamente
complicado esto... Ms tarde le dir algo, si quiere... Y entre tanto, le har entrega de
todo, cuando usted lo desee... Ya...? Pues comencemos.
Y comenzamos, en efecto. Primero que todo, quise enterarme de la
correspondencia oficial recibida, puesto que yo deba estar bien informado de la
remitida.
-Las notas dice usted? Con mucho gusto. Aqu estn.
Y fue a poner la mano sobre un gran barril abierto, en un rincn del despacho.
Francamente, aunque esperaba mucho de aquel funcionario, no cre nunca hallar
pliegos con membrete real amontonados en el fondo de un barril...
-Aqu est -repiti siempre con la mano en el borde, y mirndome con la misma
plcida sonrisa.
Me acerqu, pues, y mir. Todo el barril, y era inmenso, estaba efectivamente
lleno de notas; pero todas sin abrir. Creer usted? Todas tenan su respectivo sobre
intacto, hacinadas como diarios viejos con faja an. Y el hombre tan tranquilo. No
slo no haba contestado una sola comunicacin, lo que ya saba yo; pero ni aun haba
tenido a bien leerlas...
No pude menos de mirarlo un momento. El hizo lo mismo, con una sonrisa de
criatura cogida en un desliz, pero del que tal vez se enorgullece. Al fin se ech a rer y
me cogi de un brazo.
-Esccheme me dijo-. Sentmonos, y hablaremos. Es tan agradable hallar una
sorpresa como la suya, despus de dos aos de aislamiento! Esas notas...! Quiere
usted, francamente, conservar por el resto de su vida la conciencia tranquila y menos
congestionado su hgado?, se le ve en la cara en seguida... S? Pues no conteste usted
jams una nota. Ni una sola siquiera. No cree, es claro... Es tan fuerte el prejuicio,
seor mo! Y sabe usted de qu proviene? Proviene sencillamente de creer, como en
la Biblia, que la administracin de una nacin es una mquina con engranajes, poleas
y correas, todo tan ntimamente ligado, que la detencin o el simple tropiezo de una
minscula rueda dentada es capaz de detener todo el maravilloso mecanismo. Error,
profundo error! Entre la augusta mano que firma Yb y la de un carabinero que debe
87
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
88
poner todos sus nfimos ttulos para que se sepa que existe, hay una porcin de manos
que podran abandonar sus barras sin que por ello el buque pierda el rumbo. La maquinaria es maravillosa, y cada hombre es una rueda dentada, en efecto. Pero las tres
cuartas partes de ellas son poleas locas, ni ms ni menos. Giran tambin, y parecen
solidarias del gran juego administrativo; pero en verdad dan vueltas en el aire, y
podran detenerse algunas centenas de ellas sin trastorno alguno. No, crame usted a
m, que he estudiado el asunto todo el tiempo libre que me dejaba la digestin de mi
chocolate... No hay tal engranaje continuo y solidario desde el carabinero a su
majestad el rey. Es ello una de las tantas cosas que en el fondo solemos y simulamos
ignorar... No? Pues aqu tiene usted un caso flagrante... Usted ha visto la isla, la cara
de sus habitantes, bastantes ms gordos que yo; ha visto al seor gobernador general;
ha atravesado el mundo, y viene de Espaa. Ahora bien: Ha visto usted seales de
trastorno en parte alguna? Ha notado usted algn balanceo peligroso en la nave del
Estado? Cree usted sinceramente que la marcha de la Administracin Nacional se ha
entorpecido, en la cantidad de un pelo entre dos dientes de engranaje, porque yo haya
tenido a bien sistemticamente, no abrir nota alguna? Me destituyen, y usted me
reemplaza, y aprender a hacer buen chocolate... Esto es el. trastorno... No cree
usted?
Y el hombre, siempre con la rodilla entre las manos, me miraba con sus azules
ojos de pjaro complaciente, muy satisfecho, al parecer, de que a l lo destituyeran y
de que yo lo reemplazara.
Precisa que yo le diga a usted, ahora que conoce mi propia historia de cuando fui
encargado escolar, que aquel diablo de muchacho tena una seduccin de todos los
demonios. No s si era lo que se llama un hombre equilibrado; pero su filosofa
pagana, sin pizca de acritud, tentaba fabulosamente, y no pas rato sin que
simpatizramos del todo.
Proceda, sin embargo, no dejarme embriagar.
-Es menester -le dije formalizndome un tanto- que yo abra esa correspondencia.
Pero mi muchacho me detuvo del brazo, mirndome atnito:
-Pero est usted loco? -exclam-. Sabe usted lo que va a encontrar all? No
sea criatura, por Dios! Queme todo eso, con barril y todo, y pincelo a la playa...
Sacud la cabeza y met la mano en el bal. Mi hombre se encogi entonces de
hombros y se ech de nuevo en su silln, con la rodilla muy alta
entre las manos. Me miraba hacer de reojo, moviendo la cabeza y sonriendo al
final de cada comunicacin.
Usted supone, no, lo que diran las ltimas notas, dirigidas a un empleado que
desde haca dos aos se libraba muy bien de contestar a una sola? Eran simplemente
cosas para hacer ruborizar, aun en un cuarto oscuro,
al funcionario de menos vergenza... Y yo deba cargar con todo eso, y contestar
una por una a todas.
-Ya se lo haba yo prevenido! -me deca mi muchacho con voz compasiva- Va
usted a sudar mucho ms cuando deba contestar... Siga mi consejo, que an es tiempo:
haga un judas con barril y notas, y se sentir feliz.
Estaba bien divertido! Y mientras yo continuaba leyendo, mi hombre, con su
calva luciente, su aureola de pelo rizado y su guardapolvo de brin de hilo, prosegua
balancendose, muy satisfecho de la norma a que haba logrado ajustar su vida.
88
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
89
Yo transpiraba copiosamente, pues cada nueva nota era una nueva bofetada, y
conclu por sentir debilidad.
-Ah, ah! -se levant-. Se halla cansado ya? Desea tomar algo? Quiere probar
mi chocolate? Vale la pena, ya le dije...
Y a pesar de mi gesto desabrido, pidi el chocolate y lo prob. En efecto, era
detestable; pero el hombre qued muy contento.
-Vio usted? No se puede tomar. A qu atribuir esto? No descansar hasta
saberlo... Me alegro de que no haya podido tomarlo, pues as cenaremos temprano. Yo
lo hago siempre con luz de da an... Muy bien; comeremos de aqu a una hora, y
maana proseguiremos con las notas y dems... Yo estaba cansado, bien cansado. Me
di un hermossimo bao, pues mi joven amigo tena una instalacin portentosa de
confort en esto. Cenamos, y un rato despus mi husped me acompa hasta mi
cuarto.
-Veo que es usted hombre precavido -me dijo al verme retirar un mosquitero de
la maleta- Sin este chisme, no podra usted dormir. Solamente yo no lo uso aqu.
-No le pican los mosquitos? -le pregunt, extraado a medias solamente.
Usted cree? -me respondi riendo y llevndose la mano a su calva frente-.
Muchsimo... Pero no puedo soportar eso... No ha odo hablar usted de personas que
se ahogan dentro de mosquiteros? Es una tontera, si usted quiere, una neurosis
inocente, pero se sufre en realidad. Venga usted a ver mi mosquitero.
Fuimos hasta su cuarto o, mejor dicho, hasta la puerta de su cuarto. Mi amigo
levant la lmpara hasta los ojos, y mir. Pues bien: toda la altura y la anchura de la
puerta estaba cerrada por una verdadera red de telaraas, una selva inextricable de
telaraas donde no caba la cabeza de un
fsforo sin hacer temblar todo el teln. Y tan lleno de polvo, que pareca un
muro. Por lo que pude comprender, ms que ver, la red se internaba en el cuarto, sabe
Dios hasta dnde.
-Y usted duerme aqu? -le pregunt mirndolo un largo momento.
-S -me respondi con infantil orgullo-. Jams entra un mosquito. Ni ha entrado
ni creo que entre jams.
-Pero usted por dnde entra? -le pregunt muy preocupado.
-Yo, por dnde entro? -respondi. Y agachndose, me seal con la punta del
dedo:
-Por aqu. Hacindolo con cuidado, y en cuatro patas, la cosa no tiene mayor
dificultad... Ni mosquitos ni murcilagos... Polvo? No creo que pase; aqu tiene la
prueba... Adentro est muy despejado... y limpio, crea usted. Ahogarme?... No, lo que
ahoga es lo artificial, el mosquitero a cincuenta centmetros de la boca... Se ahoga
usted dentro de una habitacin cerrada por el fro? Y hay -concluy con la mirada
soadora- una especie de descanso primitivo en este sueo defendido por millones de
araas que velan celosamente la quietud de uno... No lo cree usted as? No me mire
con esos ojos... Buenas noches, seor gobernador!, concluy riendo y sacudindose
ambas manos.
A la maana siguiente, muy temprano, pues ramos uno y otro muy
madrugadores, proseguimos nuestra tarea. En verdad, no faltaba sino recibirme de los
libros de cuentas, fuera de insignificancias de menor cuanta.
89
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
90
Es cierto! -me respondi- Existen tambin los libros de cuentas... Hay, creo yo,
mucho que pensar sobre eso... Pero lo har despus, con tiempo. En un instante lo
arreglaremos. Urquijo! Hgame el favor de traer los libros de cuentas. Ver usted que
en un momento... No hay nada anotado, como usted comprender; pero en un
instante... Bien, Urquijo; sintese usted ah; vamos a poner los libros en forma. Comience usted.
El secretario, a quien haba entrevisto apenas la tarde anterior, era un sujeto de
edad, muy bajo y muy flaco, hurao, silencioso y de mirar desconfiado. Tena la cara
rojiza y lustrosa, dando la sensacin de que no se lavaba nunca. Simple apariencia,
desde luego, pues su vieja ropa negra no tena una sola mancha. Su cuello de celuloide
era tan grande, que dentro de l caban dos pescuezos como el suyo. Tipo
reconcentrado y de mirar desconfiado como nadie.
Y comenz el arreglo de cuentas ms original que haya visto en mi vida. Mi
amigo se sent enfrente del secretario y no apart un instante la vista de los libros
mientras dur la operacin. El secretario recorra recibos, facturas y operaba en voz
alta:
-Veinticinco meses de sueldos al guardafaro, a tanto por mes, es tanto y tanto...
Y multiplicaba al margen de un papel.
Su jefe segua los nmeros en lnea quebrada, sin pestaear. Hasta que, por fin,
extendi el brazo:
-No, no, Urquijo... Eso no me gusta. Ponga: un mes de sueldo al guardafaro, a
tanto por mes, es tanto y tanto. Segundo mes de sueldo al guardafaro, a tanto por mes,
es tanto y tanto; tercer mes de sueldo... Siga as, y sume. As entiendo claro.
Y volvindose a m:
-Hay yo no s qu cosa de brujera y sofisma en las matemticas, que me da
escalofros.. . Creer usted que jams he llegado a comprender la multiplicacin? Me
pierdo en seguida... Me resultan diablicos esos nmeros sin ton ni son que se van
disparando todos hacia la izquierda... Sume, Urquijo.
El secretario, serio y sin levantar los ojos, como si fuera aquello muy natural,
sumaba en voz alta, y mi amigo golpeaba entonces ambas manos sobre la mesa:
-Ahora s -deca-; esto es bien claro.
Pero a una nueva partida de gastos, el secretario se olvidaba, y recomenzaba:
-Veinticinco meses de provisin de lea, a tanto por mes, es tanto y tanto...
-No, no! Por favor, Urquijo! Ponga: un mes de provisin de lea, a tanto por
mes, es tanto y tanto...; segundo mes de provisin de lea..., etctera. Sume despus.
Y as continu el arreglo de libros, ambos con demonaca paciencia, el
secretario, olvidndose siempre y empeado en multiplicar al margen del papel y su
jefe detenindolo con la mano para ir a una cuenta clara y sobre todo honesta.
-Aqu tiene usted sus libros en forma -me dijo mi hombre al final de cuatro
largas horas, pero sonriendo siempre con sus grandes ojos de pjaro inocente.
Nada ms me queda por decirle. Permanec nueve meses escasos all, pues mi
hgado me llev otra vez a Espaa. Ms tarde, mucho despus, vine aqu, como
contador de una empresa... El resto ya lo sabe. En cuanto a aquel singular muchacho,
nunca he vuelto a saber nada de l... Supongo que habr solucionado al fin el misterio
de por qu su chocolate, hecho con elementos de primera, haba salido tan malo...
90
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
91
Y en cuanto a la influencia del personaje... ya sabe mi actuacin de encargado
escolar... Jams, entre parntesis, marcharon mejor los asuntos de la escuela...
Crame: las tres cuartas partes de las ideas del peregrino mozo son ciertas... Incluso
las matemticas...
Yo agrego ahora: las matemticas, no s; pero en el resto -Dios me perdone- le
sobraba razn. As, al parecer, lo comprendi tambin la Administracin, rehusando
admitirme en el manejo de su delicado mecanismo.
91
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
92
Yo pertenezco al grupo de los pobres diablos que salen noche a noche del
cinematgrafo enamorados de una estrella. Me llamo Guillermo Grant, tengo treinta y
un aos, soy alto, delgado y trigueo, como cuadra, a efectos de la exportacin, a un
americano del sur. Estoy apenas en regular posicin, y gozo de buena salud.
Voy pasando la vida sin quejarme demasiado, muy poco descontento de la suerte,
sobre todo cuando he podido mirar de frente un par de hermosos ojos todo el tiempo
que he deseado.
Hay hombres, mucho ms respetables que yo desde luego, que si algo reprochan
a la vida es no haberles dado tiempo para redondear un hermoso pensamiento. Son
personas de vasta responsabilidad moral ante ellos mismos, en quienes no cabe, ni en
posesin ni en comprensin, la frivolidad de mis treinta y un aos de existencia. Yo no
he dejado, sin embargo, de tener amarguras, aspiracioncitas, y por mi cabeza ha
pasado una que otra vez algn pensamiento. Pero en ningn instante la angustia y el
ansia han turbado mis horas como al sentir detenidos en m dos ojos de gran belleza.
Es una verdad clsica que no hay hermosura completa si los ojos no son el
primer rasgo bello del semblante. Por mi parte, si yo fuera dictador decretara la
muerte de toda mujer que presumiera de hermosa, teniendo los ojos feos. Hay derecho
para hacer saltar una sociedad de abajo arriba, y el mismo derecho -pero al revs- para
aplastarla de arriba abajo. Hay derecho para muchsimas cosas. Pero para lo que no
hay derecho, ni lo habr nunca es para usurpar el ttulo de belleza cuando la dama
tiene los ojos de ratn. No importa que la boca, la nariz, el corte de cara sean admirables. Faltan los ojos, que son todo.
El alma se ve en los ojos -dijo alguien-. Y el cuerpo tambin, agrego yo. Por lo
cual, erigido en comisario de un comit ideal de Belleza Pblica, enviara sin otro
motivo al patbulo a toda dama que presumiera de bella teniendo los ojos antedichos.
Y tal vez a dos o tres amigas.
Con esta indignacin y los deleites correlativos- he pasado los treinta y un aos
de mi vida esperando, esperando.
Esperando qu? Dios lo sabe. Acaso el bendito pas en que las mujeres
consideran cosa muy ligera mirar largamente en los ojos a un hombre a quien ven por
primera vez. Porque no hay suspensin de aliento, absorcin ms paralizante que la
que ejercen dos ojos extraordinariamente belios. Es tal, que ni aun se requiere que los
ojos nos miren con amor. Ellos son en s mismos el abism, el vrtigo en que el varn
pierde la cabeza, sobre todo cuando no puede caer en l. Esto, cuando nos miran por
casualidad; porque si el amor es la clave de esa casualidad, no hay entonces locura que
no sea digna de ser cometida por ellos.
Quien esto anota es un hombre de bien, con ideas juiciosas y ponderadas. Podr
parecer frvolo pero lo que dice no lo es. Si una pulgada de ms o de menos en la nariz
92
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
93
de Cleopatra -segn el filsofo- hubiera cambiado el mundo, no quiero pensar en lo
que poda haber pasado si aquella seora llega a tener los ojos ms hermosos de lo que
los tuvo: el Occidente desplazado hacia el Oriente trescientos aos antes, y el resto.
Siendo como soy, se comprende muy bien que el advenimiento del cinematgrafo haya sido para m el comienzo de una nueva era, por la cual cuento las
noches sucesivas en que he salido mareado y plido del cine, porque he dejado mi
corazn, con todas sus pulsaciones, en la pantalla que impregn por tres cuartos de
hora el encanto de Brownie Vernon.
Los pintores odian al cinematgrafo porque dicen que en ste la luz vibra
infinitamente ms que en sus cuadros cinematogrficos. Lo comprendo bien. Pero no
s si ellos comprendern la vibracin que sacude a un pobre mortal, de la cabeza a los
pies, cuando una hermossima muchacha nos tiende por una hora su propia vibracin
personal al alcance de la boca. Porque no debe olvidarse que contadsimas veces en la
vida nos es dado ver tan de cerca a una mujer como en la pantalla. El paso de una hermosa chica a nuestro lado constituye ya una de las pocas cosas por las cuales valga la
pena retardar el paso, detenerlo, volver la cabeza, y perderla. No abundan estas
pequeas felicidades.
Ahora bien: qu es este fugaz deslumbramiento ante el vrtigo sostenido,
torturador, implacable, de tener toda una noche a diez centmetros los ojos de Mildred
Harris? A diez, cinco centmetros! Pinsese en esto. Como aun en el cinematgrafo
hay mujeres feas, las pestaas de una msera, vistas a tal distancia, parecen varas de
mimbre. Pero cuando una hermosa estrella detiene y abre el paraso de sus ojos, de
toda la vasta sala, y la guerra europea, y el ter sideral, no queda nada ms que el
profundo edn de melancola que desfallece en los ojos de Miriam Cooper.
Todo esto es cierto. Entre otras cosas, el cinematgrafo es, hoy por hoy, un
torneo de bellezas sumamente expresivas. Hay hombres que se han enamorado de un
retrato y otros que han perdido para siempre la razn por tal o cual mujer a la que
nunca conocieron. Por mi parte, cuanto pudiera yo perder incluso la vergenza- me
parecera un bastante buen negocio si al final de la aventura Marion Davies -pongo
por caso- me fuera otorgada por esposa.
As, provisto de esta sensibilidad un poco anormal, no es de extraar mi
asiduidad al cine, y que las ms de las veces salga de l mareado. En ciertos malos
momentos he llegado a vivir dos vidas distintas: una durante el da, en mi oficina y el
ambiente normal de Buenos Aires, y la otra de noche, que se prolonga hasta el
amanecer. Porque sueo, sueo siempre. Y se querr creer que ellos, mis sueos, no
tienen nada que envidiar a los de soltero -ni casado- alguno.
A tanto he llegado, que no s en esas ocasiones con quin sueo: Edith Roberts...
Wanda Hawley... Dorothy Phillips... Miriam Cooper...
Y este cudruple paraso ideal, soado, mentido, todo lo que se quiera, es
demasiado mgico, demasiado vivo, demasiado rojo para las noches blancas de un jefe
de seccin de ministerio.
Qu hacer? Tengo ya treinta y un aos y no soy, como se ve, una criatura. Dos
nicas soluciones me quedan. Una de ellas es dejar de ir al cinematgrafo. La otra...
93
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
94
Aqu un parntesis. Yo he estado dos veces a punto de casarme. He sufrido en
esas dos veces lo indecible pensando, calculando a cuatro decimales las
probabilidades de felicidad que podan concederme mis dos prometidas. Y he roto las
dos veces.
La culpa no estaba en ellas -podr decirse-, sino en m, que encenda el fuego y
destilaba una esencia que no se haba formado an. Es muy posible. Pero para algo me
sirvi mi ensayo de qumica, y cuanto medit y torn a meditar hasta algunos hilos de
plata en las sienes, puede resumirse en este apotegma:
No hay mujer en el mundo de la cual un hombre -as la conozca desde que usaba
paales- pueda decir: una vez casada ser as y as; tendr este real carcter y estas
tales reacciones.
S de muchos hombres que no se han equivocado, y s de otro en particular cuya
eleccin ha sido un verdadero hallazgo, que me hizo esta profunda observacin:
Yo soy el hombre ms feliz de la tierra con mi mujer; pero no te cases nunca.
Dejemos; el punto se presta a demasiadas interpretaciones para insistir, y
cerrmosle con una leyenda que, a lo que entiendo, estaba grabada en las puertas de
una feliz poblacin de Grecia: Cada cual sabe lo que pasa en su casa.
Ahora bien; de esta conviccin expuesta he deducido esta otra: la nica
esperanza posible para el que ha resistido hasta los treinta aos al matrimonio es
casarse inmediatamente con la primera chica que le guste o le haya gustado mucho al
pasar; sin saber quin es, ni cmo se llama, ni qu probabilidades tiene de hacernos
feliz; ignorndolo todo, en suma, menos que es joven y que tiene bellos ojos.
En diez minutos, en dos horas a lo ms -el tiempo necesario para las
formalidades con ella o los padres y el R. C.-, la desconocida de media hora antes se
convierte en nuestra ntima esposa.
Ya est. Y ahora, acodados al escritorio, nos ponemos a meditar sobre lo que
hemos hecho.
No nos asustemos demasiado, sin embargo. Creo sinceramente que una esposa
tomada en estas condiciones no est mucho ms distante de hacernos feliz que
cualquier otra. La circunstancia de que hayamos tratado uno o dos aos a nuestra
novia (en la sala, novias y novios son sumamente agradables), no es infalible garanta
de felicidad. Aparentemente el previo y largo conocimiento supone otorgar esa
garanta. En la prctica, los resultados son bastante distintos. Por lo cual vuelvo a
creer que estamos tanto o ms expuestos a hallar bondades en una esposa improvisada
que decepciones en la que nuestra madura eleccin juzg ideal.
Dejemos tambin esto. Sirva, por lo menos, para autorizar la resolucin muy
honda del que escribe estas lneas, que tras el curso de sus inquietudes ha decidido
casarse con una estrella del cine.
94
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
95
De ellas, en resumen, qu s? Nada, o poco menos que nada. Por lo cual mi
matrimonio vendra a ser lo que fue originariamente: una verdadera conquista, en que
toda la esposa deseada -cuerpo, vestidos y perfumes- es un verdadero hallazgo.
Queremos creer que el novio menos devoto de su prometida conoce, poco o mucho, el
gusto de sus labios. Es un placer al que nada se puede objetar, si no es que roba a las
bodas lo que debera ser su primer dulce tropiezo. Pero para el hombre que a dichas
bodas llegue con los ojos vendados, el solo roce del vestido, cuyo tacto nunca ha
conocido, ser para l una brusca novedad cargada de amor.
No ignoro que sta mi empresa sobrepasa casi las fuerzas de un hombre que est
apenas en regular posicin; las estrellas son difciles de obtener. All veremos. Entre
tanto, mientras pongo en orden mis asuntos y obtengo la licencia necesaria, establezco
el siguiente cuadro, que podramos llamar de diagnstico diferencial:
Miriam Cooper - Dorothy Phillips - Brownie Vernon - Grace Cunard. El caso
Cooper es demasiado evidente para no llevar consigo su sentencia: demasiado
delgada. Y es lstima, porque los ojos de esta chica merecen bastante ms que el
nombre de un pobre diablo como yo. Las mujeres flacas son encantadoras en la calle,
bajo las manos de un modisto, y siempre y toda vez que el objeto a admirar sea, no la
lnea del cuerpo, sino la del vestido. Fuera de estos casos, poco agradables son.
El caso Phillips es ms serio, porque esta mujer tiene una inteligencia tan grande
como su corazn, y ste, casi tanto como sus ojos.
Brownie Vernon: fuera de la Cooper, nadie ha abierto los ojos al sol con ms
hermosura en ellos. Su sola sonrisa es una aurora de felicidad. Grace Cunard, ella,
guarda en sus ojos ms picarda que Alice Lake, lo que es ya bastante decir. Muy
inteligente tambin; demasiado, si se quiere. Se notar que lo que busca el autor es un
matrimonio por los ojos. Y de aqu su desasosiego, porque, si bien se mira, una mano
ms o menos descarnada o un ngulo donde la piel debe ser tensa, pesan menos que la
melancola insondable, que est muriendo de amor, en los ojos de Mara. Elijo, pues,
por esposa, a miss Dorothy Phillips. Es casada, pero no importa.
El momento tiene para m seria importancia. He vivido treinta y un aos pasando
por encima de dos noviazgos que a nada me condujeron. Y ahora tengo vivsimo
inters en destilar la felicidad -a doble condensador esta vez- y con el fuego debido.
Como plan de campaa he pensado en varios, y todos dependientes de la
necesidad de figurar en ellos como hombre de fortuna. Cmo, si no, miss Phillips se
sentira inclinada a aceptar mi mano, sin contar el previo divorcio con su mal esposo?
Tal simulacin es fcil, pero no basta. Precisa adems revestir mi nombre de una
cierta responsabilidad en el orden artstico, que un jefe de seccin de ministerio no es
comn posea. Con esto y la proteccin del dios que est ms all de las probabilidades
lgicas, cambio de estado.
Con cuanto he podido hallar de chic en recortes y una profusin verdaderamente
conmovedora de retratos y cuadros de estrellas, he ido a ver a un impresor.
-Hgame -le dije- un nmero nico de esta ilustracin. Deseo una cosa
extraordinaria como papel, impresin y lujo.
95
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
96
-Y estas observaciones? - me consult-. Tricromas?
-Desde luego.
-Y aqu?
-Lo que ve.
El hombre hoje lentamente una por una las pginas y me mir. De esta
ilustracin no se va a vender un solo ejemplar -me dijo.
-Ya lo s. Por esto no haga sino uno solo.
-Es que ni ste se va a vender.
-Me quedar con l. Lo que deseo ahora es saber qu podr costar. -Estas cosas
no se pueden contestar as... Ponga ocho mil pesos, que pueden resultar diez mil.
-Perfectamente; pongamos diez mil como mximo por diez ejemplares. Le
conviene?
-A m, s; pero a usted creo que no.
-A m, tambin. Aprntemelos, pues, con la rapidez que den sus mquinas.
Las mquinas de la casa impresora en cuestin son una maravilla; pero lo que le
he pedido es algo para poner a prueba sus mximas virtudes. Vase, si no: una
ilustracin tipo L'Illustration en su nmero de Navidad, pero cuatro veces ms
voluminosa. Jams, como publicacin quincenal, se ha visto nada semejante.
De diez mil pesos, y aun cincuenta mil, yo puedo disponer para la campaa. No
ms, y de aqu mi aristocrtico empeo en un tiraje reducidsimo. Y el impresor tiene a
su vez, razn de rerse de mi pretensin de poner en venta tal nmero.
En lo que se equivoca, sin embargo, porque mi plan es mucho ms sencillo. Con
ese nmero en la mano, del cual soy director, me presentar ante empresarios,
accionistas, directores de escena y artistas del cine, como quien dice: en Buenos Aires,
capital de Sud Amrica, de las estancias y del entusiasmo por las estrellas, se fabrican
estas pequeeces. Y los yanquis, a mirarse a la cara.
A los compatriotas de aqu que hallen que esta combinacin rasa como una
tangente a la estafa, les dir que tienen mil veces razn. Y ms an: como el
constituirse en editor de tal publicacin supone conjuntamente con una devocin muy
viva por las bellas actrices, una fortuna tambin ardiente, la segunda parte de mi plan
consiste en pasar por hombre que se re de unas decenas de miles de pesos para hacer
su gusto. Segunda estafa, como se ve, ms rasante que la interior.
Pero los mismos puritanos apreciarn que yo juego mucho para ganar muy poco:
dos ojos, por hermosos que sean, no han constituido nunca un valor de bolsa.
Y si al final de mi empresa obtengo esos ojos, y ellos me devuelven en una larga
mirada el honor que perd por conquistarlos, creo que estar en paz con el mundo,
conmigo mismo, y con el impresor de mi revista.
Estoy a bordo. No dejo en tierra sino algunos amigos y unas cuantas ilusiones, la
mitad de las cuales se comieron como bombones mis dos novias. Llevo conmigo la
licencia por seis meses, y en la valija los diez ejemplares. Adems, un buen nmero de
cartas, porque cae de su peso que a mi edad no considero bastante para acercarme a
miss Phillips, toda la psicologa de que he hecho gala en las anteriores lneas.
Qu ms? Cierro los ojos y veo, all lejos, flamear en la noche una bandera
estrellada. All voy, divina incgnita, estrella divina y vendada como el Amor.
96
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
97
Por fin en Nueva York, desde hace cinco das. He tenido poca suerte, pues una
semana antes se ha iniciado la temporada en Los Angeles. El tiempo es magnfico.
-No se queje de la suerte -me ha dicho mientras almorzbamos mi informante,
un alto personaje del cinematgrafo-. Tal como comienza el verano, tendrn all luz
como para impresionar a oscuras. Podr ver a todas las estrellas que parecen
preocuparle, y esto en los talleres, lo que ser muy halagador para ellas; y a pleno sol,
lo que no lo ser tanto para usted.
-Por qu?
-Porque las estrellas de da lucen poco. Tienen manchas y arrugas.
-Creo que su esposa, sin embargo -me he atrevido- es...
-Una estrella. Tambin ella tiene esas cosas. Por esto puedo informarle. Y si
quiere un consejo sano, se lo voy a dar. Usted, por lo que puedo deducir, tiene fortuna;
no es cierto?
-Algo.
-Muy bien. Y lo que es ms fcil de ver, tiene un confortante entusiasmo por las
actrices. Por lo tanto, o usted se ir a pasear por Europa con una de ellas y ser muerto
por la vanidad y la insolencia de su estrella, o se casar usted y se irn a su estancia de
Buenos Aires, donde entonces ser usted quien la mate a ella, a lazo limpio. Es un
modo de decir pero expresa la cosa. Yo estoy casado.
-Yo no; pero he hecho algunas reflexiones sobre el matrimonio... -Bien. Y las
va a poner en prctica casndose con una estrella? Usted es un hombre joven. En
South Amrica todos son jvenes en este orden. De negocios no entienden la primera
parte de un film, pero en cuestiones de faldas van a prisa. He visto a algunos correr
muy ligero. Su fortuna, la gan o la ha heredado?
-La hered.
-Se conoce. Gstela a gusto.
Y con un cordial y grueso apretn de manos me dej hasta el da siguiente.
Esto pasaba anteayer. Volv dos veces ms, en las cuales ampli mis
conocimientos. No he credo deber enterarlo a fondo de mis planes, aunque el hombre
podra serme muy til por el vasto dominio que tiene de la cosa, lo que no le ha
impedido, a pesar de todo, casarse con una estrella.
-En el cielo del cine me ha dicho de despedida-, hay estrellas, asteroides y
cometas de larga cola y ninguna sustancia dentro. Ojo, amigo... panamericano!
Tambin entre ustedes est de moda este film? Cuando vuelva lo llevar a comer con
mi mujer; quedar encantada de tener un nuevo admirador ms. Qu cartas lleva para
all?... No, no; rompa eso. Espere un segundo... Esto s. No tiene ms que presentarse
y casarse. Ciao!
Al partir el tren me he quedado pensando en dos cosas: que aqu tambin el
ciao! aligera notablemente las despedidas, y que por poco que tropiece con dos o tres
tipos como este demonio escptico y cordial, sentir el fro del matrimonio.
Esta sensacin particularsima la sufren los solteros comprometidos, cuando en
la plena, somnolienta y feliz distraccin que les proporciona su libertad, recuerdan
bruscamente que al mes siguiente se casan. Animo, corazn!
97
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
98
El escalofro no me abandona, aunque estoy ya en Los Angeles y esta tarde ver
a la Phillips.
Mi informante de Nueva York tena cien veces razn; sin las cartas que l me dio
no hubiera podido acercarme ni aun a las espaldas de un director de escena. Entre
otros motivos, parece que los astrnomos de mi jaez abundan en Los Angeles, efecto
del destello estelar. He visto as allanadas todas las dificultades, y dentro de dos o tres
horas asistir a la filmacin de La gran pasin, de la Blue Bird, con la Phillips,
Stowell, Chaney y dems, por fin!
He vuelto a tener ricos informes de otro personaje, Tom H. Burns, accionista de
todas las empresas, primer recomendado de mi amigo neoyorquino. Ambos pertenecen
al mismo tipo rpido y cortante. Estas gentes nada parecen ignorar tanto como la
perfrasis.
-Que usted ha tenido suerte -me dijo el nuevo personaje-, se ve con slo mirarlo.
La Universal haba proyectado un raid por el Arizona, con el grupo Blue Bird. Buen
pas aqul. Una vbora de cascabel ha estado a punto de concluir con Chaney el ao
pasado. Hay ms de las que se merece el Arizona. No se fe, si va all. Y su
ilustracin...? Ah!, muy bien. Esto lo hicieron ustedes en la Argentina? Magnfico.
Cuando yo tenga la fortuna suya voy a hacer tambin una zoncera como sta. Zoncera,
en boca de un buen yanqui, ya sabe lo que quiere decir. Ah, ah...! Todas las estrellas.
Y algunas repetidas. Demasiado repetidas, es la palabra, para un simple editor. Usted
es el editor?
-S.
-No tena la menor duda. Y la Phillips? Hay lo menos ocho retratos suyos.
-Tenemos en la Argentina una estimacin muy grande por esta artista.
-Ya lo creo! Esto se ve con slo mirarle a usted la cara. Le gusta? -Bastante.
-Mucho?
-Locamente.
-Es un buen modo de decir. Hasta luego. Lo espero a las tres en la Universal.
Y se fue. Todo lo que pido es que este sentimiento hacia la Phillips, que, segn
parece, se me ve en seguida en la cara, no sea visto por ella. Y si lo ve, que lo guarde
su corazn y me lo devuelvan sus ojos.
Mientras escribo esto no me conformo del todo con la idea de que ayer vi a
Dorothy Phillips, a ella misma, con su cuerpo, su traje y sus ojos. Algo imprevisto me
haba ocupado la tarde, de modo que apenas pude llegar al taller cuando el grupo Blue
Bird se retiraba al centro.
-Ha hecho mal -me dijo mi amigo-. Trae su ilustracin? Mejor; as podr
hojersela a su favorita. Venga con nosotros al bar. Conoce a aquel tipo?
-S; Lon Chaney.
-El mismo. Tena los pliegues de la boca ms marcados cuando se acost con el
crtalo. Ah tiene a su estrella. Acrquese.
Pero alguno lo llam, y Burns se olvid de m hasta la mitad de la tarde, ocupado
en chismes del oficio.
98
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga
99
En la mesa del bar -ramos ms de quince- yo ocup un rincn de la cabecera,
lejos de la Phillips, a cuyo lado mi amigo tom asiento. Y si la miraba yo a ella no hay
para qu insistir. Yo no hablaba, desde luego, pues no conoca a nadie; ellos, por su
parte, no se preocupaban en lo ms mnimo de m, ocupados en cruzar la mesa de
dilogos en voz muy alta.
Al cabo de una hora Burns me vio.
-Hola! -me grit-. Acrquese aqu. Duncan, deje su asiento, y cmbielo por el
del seor. Es un amigo reciente, pero de unos puos magnficos para hacerse ilusiones.
Cierto? Bien, sintese. Aqu tiene a su estrella. Puede acercarse ms. Dolly, le
presento a mi amigo Grant, Guillermo Grant. Habla ingls, pero es sudamericano,
como a mil leguas de Mxico. Ojal se
hubieran quedado con el Arizona! No la presento a usted, porque mi amigo la
conoce. La ilustracin, Grant? Usted ver, Dolly, si digo bien.
No tuve ms remedio que tender el nmero, que mi amigo comenz a hojear del
lado derecho de la Phillips.
-Vaya viendo, Dolly. Aqu, como es usted. Aqu, como era en la Lola Morgan...
Le pas el nmero, que ella prosigui hojeando con una sonrisa. Mi amigo haba
dicho ocho, pero eran doce los retratos de ella. Sonrea siempre, pasando rpidamente
la vista sobre sus fotografas, hasta que se dign volverse a m:
-Suya, verdad, la edicin? Es decir, usted la dirige?
-S, seora.
Aqu una buena pausa, hasta que concluy el nmero. Entonces mirndome por
primera vez en los ojos, me dijo:
-Estoy encantada...
-No deseaba otra cosa.
-Muy amable. Podra quedarme con este nmero? Como yo demorara un
instante en responder, ella aadi:
-Si le causa la menor molestia...
-A l? -volvi la cabeza a nosotros mi amigo-. No. -No es usted, Tom -objet
ella-, quien debe responder.
A lo que repuse mirndola a mi vez en los ojos con tanta cordialidad como ella a
m un momento antes:
-Es que el solo hecho, miss Phillips, de haber dado en la revista doce fotografas
suyas me excusa de contestar a su pedido.
-Miss -observ mi amigo, volvindose de nuevo-. Muy bien. Un kanaca de tres
aos no se equivocara. Pero para un americano de all abajo no hay diferencia.
Mistress Phillips, aqu presente, tiene un esposo. Aunque bien mirado... Dolly, ya
arregl eso?
-Casi. A fin de semana, me parece...
-Entonces, miss de nuevo. Grant: si usted se casa, divrciese; no hay nada ms
seductor, a excepcin de la propia mujer, despus. Miss. Usted tena razn hace un
momento. Dios le conserve siempre ese olfato.
Y se despidi de nosotros.
-Es nuestro mejor amigo -me dijo la Phillips-. Sin l, que sirve de lazo de unin,
no s qu sera de las empresas unas en contra de las otras. No respond nada, claro
99
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga 100
est y ella aprovech la feliz circunstancia para volverse al nuevo ocupante de su
derecha y no preocuparse en absoluto de m.
Qued virtualmente solo, y bastante triste. Pero como tengo muy buen estmago,
com y beb con digna tranquilidad que dej, supongo, bien sentado mi nombre a este
respecto.
As, al retirarnos en comparsa, y mientras cruzbamos el jardn para alcanzar los
automviles, no me extra que la Phillips se hubiera olvidado hasta de sus doce
retratos en mi revista -y qu diremos de m!-. Pero cuando puso un pie en el
automvil se volvi a dar la mano a alguno, y entonces alcanz a verme.
-Seor Grant! me grit-. No se olvide de que nos prometi ir al taller esta
noche.
Y levantando el brazo, con ese adorable saludo de la mano suelta que las artistas
dominan a la perfeccin:
-Ciao! -se despidi.
Tal como est planteado este asunto, hoy por hoy, pueden deducirse dos cosas:
Primera. Que soy un desgraciado tipo si pretendo otra cosa que ser un south
americano salvaje y millonario.
Segunda. Que la seorita Phillips se preocupa muy poco de ambos aspectos, a no
ser para recordarme por casualidad una invitacin que no se me haba hecho.
-"No se olvide que lo esperamos"...
Muy bien. Tras de mi color trigueo hay dos o tres estancias que se pueden
obtener fcilmente, sin necesidad en lo sucesivo de hacer muecas en la pantalla. Un
sudamericano es y ser toda la vida un rastacuero, magnfico marido que no pedir
sino cajones de champaa a las tres de la maana, en compaa de su esposa y de
cuatro o cinco amigos solteros. Tal piensa miss Phillips.
Con lo que se equivoca profundamente.
Adorada ma: un sudamericano puede no entender de negocios ni la primera
parte de un film; pero si se trata de una falda, no es el cnclave entero de
cinematografistas quien va a caldear el mercado a su capricho. Mucho antes, all, en
Buenos Aires, cambi lo que me quedaba de vergenza por la esperanza de poseer dos
bellos ojos.
De modo que yo soy quien dirige la operacin, y yo quien me pongo en venta,
con mi acento latino y mis millones. Ciao!
A las diez en punto estaba en los talleres de la Universal. La proteccin de mi
prepotente amigo me coloc junto al director de escena, inmediatamente debajo de las
mquinas, de modo que pude seguir hito a hito la impresin de varios cuadros.
No creo que haya muchas cosas ms artificiales e incongruentes que las escenas
de interior del film. Y lo ms sorprendente, desde luego, es que los actores lleguen a
expresar con naturalidad una emocin cualquiera ante la comparsa de tipos plantados
a un metro de sus ojos, observando su juego.
100
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga 101
En el teatro, a quince o treinta metros del pblico, concibo muy bien que un
actor, cuya novia del caso est junto a l en la escena, pueda expresar ms o menos
bien un amor fingido. Pero en el taller el escenario desaparece totalmente, cuando los
cuadros son de detalle. Aqu el actor permanece quieto y solo mientras la mquina se
va aproximando a su cara, hasta tocarla casi. Y el director le grita:
-Mire ahora aqu... Ella se ha ido, entiende? Usted cree que la va a perder...
Mrela con melancola...! Ms! Eso no es melancola...! Bueno, ahora, s... La luz!
Y mientras los focos inundan hasta enceguecerlo la cara del infeliz, l permanece
mirando con aire de enamorado a una escoba o a un tramoyista, ante el rostro aburrido
del director.
Sin duda alguna se necesita una muy fuerte dosis de desparpajo para expresar no
importa qu en tales circunstancias. Y ello proviene de que Dios hizo el pudor del
alma para los hombres y algunas mujeres, pero no para los actores.
Admirables, de todos modos, estos seres que nos muestran luego en la totalidad
del film una caracterizacin sumamente fuerte a veces. En Casa de muecas, por
ejemplo, obra laboriosamente interpretada en las tablas, est an por nacer la actriz
que pueda medirse con la Nora de Dorothy Phillips, aunque no se oiga su voz ni sea
sta de oro, como la de Sarah. Y de paso sea dicho: todo el concepto latino del cine
vale menos que un humilde film yanqui, a diez centavos. Aqul pivota entero sobre la
afectacin, y en ste suele hallarse muy a menudo la divina condicin que es primera
en las obras de arte, como en las cartas de amor: la sinceridad, que es la verdad de
expresin interna y externa.
"Vale ms una declaracin de amor torpemente hecha en prosa, que una
afiligranada en verso."
Este humilde aforismo de los jvenes da la razn de cundo el arte es obra de
modistas, y cundo de varones.
-S, pero las gentes no lo ven -me deca Stowell cuando salamos del taller-.
Usted conoce las concesiones ineludibles al pblico en cada film.
-Desde luego; pero el mismo pblico es quien ha hecho la fama del arte de
ustedes. Algo pesca siempre; algo hay de lcido en la honradez -aun la artstica- que
abre los ojos del mismo ciego.
-En el pas de usted es posible; pero en Europa levantamos siempre resistencia.
Cuantas veces pueden no dejar de imputarnos lo que ellos llaman falta de expresin, y
que no es ms que falta de gesticulacin. Esta les encanta. Los hombres, sobre todo,
les resultamos sobrios en exceso. Ah tiene, por ejemplo, Sendero de espinas. Es el
trabajo que he hecho ms a gusto... Se va? Venga con nosotros al bar. Oh, la mesa es
grande...! Dolly! La interpelada, que cruzaba ya el veredn, se volvi.
-Dolly, lleve al seor Grant al bar. Thedy se llev mi auto.
-Y s! Siento no poder llevarlo, Stowell... Est lleno.
-Si me permite podramos ir en mi mquina -me ofrec.
-Ya lo creo! Entre, Stowell. Cuidado! Usted cada vez se pone ms grande.
Y he aqu cmo hice el primer viaje en automvil con Dorothy Phillips, y cmo
he sentido tambin por primera vez el roce de su falda, y nada ms!
101
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga 102
Stowell, por su parte, me miraba con atencin, debida, creo, a la rareza de hallar
conceptos razonables sobre arte en un hijo prdigo de la Argentina. Por lo cual
hicimos mesa aparte en el bar. Y para satisfacer del todo su curiosidad, me dej ir a
diversas impresiones, incluso las anotadas ms arriba, sobre el taller.
Stowell es inteligente. Es adems, el hombre que en este mundo ha visto ms
cerca el corazn de la Phillips desmayndosele en los ojos. Este privilegio suyo crea
as entre nosotros un tierno parentesco que yo soy el nico en advertir.
A excepcin de Burns.
-Buenas noches a uno y otro -nos ha puesto las manos en los hombros-. Bien,
Stowell? No pude ir. Cuntos cuadros? No adelantan gran cosa, que digamos. Y
usted, Grant? Adelanta algo? No responda, es intil...
-Se me ve tambin en la cara? -no he podido menos de rerme.
-Todava no; lo que se ve desde ya es que a Stowell alcanza tambin su efusin.
Dolly quiere almorzar maana con usted y Stowell. No est segura de que sean doce
las fotografas de su nmero. Seremos los cuatro. No le ha dicho nada Dolly? Dolly!
Deje a su Lon un momento. Aqu estn los dos Stowell. Y la ventana es fresca.
-Cmo lo olvid! -nos dijo la Phillips viniendo a sentarse con nosotros-. Estaba
segura de habrselo dicho... Tendr mucho gusto, seor Grant. Tom: usted dice que
est ms fresco aqu? Bajemos, por lo menos, al jardn.
Bajamos al jardn. Stowell tuvo el buen gusto de buscarme la boca, y no hall el
menor inconveniente en recordar toda la serie de meditaciones que haba hecho en
Buenos Aires sobre este extraordinario arte nuevo, en un pasado remoto, cuando
Dorothy Phillips, con la sombra del sombrero hasta los labios, no me estaba mirando,
hace miles de aos!
Lo cierto es que aunque no habl mucho, pues soy ms bien parco de palabras,
me observaban con atencin.
-Hum...! -me dije-. Torna a reproducirse el asombro ante el hijo prdigo del Sur.
-Usted es argentino? -rompi Stowell al cabo de un momento.
-S.
-Su nombre es ingls.
-Mi abuelo lo era. No creo tener ya nada de ingls.
-Ni el acento!
-Desde luego. He aprendido el idioma solo, y lo practico poco. La Phillips me
miraba.
-Es que le queda muy bien ese acento. Conozco muchos mejicanos que hablan
nuestra lengua, y no parece... No es lo mismo.
-Usted es escritor? -torn Stowell.
-No -repuse.
-Es lstima, porque sus observaciones tendran mucho valor para nosotros,
viniendo de tan lejos y de otra raza.
-Es lo que pensaba -apoy la Phillips-. La literatura de ustedes se vera muy
reanimada con un poco de parsimonia en la expresin.
-Y en las ideas -dijo Burns-. Esto no hay all. Dolly es muy fuerte en este sector.
-Y usted escribe? -me volv a ella.
102
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga 103
-No; leo cuantas veces tengo tiempo... Conozco bastante, para ser mujer, lo que
se escribe en Sud Amrica. Mi abuela era de Texas. Leo el espaol, pero no puedo
hablarlo.
-Y le gusta?
-Qu?
-La literatura latina de Amrica. Se sonri.
-Sinceramente? No.
-Y la de Argentina?
-En particular? No s... Es tan parecido todo... tan mejicano!
-Bien, Dolly! -reforz Burns-. En el Arizona, que es Mxico, desde los mestizos
hasta su mismo infierno, hay crtalos. Pero en el resto hay sinsontes, y plidas
desposadas, y declamacin en todo. Y el resto, falso! Nunca vi cosa que sea distinta
en la Amrica de ustedes. Salud, Grant!
-No hay de qu. Nosotros decimos, en cambio, que aqu no hay sino mquinas.
-Y estrellas de cinematgrafo! -se levant Burns, ponindome la mano en el
hombro, mientras Stowell recordaba una cita y retiraba a su vez la silla.
-Vamos, Tom; se nos va a ir el tren. Hasta maana, Dolly. Buenas noches, Grant.
Y quedamos solos. Recuerdo muy bien haber dicho que de ella deseaba
reservarlo todo para el matrimonio, desde su perfume habitual hasta el escote de sus
zapatos. Pero ahora, enfrente de m, inconmensurablemente divina por la evocacin
que haba volcado la urna repleta de mis recuerdos, yo estaba inmvil, devorndola
con los ojos.
Pas un instante de completo silencio.
-Hermosa noche -dijo ella.
Yo no contest. Entonces se volvi a m.
-Qu mira?-me pregunt.
La pregunta era lgica; pero su mirada no tena la naturalidad exigible. -La miro
a usted -respond.
-Dse el gusto.
-Me lo doy. Nueva pausa, que tampoco resisti ella esta vez. -Son tan divertidos
como usted en la Argentina?
-Algunos.-Y agregu-: Es que lo que le he dicho est a una legua de lo que cree.
-Qu creo?
-Que he comenzado con esa frase una conquista de suramericano. Ella me mir
un instante sin pestaear.
-No -me respondi sencillamente- Tal vez lo cre un momento, pero reflexion.
-Y no le parezco un piratilla de rica familia, no es cierto?
-Dejemos, Grant, le parece? -se levant.
-Con mucho gusto, seora. Pero me dolera muchsimo ms de lo que usted cree
que me desconociera hasta este punto.
-No lo conozco an; usted mejor que yo debe de comprenderlo. Pero no es nada.
Maana hablaremos con ms calma. A la una, no se olvide.
103
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga 104
He pasado mala noche. Mi estado de nimo ser muy comprensible para los
muchachos de veinte aos a la maana siguiente de un baile, cuando sienten los
nervios lnguidos y la impresin deliciosa de algo muy lejano, y que ha pasado hace
apenas siete horas.
-Duerme, corazn.
Diez nuevos das transcurridos sin adelantar gran cosa. Ayer he ido, como
siempre, a reunirme con ellos a la salida del taller.
-Vamos, Grant me dijo Stowell-. Lon quiere contarle eso de la vbora de
cascabel.
-Hace mucho calor en el bar -observ.
-No es cierto? -se volvi la Phillips-. Yo voy a tomar un poco de aire. Me
acompaa, Grant?
-Con mucho gusto. Stowell: a Chaney, que esta noche 1o ver. All, en mi tierra,
hay, pero son de otra especie. A sus rdenes, miss Phillips.
Ella se ri.
-Todava no!
-Perdn.
Y salimos a buena velocidad, mientras el crepsculo comenzaba a caer. Durante
un buen rato ella mir adelante, hasta que se volvi francamente a m.
-Y bien: dgame ahora, pero la verdad, por qu me miraba con tanta atencin
aquella noche... y otras veces.
Yo estaba tambin dispuesto a ser franco. Mi propia voz me result a m grave.
-Yo la miro con atencin -le dije- porque durante dos aos he pensado en usted
cuanto puede un hombre pensar en una mujer; no hay otro motivo.
-Otra vez...?
-No; ya sabe que no! -Y qu piensa?
-Que usted es la mujer con ms corazn y ms inteligencia que haya interpretado
personaje alguno.
-Siempre le pareci eso? -Siempre. Desde Lola Morgan.
-No es se mi primer film. -Lo s; pero antes no era usted duea de s. Me call
un instante.
-Usted tiene -prosegu-, por encima de todo, un profundo sentimiento de
compasin. No hay para qu recordar; pero en los momentos de sus films, en que la
persona a quien usted ama cree serle indiferente por no merecerla, y usted lo mira sin
que l lo advierta, la mirada suya en esos momentos, y ese lento cabeceo suyo y el
mohn de sus labios hinchados de ternura, todo esto no es posible que surja sino de
una estimacin muy honda por el hombre viril, y de un corazn que sabe hondamente
lo que es amar. Nada ms.
-Gracias, pero se equivoca.
-No.
-Est muy seguro!
-S. Nadie, crame, la conoce a usted como yo. Tal vez conocer no es la palabra;
valorar, esto quiero decir.
104
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga 105
-Me valora muy alto?
-S.
-Como artista?
-Y como mujer. En usted son una misma cosa.
-No todos piensan como usted.
-Es posible.
Y me call. El auto se detuvo.
-Bajamos un instante? -dijo-. Es tan distinto este aire al del centro...
Caminamos un momento, hasta que se dej caer en un banco de la alameda.
-Estoy cansada; usted no?
Yo no estaba cansado, pero tena los nervios tirantes. Exactamente como en un
film estaba el automvil detenido en la calzada. Era ese mismo banco de piedra que yo
conoca bien, donde ella, Dorothy Phillips, estaba esperando. Y Stowell... Pero no; era
yo mismo quien me acercaba, no Stowell; yo, con el alma temblndome en los labios
por caer a sus pies. Qued inmvil frente a ella, que soaba:
-Por qu me dice esas cosas...?
-Se las hubiera dicho mucho antes. No la conoca.
-Queda muy raro lo que dice, con su acento...
-Puedo callarme -cort.
Ella alz entonces los ojos desde el banco, y sonri vagamente, pero un largo
instante.
-Qu edad tiene? -murmur al fin.
-Treinta y un aos.
-Y despus de todo lo que me ha dicho, y que yo he escuchado, me ofrece
callarse porque le digo que le queda muy bien su acento?
-Dolly!
Pero ella se levantaba con brusco despertar.
-Volvamos...! La culpa la tengo yo, prestndome a esto... Usted es un muchacho
loco, y nada ms.
En un momento estuve delante de ella, cerrndole el paso.
-Dolly! Mreme! Usted tiene ahora la obligacin de mirarme. Oiga esto,
solamente: desde lo ms hondo de mi alma le juro que una sola palabra de cario suya
redimira todas las canalladas que haya yo podido cometer con las mujeres. Y que si
hay para m una cosa respetable, oye bien?, es usted misma! Aqu tiene -conclu
marchando adelante-. Piense ahora lo que quiera de m.
Pero a los veinte pasos ella me detena a su vez.
-igame usted ahora a m. Usted me conoce hace apenas quince das.
Y yo bruscamente:
-Hace dos aos; no son un da.
-Pero, qu valor quiere usted que d a un... a una predileccin como la suya por
mis condiciones de interpretacin? Usted mismo lo ha dicho. Y a mil leguas!
-O a dos mil; es lo mismo! Pero el solo hecho de haber conocido a mil leguas
todo lo que usted vale... Y ahora no estoy en Buenos Aires -conclu.
-A qu vino?
-A verla.
-Exclusivamente?
105
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga 106
-Exclusivamente.
-Est contento?
-S.
Pero mi voz era bastante sorda.
-Aun despus de lo que le he dicho?
No contest.
-No me responde? -insisti-. Usted, que es tan amigo de jurar, puede jurarme
que est contento?
Entonces, de una ojeada, abarqu el paisaje crepuscular, cuyo costado ocupaba el
automvil esperndonos.
-Estamos haciendo un film -le dije-. Continumoslo. Y ponindole la mano
derecha en el hombro:
-Mreme bien en los ojos... Dgame ahora. Cree usted que tengo cara de odiarla
cuando la miro?
Ella me mir, me mir...
-Vamos -se arranc pestaeando.
Pero yo haba sentido, a mi vez, al tener sus ojos en los mos, lo que nadie es
capaz de sentir sin romperse los dedos de impotente felicidad.
-Cuando usted vuelva -dijo por fin en el auto- va a tener otra idea de m.
-Nunca.
-Ya ver. Usted no deba haber venido...
-Por usted o por m?
-Por los dos... A casa, Harry! Y a m:
-Quiere que lo deje en alguna parte?
-No; la acompao hasta su casa.
Pero antes de bajar me dijo con voz clara y grave:
-Grant... respndame con toda franqueza... Usted tiene fortuna?
En el espacio de un dcimo de segundo reviv desde el principio toda esta
historia, y vi la sima abierta por m mismo, en la que me precipitaba.
-S respond.
-Muy grande? Comprende por qu se lo pregunto?
-S -reafirm.
Sus inmensos ojos se iluminaron, y me tendi la mano.
-Hasta pronto, entonces! ;Ciao!
Camin los primeros pasos con los ojos cerrados. Otra voz y otro Ciao!, que era
ahora una bofetada, me llegaban desde el fondo de quince das lejansimos, cuando al
verla y soar en su conquista me olvid un instante de que yo no era sino un vulgar
pillete.
Nada ms que esto; he aqu a lo que he llegado, y lo que busqu con todas mis
psicologas. No descubr all abajo que las estrellas son difciles de obtener porque
s, y que se requiere una gran fortuna para adquirirlas? All estaba, pues, la
confirmacin. No levant un edificio cnico para comprar una sola mirada de amor de
Dorothy Phillips? No poda quejarme.
De qu, pues, me quejo?
Surgen ntidas las palabras de mi amigo: "De negocios los sudamericanos no
entienden ni el abec".
106
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga 107
Ni de faldas, seor Burns! Porque si me falt dignidad para vestirme ante ella
de pavo real, siento que me sobra vergenza para continuar recibiendo por ms tiempo
una sonrisa que est aspirando sobre mi cara triguea la inmensa pampa alfalfada.
Cont con muchas cosas; pero con lo que no cont nunca es con este rubor tardo que
me impide robar -aun tratndose de faldas- un beso, un roce de vestido, una simple
mirada que no conquist pobre.
He aqu a lo que he llegado. Duerme, corazn, para siempre!
Imposible. Cada da la quiero ms, y ella... Precisamente por esto debo concluir.
Si fuera ella a esta regia aventura matrimonial con indiferencia hacia m, acaso hallara
fuerzas para llegar al fin. Negocio contra negocio. Pero cuando muy cerca a su lado
encuentro su mirada, y el tiempo se detiene sobre nosotros, soando l a su vez,
entonces mi amor a ella me oprime la mano como a un viejo criminal y vuelvo en m.
Amor mo! Una vez cant ;Ciao! porque tena todos los triunfos en mi juego.
Los rindo ahora, mano sobre mano, ante una ltima trampa ms fuerte que yo:
sacrificarte.
Llevo la vida de siempre, en constante sociedad con Dorothy Phillips, Burns,
Stowell, Chaney del cual he obtenido todos los informes apetecidos sobre las vboras
de cascabel y su manera de morder.
Aunque el calor aumenta, no hay modo de evitar el bar a la salida del ta ller.
Cierto es que el hielo lo congela aqu todo, desde el chicle a los anans. Rara vez
como solo. De noche, con la Phillips. Y de maana, con Burns y Stowell, por lo
menos. S por mi amigo que el divorcio de la Phillips es cosa definitiva, miss, por lo
tanto.
-Como usted lo medit antes de adivinarlo me ha dicho Burns-. Matrimonio,
Grant? No es malo. Dolly vale lo que usted, y otro tanto.
-Pero ella me quiere realmente? he dejado caer.
-Grant: usted hara un buen film; pero no ponindome a m de director de escena.
Csese con su estrella y gaste dos millones en una empresa. Yo se la administro. Hasta
aqu Burns. Qu le parece La gran pasin?
-Muy buena. El autor no es tonto. Salvo un poco de amaneramiento de Stowell,
ese tipo de carcter le sale. Dolly tiene pasajes como hace tiempo no hallaba.
-Perfecto. No llegue tarde a la comida.
-Hoy? Crea que era el lunes.
-No. El lunes es el banquete oficial, con damas de mundo, y adems. La
consagracin. A propsito: usted tiene la cabeza fuerte?
-Ya se lo prob la primera noche.
-No basta. Hoy habr concierto de rom al final.
-Pierda cuidado.
Magnfico. Para mi situacin actual, una orquesta es lo que me conviene.
107
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga 108
Concluido todo. Slo me resta hacer los preparativos y abandonar Los Angeles.
Qu dejo, en suma? Un mal negocillo imaginativo, frustrado. Y ms abajo, hecho
trizas, mi corazn.
El incidente de anoche pudo haberme costado, segn Burns, a quien acabo de
dejar en la estacin, rojo de calor.
-Qu mosquitos tienen ustedes all? -me ha dicho-. No haga tonteras, Grant.
Cuando uno no es dueo de s, se queda en Buenos Aires. Lo ha visto ya? Bueno,
hasta luego.
Se refiere a lo siguiente:
Anoche, despus del banquete, cuando quedamos solos los hombres, hubo
concierto general, en mangas de camisa. Yo no s hasta dnde puede llegar la
bonachona tolerancia de esta gente para el alcohol. Cierto es que son de origen ingls.
Pero yo soy suramericano. El alcohol es conmigo menos benevolente, y no tengo
adems motivo alguno de felicidad. El rom interminable me pona constantemente por
delante a Stowell, con su pelo movedizo y su alta nariz de cerco. Es en el fondo un
buen muchacho con suerte, nada ms. Y por qu me mira? Cree que le voy a
envidiar algo, sus bufonadas amorosas con cualquier cmica, para compadecerme as?
Infeliz!
-A su salud, Stowell! brind-. Al gran Stowell!
-A la salud de Grant!
-Y a la de todos ustedes... Pobres diablos!
El ruido ces bruscamente; todas las miradas estaban sobre m.
-Qu pasa, Grant? -articul Burns.
-Nada, queridos amigos... sino que brindo por ustedes. Y me puse de pie.
-Brindo a la salud de ustedes, porque son los grandes ases del cinematgrafo:
empresa Universal, grupo Blue Bird, Lon Chaney, William S. Stowell y... todos!
Intrpretes del impulso, eh, Chaney? Y del amor... todos! Y del amor, nosotros,
William S. Stowell! Intrpretes y negociantes del arte, no es esto? Brindo por la gran
fortuna del arte, amigos nicos! Y por la de alguno de nosotros! Y por el amor
artstico a esa fortuna, William S. Stowell, compaero!
Vi las caras contradas de disgusto. Un resto de lucidez me permiti apreciar
hasta el fondo las heces de mi actitud, y el mismo resto de dominio de m me contuvo.
Me retir, saludando ampliamente.
-Buenas noches, seores! Y si alguno de los presentes, o Stowell o quienquiera
que sea, quiere seguir hablando maana conmigo, estoy a sus rdenes. Ciao!
Se comprende bien que lo primero que he hecho esta maana al levantarme ha
sido ir a buscar a Stowell.
-Perdneme le he dicho-. Ustedes son aqu de otra pasta. All, el alcohol nos
pone agresivos e idiotas.
-Hay algo de esto -me ha apretado la mano sonriendo-. Vamos al bar; all
encontraremos la soda y el hielo necesarios.
Pero en el camino me ha observado:
108
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga 109
-Lo que me extraa un poco en usted es que no creo tenga motivos para estar
disgustado de nadie. No es cierto? -Me ha mirado con intencin. -Ms o menos -he
cortado.
-Bien.
La soda y el hielo son pobres recursos, cuando lo que se busca es slo un poco
de satisfaccin de s mismo.
"Concluy todo" -anot este medioda-. S, concluy.
A las siete, cuando comenzaba a poner orden en la valija, el telfono me llam.
-Grant?
-S.
-Dolly. No va a venir, Grant? Estoy un poco triste.
-Yo ms. Voy en seguida.
Y fui, con el estado de nimo de Rgulo cuando volva a Cartago a sacrificar su
vida por insignificancias de honor.
Dolly! Dorothy Phillips! Ni la ilusin de haberte gustado un da me queda!
Estaba en traje de calle.
-S; hace un momento pensaba salir. Pero le telefone. No tena nada que hacer?
-Nada.
-Ni aun deseos de verme?
Pero al mirarme de cerca me puso lentamente los dedos en el brazo.
-Grant! Qu tiene usted hoy?
Vi sus ojos angustiados por mi dolor hurao.
-Qu es eso, Grant?
Y su mano izquierda me tom del otro brazo. Entonces fij mis ojos en los de
ella y la mir larga y claramente.
-Dolly! -le dije-. Qu idea tiene usted de m?
-Qu?
-Qu idea tiene usted de m? No, no responda... ya s; que soy esto y aquello...
Dolly! Se lo quera decir, y desde hace mucho tiempo... Desde hace mucho tiempo no
soy ms que un simple miserable. Y si siquiera fuese esto...! Usted no sabe nada.
Sabe lo que soy? Un pillete, nada ms. Un ladronzuelo vulgar, menos que esto... Esto
es lo que soy. Dolly! Usted cree que tengo fortuna, no es cierto?
Sus manos cayeron; como estaba cayendo su ltima ilusin de amor por un
hombre; como haba cado yo...
-Respndame! Usted lo crea?
-Usted mismo me lo dijo -murmur.
-Exactamente! Yo mismo se lo dije, y lo dej decir a todo el mundo. Que tena
una gran fortuna, millones... Esto le dije. Se da bien cuenta ahora de lo que soy? No
tengo nada, ni un milln, ni nada! Menos que un miserable, ya se lo dije; un pillete
vulgar! Esto soy, Dolly.
Y me call. Pudo haberse odo durante un rato el vuelo de una mosca. Y mucho
ms la lenta voz, si no lejana, terriblemente distante de m:
-Por qu me enga, Grant...?
-Engaar? -salt entonces volvindome bruscamente a ella-. Ah, no! No la he
engaado! Esto no... Por lo menos... No, no la enga, porque acabo de hacer lo que
no s si todos haran! Es lo nico que me levanta an ante m mismo. No, no!
109
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga 110
Engao, antes, puede ser; pero en lo dems... Usted se acuerda de lo que le dije la
primera tarde? Quince das deca usted. Eran dos aos! Y aun sin conocerla! Nadie
en el mundo la ha valorado ni ha visto lo que era usted como mujer, como yo. Ni
nadie la querr jams todo cuanto la quiero! Me oye? Nadie, nadie!
Camin tres pasos; pero me sent en un taburete y apoy los codos en las
rodillas, postura cmoda cuando el firmamento se desploma sobre nosotros.
-Ahora ya est...-murmur-. Me voy maana... Por eso se lo he dicho...
Y ms lento:
-Yo le habl una vez de sus ojos cuando la persona a quien usted amaba no se
daba cuenta...
Y call otra vez, porque en la situacin ma aquella evocacin radiante era
demasiado cruel. Y en aquel nuevo silencio de amargura desesperada -y final- o, pero
como en sueos, su voz.
-Zonzote!
Pero era posible? Levant la cabeza y la vi a mi lado, a ella! Y vi sus ojos
inmensos, hmedos de entregado amor! Y el mohn de sus labios, hinchados de
ternura consoladora, como la soaba en ese instante! Como siempre la vi conmigo!
-Dolly! -salt.
Y ella, entre mis brazos:
-Zonzo...! Crees que no lo saba!
-Qu...? Sabas que era pobre?
-Y s!
-Mi vida! Mi estrella! Mi Dolly!
-Mi suramericano...
-Ah, mujer siempre...! Por qu me torturaste as?
-Quera saber bien... Ahora soy toda tuya.
-Toda, toda! No sabes lo que he sufrido... Soy un canalla, Dolly!
-Canalla mo...
-Y t?
-Tuya.
-Farsante, eso eres! Cmo pudiste tenerme en ese taburete media hora, si
sabas ya? Y con ese aire: "Por qu me enga, Grant...?".
-No te encantaba yo como intrprete?
-Mi amor adorado! Todo me encanta! Hasta el film que hemos hecho.
Contigo, por fin, Dorothy Phillips!
-Verdad que es un film?
-Ya lo creo. Y t qu eres?
-Tu estrella.
-Y yo?
-Mi sol.
-Pst! Soy hombre. Qu soy? Y con su arrullo:
-Mi suramericano...
He volado en el auto a buscar a Burns.
110
Librodot
Librodot
Anaconda, Cuentos Completos
Horacio Quiroga 111
-Me caso con ella -le he dicho-. Burns: usted es el ms grande hombre de este
pas, incluso el Arizona. Otra buena noticia: no tengo un centavo.
-Ni uno. Esto lo sabe todo Los Angeles. He quedado aturdido.
-No se aflija -me ha respondido-. Usted cree que no ha habido antes que usted
mozalbetes con mejor fortuna que la suya alrededor de Dolly? Cuando pretenda otra
vez ser millonario -para divorciarse de Dolly, por ejemplo-, suprima las informaciones
telegrficas. Mal negociante, Grant.
Pero una sola cosa me ha inquietado.
-Por qu dice que me voy a divorciar de Dolly?
-Usted? Jams. Ella vale dos o tres Grant, y usted tiene ms suerte ante los ojos
de ella de la que se merece. Aproveche.
-Dme un abrazo, Burns!
-Gracias. Y usted qu hace ahora, sin un centavo? Dolly no le va a copiar sus
informes del ministerio.
Me he quedado mirndolo.
-Si usted fuera otro, le aconsejara que se contratara con Stowell y Chaney. Con
menos carcter y menos ojos que los suyos, otros han ido lejos. Pero usted no sirve.
-Entonces?
-Ponga en orden el film que ha hecho con Dolly; tal cual, reforzando la escena
del bar. El final ya lo tienen pronto. Le dar la sugestin de otras escenas, y
propngaselo a la Blue Bird. El pago? No s; pero le alcanzar para un paseo por
Buenos Aires con Dolly, siempre que jure devolvrnosla para la prxima temporada.
O'Mara lo matara.
-Quin?
-El director. Ahora djeme baar. Cundo se casa?
-Enseguida.
-Bien hecho. Hasta luego. Y mientras yo sala apurado:
-Vuelve otra vez con ella? Dgale que me guarde el nmero de su ilustracin. Es
un buen documento.
................................................................................................................................
Pero esto es un sueo. Punto por punto, como acabo de contarlo, lo he soado.
No me queda sino para el resto de mis das su profunda emocin, y el pobre paliativo
de remitir a Dolly el relato -como lo har en seguida-, con esta dedicatoria:
"A la seora Dorothy Phillips, rogndole perdone las impertinencias de este
sueo, muy dulce para el autor".
111
Librodot
You might also like
- La Pata de Mono Autor W. W. JacobsDocument12 pagesLa Pata de Mono Autor W. W. JacobsLuigui MostachoNo ratings yet
- El Lugar Sin Límites - José DonosoDocument73 pagesEl Lugar Sin Límites - José DonosoJohanna Díaz ContrerasNo ratings yet
- Charles Perrault Cuentos de PerraultpdfDocument247 pagesCharles Perrault Cuentos de PerraultpdfJohn FrancoNo ratings yet
- JulioCortazar Dossier3Document540 pagesJulioCortazar Dossier3Javier Paunero100% (1)
- Carver Raymond AntologiaDocument168 pagesCarver Raymond AntologiaGalloBatarazNo ratings yet
- 001-192 La Habitacion de Nona - InddDocument16 pages001-192 La Habitacion de Nona - Inddemili fontanet100% (1)
- Cuento - Hombres Sin MujeresDocument13 pagesCuento - Hombres Sin MujeresMinux100% (1)
- Hemingway y el mar que cambiaDocument107 pagesHemingway y el mar que cambiaJk JK89% (9)
- La Escritura Terapeutica Ayuda A Elaborar Vivencias TraumaticasDocument3 pagesLa Escritura Terapeutica Ayuda A Elaborar Vivencias TraumaticasperiphatosNo ratings yet
- Kipling Rudyard - Cuentos de La IndiaDocument171 pagesKipling Rudyard - Cuentos de La Indiavacila100% (1)
- ERM - Las Raices de Horacio Quiroga PDFDocument87 pagesERM - Las Raices de Horacio Quiroga PDFFabian FigueroaNo ratings yet
- Brito Garcia, Luis - AbrapalabraDocument751 pagesBrito Garcia, Luis - AbrapalabraAlberto Chimal100% (1)
- Occidentalismo - Breve Historia Del Sentimiento Antioccidental, de Ian Buruma y Avishai Margalit Letras LibresDocument9 pagesOccidentalismo - Breve Historia Del Sentimiento Antioccidental, de Ian Buruma y Avishai Margalit Letras LibresClaudia Rios0% (1)
- Alice Munro - Las Niñas Se QuedanDocument34 pagesAlice Munro - Las Niñas Se QuedanLourdes Martín100% (3)
- Encuesta de Satisfaction EstudiantilDocument28 pagesEncuesta de Satisfaction EstudiantilmedallitaNo ratings yet
- Carver Raymond - Tres Rosas AmarillasDocument199 pagesCarver Raymond - Tres Rosas AmarillasAdrián A. Rojas SolizNo ratings yet
- Cuatro Cuentos de Ciencia Ficcion CarpetaDocument48 pagesCuatro Cuentos de Ciencia Ficcion CarpetaRodrigoNahuelGarcía57% (7)
- Kelly Link Cosas Mas Extranas PasanDocument243 pagesKelly Link Cosas Mas Extranas PasanAna C. SevillaNo ratings yet
- Shirley Jackson - CuentosDocument89 pagesShirley Jackson - Cuentosemilse lazNo ratings yet
- Lispector Novelas II AdelantoDocument43 pagesLispector Novelas II AdelantoRocio Macarena DegiorgiNo ratings yet
- El Lugar Donde Mueren Los Pájaros (Tomás Downey)Document95 pagesEl Lugar Donde Mueren Los Pájaros (Tomás Downey)Medalo Mismo100% (1)
- Litvinova Bellesi Zabaljauregui-PoesíaDocument16 pagesLitvinova Bellesi Zabaljauregui-PoesíaMabel GómezNo ratings yet
- Relacion Personal - Gonzalo MillanDocument24 pagesRelacion Personal - Gonzalo MillanGaspar PeñalozaNo ratings yet
- Cuentos Samanta SchweblinDocument10 pagesCuentos Samanta SchweblinVero S. LunaNo ratings yet
- La Princesa Que Se Enamoro de Las PrincesasDocument41 pagesLa Princesa Que Se Enamoro de Las PrincesasSulema ZaratorresNo ratings yet
- La Nube - Tomás DowneyDocument2 pagesLa Nube - Tomás DowneyIgnacio GómezNo ratings yet
- Carla Guelfenbein: Nadar DesnudasDocument20 pagesCarla Guelfenbein: Nadar DesnudasFerNo ratings yet
- La columna de Aballay: el camino de la penitenciaDocument18 pagesLa columna de Aballay: el camino de la penitenciaLara MartinaNo ratings yet
- El Desentierro de La Angelita - Página 12. Mariana MartínezDocument4 pagesEl Desentierro de La Angelita - Página 12. Mariana MartínezPRÁCTICAS DEL LENGUAJE 1RONo ratings yet
- London, Jack - Mejores Narraciones LibroDocument132 pagesLondon, Jack - Mejores Narraciones LibroLucas Del PozziNo ratings yet
- Texto Termodinamica (Jonathan & Laura)Document179 pagesTexto Termodinamica (Jonathan & Laura)Toga AcevedoNo ratings yet
- La Muerte de Marguerite DurásDocument3 pagesLa Muerte de Marguerite DurásFatimuchiNo ratings yet
- DLEH Mavridis S RobertoArltDocument594 pagesDLEH Mavridis S RobertoArltelmgNo ratings yet
- FT Blanqueador BrinsaDocument12 pagesFT Blanqueador BrinsaAlba HoyosNo ratings yet
- Diagrama de ArbolDocument1 pageDiagrama de ArbolMichael JaramilloNo ratings yet
- El Pibe Que Arruinaba Las Fotos - Hernán Casciari PDFDocument138 pagesEl Pibe Que Arruinaba Las Fotos - Hernán Casciari PDFinstitutopascalitoNo ratings yet
- Walsh, Rodolfo - El Violento Oficio de EscribirDocument274 pagesWalsh, Rodolfo - El Violento Oficio de EscribirSonia BudassiNo ratings yet
- Géneros y cultura modernaDocument28 pagesGéneros y cultura modernaCandela Cañadas100% (1)
- Deslinde Debret VianaDocument336 pagesDeslinde Debret VianaSantiago AlassiaNo ratings yet
- Daniel Sada - PoemasDocument4 pagesDaniel Sada - PoemasIann Sicilia100% (1)
- Juan Diego IncardonaDocument74 pagesJuan Diego IncardonaVic SantagadaNo ratings yet
- Ultima Vuelta, de SchweblinDocument2 pagesUltima Vuelta, de Schweblinlara1983No ratings yet
- Alejandra Pizarnik y Ana Cristina CesarDocument7 pagesAlejandra Pizarnik y Ana Cristina CesarLaura CarrascoNo ratings yet
- Casa de Campo (Novela)Document3 pagesCasa de Campo (Novela)senorwebNo ratings yet
- Francisco Tario. Cuentos PDFDocument18 pagesFrancisco Tario. Cuentos PDFedlylNo ratings yet
- La Tercera Palabra - Alejandro Casona PDFDocument42 pagesLa Tercera Palabra - Alejandro Casona PDFDaniela MontañiaNo ratings yet
- Fernando Del Paso. CuentosDocument25 pagesFernando Del Paso. CuentosIgnacio Fernández de MataNo ratings yet
- Si Soy Mala Poeta Pero - Alberto LaisecaDocument282 pagesSi Soy Mala Poeta Pero - Alberto LaisecaGR INNo ratings yet
- Juan Carlos Bustriazo Ortiz - Selección de PoesíaDocument4 pagesJuan Carlos Bustriazo Ortiz - Selección de Poesíasebastián goyenecheNo ratings yet
- Del Putear Literario. Juan SasturainDocument4 pagesDel Putear Literario. Juan SasturainAxel GonzálezNo ratings yet
- Juan José Saer - Con El Desayuno PDFDocument4 pagesJuan José Saer - Con El Desayuno PDFadrianacuadradoNo ratings yet
- La LloronaDocument8 pagesLa LloronaKevin MCi100% (1)
- Cuentos MarxistasDocument71 pagesCuentos MarxistasCharlee MontesNo ratings yet
- Quiroga Horacio ANACONDADocument111 pagesQuiroga Horacio ANACONDALuis Alejandro MasantiNo ratings yet
- Anaconda: cuentos completos de Horacio QuirogaDocument115 pagesAnaconda: cuentos completos de Horacio QuirogaGertru AcostaNo ratings yet
- La Leyenda de AnacondaDocument33 pagesLa Leyenda de AnacondaLunaNo ratings yet
- Anaconda: el Congreso de las VíborasDocument40 pagesAnaconda: el Congreso de las VíborasWalter HernandezNo ratings yet
- ANACONDADocument40 pagesANACONDASadith Huanuco huaringaNo ratings yet
- Anaconda - Horacio QuirogaDocument33 pagesAnaconda - Horacio QuirogaAlexander Santos Aburto Rojas100% (1)
- Anaconda (Horacio Quiroga)Document33 pagesAnaconda (Horacio Quiroga)Justita PanosoNo ratings yet
- AnacondaDocument28 pagesAnacondaNayi Bastidas CutivaNo ratings yet
- AnacondaDocument25 pagesAnacondaYomalli Morales SuárezNo ratings yet
- AnacondaDocument25 pagesAnacondavaleria gomezNo ratings yet
- Roberto Arlt: Dramaturgia y Teatro IndependienteDocument8 pagesRoberto Arlt: Dramaturgia y Teatro IndependienteClaudia RiosNo ratings yet
- 14 - Wolfgang - Matzat (Funciones de La Metateatralidad en Los Dramas de Roberto Arlt)Document12 pages14 - Wolfgang - Matzat (Funciones de La Metateatralidad en Los Dramas de Roberto Arlt)Roberto GerenaNo ratings yet
- FichaMRP MRIDocument6 pagesFichaMRP MRIClaudia RiosNo ratings yet
- Lista de Cotejo LeyesDocument2 pagesLista de Cotejo Leyesleidy cetinaNo ratings yet
- El Papel de La Educación y de La Pedagogía Republicana en El Siglo XixDocument6 pagesEl Papel de La Educación y de La Pedagogía Republicana en El Siglo XixAndresDavidNo ratings yet
- Pauta Metodologica - Proyecto Práctica 2020-10Document13 pagesPauta Metodologica - Proyecto Práctica 2020-10Hernan Arias FunielesNo ratings yet
- NegociarDocument47 pagesNegociarDavid Andrès Suarez0% (1)
- Tarea MercadosDocument3 pagesTarea Mercadosarturoavelino2001No ratings yet
- Los Haluros de AlquiloDocument28 pagesLos Haluros de AlquiloMariana Luna HdezNo ratings yet
- Libre Albedrio Es Realmente Libre (Lect2.1)Document7 pagesLibre Albedrio Es Realmente Libre (Lect2.1)Mishell LópezNo ratings yet
- Grupo 8 - ORIGEN FORMACIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL SUELO PDFDocument7 pagesGrupo 8 - ORIGEN FORMACIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL SUELO PDFCesarNo ratings yet
- Créditos y tasas de interésDocument34 pagesCréditos y tasas de interésPedro ChambaNo ratings yet
- Guía para Un Comentario Literario. Materiales de Lengua y LiteraturaDocument3 pagesGuía para Un Comentario Literario. Materiales de Lengua y LiteraturaangelulaNo ratings yet
- Tarea #1 Reflexion de ArticuloDocument1 pageTarea #1 Reflexion de ArticuloSrToritoNo ratings yet
- Inhabilidades e Incompatibilidades Sept 2020Document42 pagesInhabilidades e Incompatibilidades Sept 2020oscar alberto bastidasNo ratings yet
- PuebloPopolocaDocument8 pagesPuebloPopolocaLULUNo ratings yet
- Rosh Jodesh IyarDocument4 pagesRosh Jodesh IyarjoseNo ratings yet
- Programas de educación para la saludDocument33 pagesProgramas de educación para la saludAnonymous JSOZGKwNo ratings yet
- De La Brújula Al EspínDocument45 pagesDe La Brújula Al EspínVictor Worch ArriagaNo ratings yet
- Codigo Java para Calcular IntegralesDocument15 pagesCodigo Java para Calcular IntegralesRemigio ChagmanaNo ratings yet
- Conducción PersonalDocument11 pagesConducción PersonalMarco LeivaNo ratings yet
- Solucion Del Fii Examen ParcialDocument6 pagesSolucion Del Fii Examen ParcialYacqui Adeli OblitasNo ratings yet
- Biografías de artistas guatemaltecosDocument3 pagesBiografías de artistas guatemaltecosGabriel González DíazNo ratings yet
- Tareilla de LenguajeeeDocument3 pagesTareilla de LenguajeeeBvNo ratings yet
- Primer Parcial Biociencias IIDocument4 pagesPrimer Parcial Biociencias IIJim MorrisonNo ratings yet
- Mapa Conceptual1 Acidos NucleicosDocument3 pagesMapa Conceptual1 Acidos NucleicosClaudia Del Toro RunzerNo ratings yet
- Desague Cloacal Calculo de Pendiente3Document10 pagesDesague Cloacal Calculo de Pendiente3muviar_No ratings yet
- Conceptos Basicos Del Ruido Ambiental PDFDocument31 pagesConceptos Basicos Del Ruido Ambiental PDFJayro Michael AriasNo ratings yet